Cristianos y moriscos
Novela lastimosa
Serafín Estébanez Calderón

Estébanez Calderón, conocido con el seudónimo de El Solitario, nació en Málaga. Huérfano cuando era niño, se hicieron cargo de él unos tíos acomodados. Cursó sus primeros estudios en su ciudad natal, y luego en Granada los de filosofía, humanidades y la carrera de abogado. En esta ciudad fue donde se despertaron sus aptitudes e inclinaciones literarias y donde mostró las principales características de su personalidad. En 1819 sube a la cátedra de lengua griega, y en 1822 gana la de retórica y Bellas Artes del Seminario de Málaga. En 1825 obtiene el título de abogado en Granada y establece su oficina en Málaga. Desde esta fecha le encontramos dedicado más a la literatura que al bufete. Tras aquel afán se traslada a Madrid en 1830, donde estudia árabe a la par que se entrega con ardor al cultivo de la poesía, publicando en 1831 su primer tomo de poesías y escribiendo en Cartas Españolas. En 1834, durante la primera guerra civil, siendo ministro de la Guerra Zarco del Valle, es nombrado auditor general del ejército de operaciones del Norte, y posteriormente, en 1837, jefe político con destino en Cádiz y luego en Sevilla, ciudad que abandona en 1838 para marcharse a Málaga y casarse. Finalmente, le hallamos en 1840 establecido en Málaga en pleno ambiente de cultura y política, perdido entre sus códices árabes -los libros siempre le acompañan-, su trabajo y dedicando también tiempo de su vida a las corridas de toros, a las que era muy aficionado y de las que fue cronista en El Correo Nacional y El Corresponsal, asistiendo asimismo a las fiestas populares de la villa y corte.
Sus actividades literarias y políticas en esta segunda etapa de su vida son más intensas y continuadas. Ingresa en la Academia de la Historia en 1847, interviene en la expedición de Italia de 1849, es ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina de 1847 a 1854, en cuyo año se jubila, pero se incorpora poco tiempo después a la vida pública como consejero de Estado, cuando vuelve el partido moderado del duque de Valencia, y en 1864, final y definitivamente, pide la jubilación. En este intervalo había realizado varios viajes a su ciudad natal y uno a París (1855-56), huyendo de la epidemia del cólera.
Su vida pública y parlamentaria no se sale de lo corriente. Perteneció al partido moderado, figurando entre los llamados puritanos, al lado de su concuñado Salamanca.
Su producción literaria la vemos diseminada por diversas revistas de la época: es redactor del Boletín del Comercio (1832-34), de El Corresponsal (1839); en verso y prosa escribe en Seminario Pintoresco Español desde 1841, en La Ilustración Universal a partir de 1851. Publicó también algunos trabajos en La América, La España, El Heraldo, El Diario Español.
Al leer a Estébanez Calderón notamos la falta de espontaneidad y de corazón. Esto es debido a la complacencia y afán del autor de Escenas andaluzas en crear un elegante lenguaje, que busca en las fuentes populares y manejado por él un escritor ciertamente pulido y atildado, arrebatándole su frescura natural, lo eleva de categoría literaria. El Solitario se destaca entre los escritores del siglo XIX que más conocieron y mejor utilizaron el habla popular de las épocas anteriores y contemporáneas, sabiéndola armonizar en un preciosista cuadro de voces y construcciones.
Supo su observancia directa trasladar a la literatura las características, peculiaridades y pintoresquismo del bajo pueblo andaluz en sus conocidas Escenas andaluzas. En prosa y verso imita el estilo de Góngora y escritores de nuestro Siglo de Oro.
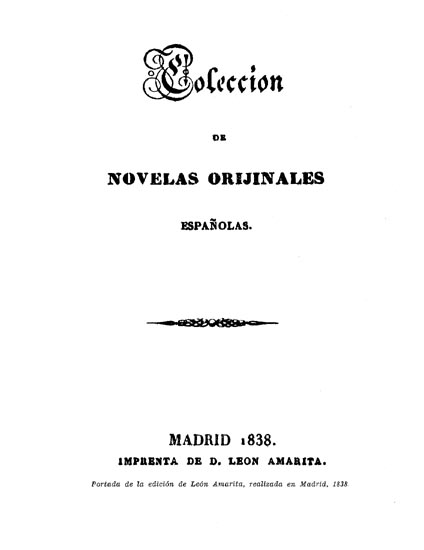
Estébanez Calderón, en unión de Luis Usoz y del Río, proyectó crear una colección de Novelas originales españolas, que iniciaría con la publicación de una obra suya. Así surgió en la mente y salió a la luz pública la noventa histórica denominada Cristianos y moriscos. Y con ella nació la proyectada colección.
Es novela excesivamente corta. Si bien su asunto se prestaba para una novela no sólo extensa, como es propio en las del género, sino en conjunto interesante, no consiguió El Solitario más que una obra que se nos antoja inacabada, o más bien, acabada precipitadamente, en una especie de prisa o inconstancia del autor por darle fin. Su acción es escasa y esto, naturalmente, la priva de interés. No obstante estos defectos, Estébanez Calderón ha procurado pintarnos fielmente las costumbres, tipos y ambiente de la época, exponiéndonos una serie de cuadros en los que ha querido, según característica propia de su estilo literario, hacernos alarde de un lenguaje castizo, con ribetes de preciosismo lingüista que nos le presenta bajo una faceta de afectación pedantesca, consecuencia natural de esa búsqueda incansable y continuada de las riquezas lingüísticas guardadas en el hablar del pueblo. Así sus descripciones obtienen un marcado pintoresquismo. No obstante, se complace en hacer excesivamente extensas algunas descripciones secundarias, al propio tiempo que otras principales y más interesantes quedan, en su pobre detalle, faltas del debido relieve.
- Biografía-Crítica
- Anónimo: «Don Serafín Calderón». En el Álbum pintoresco Universal. Tomo II, núm. 10, pág. 74.
- Anónimo: «Calderón (El Solitario)». En Álbum biográfico. Museo Universal de retratos y noticias. Cuarta edic. Madrid, 1849.
- Azaña, M.: Silueta de Estébanez Calderón. Estébanez Calderón y Valera. Valera en Italia. Madrid, 1929.
- Cánovas del Castillo, A.: El Solitario y su tiempo. 2 vols. Madrid, 1883.
- Campos, Jorge: Estébanez Calderón. Vida y obras. Tomos 78 y 79 de la Bib. Autores Españoles.
- García Gómez, Emilio: La Andalucía de El Solitario. Silla del Moro y nuevas escenas andaluzas. Madrid, 1948.
- Principales Ediciones
- Cristianos y moriscos. Novela lastimosa. Madrid. Imp. L. Amarita. 1838. xv 149 págs. en 8.°
- Cristianos y moriscos. Novela lastimosa. Su autor, El Solitario (sin año ni imprenta). 150 páginas en 8.° (Cita de Hidalgo).
- Novelas, cuentos y artículos. Madrid, 1893. Col. de Escritores castellanos. Vol. 101.
- Cristianos y moriscos: Madrid, 1919; Hamburgo, 1922; Liverpool, 1933.
A Don Luis Usoz y Río
Cosa difícil por cierto será, querido amigo mío, el que esos desairados rasgos de mi pluma, y esas fantasías de mi imaginación abatida, logren de la severidad y corrección de tu gusto, y de tus conocimientos en los primores y galas de nuestro feliz idioma, la indulgencia de que tanto necesitan los frutos de mi estéril ingenio. Cosa será, por cierto, difícil; pues en época como la presente, en que por todas partes y en todas las lenguas de Europa se ven brotar obras de imaginación, hijas de ingenios esclarecidos, que se afanan por coger una hoja de laurel en senda tan áspera, a puro ser batida y trillada; es preciso achacar antes a lance de buena fortuna, que no a deliberado fruto del talento y del estudio, el crear, el escribir algo por tal estilo, que merezca los honores de la lectura. Mas no todo lo que se escribe se escribió con el estudiado objeto de mantener la atención pública, con la pretensión de crear en los otros nuevas sensaciones, con el prurito de hacerse notable, de hacerse mirar, como ventana de donde sale disparado cohete volador. No, amigo mío: se escribe por fiebre, por enfermedad; se escribe también por consuelo, por desahogo, por verdadero remedio. ¿Quién podrá explicar a cuál de los dos instintos deban referirse esas inspiraciones que vas a leer? ¿Ni quién puede jamás, en medio de las borrascas de la vida, explicarse, comprenderse a sí mismo, darse cuenta de los resortes que han movido a su mente, ni de las ideas que han presidido a sus inspiraciones? Nadie, amigo mío. Tú, empero, leyendo esas mis fantasías nacidas en un suelo de azahares, en un país de ilusiones y recuerdos, retratando las desventuras de una nación desgraciada, los infortunios de altos personajes traídos a menos, a la muerte, y al vilipendio por el desdén y la crueldad de la mala suerte, sabrás distinguir la realidad de la ficción, lo que son memorias lejanas de lo que son ecos de sensaciones más inmediatas, de impresiones acaso palpitantes todavía. Tu sagacidad sabrá hacer tal distinción, y de todos modos un leve signo de aprobación tuya, un movimiento solo de simpatía de parte de tu corazón, llenará al mío de placer, y de cierto linaje de agradecimiento, que me enlaza con el sentimiento de la gloria y del porvenir.
El Solitario.
| Luis del Mármol | ||
Fresca y apacible tarde del otoño hacía, y como domingo alegre después de vísperas, por gustoso recreo se derramaban allá en los ruedos y ejidos del lugar los habitantes rústicos de cierta aldea, cuyo nombre, si no lo apuntamos ahora, es por hacer poco al propósito de la historia que vamos relatando. Baste sólo decir que el tal lugar estaba en lo más bien asentado de la Andalucía, para saber que era rico, y que no distando sino poco trecho de la ciudad de Ronda, disfrutaba del sitio más pintoresco y de más rústica perspectiva que pueden antojarse a los ojos que se aficionan de las escenas de riscos, fuentes y, frescuras.
Aquellas buenas gentes, digo, unas subían a las más altas crestas de los montes, para divertir los ojos en la sosegada llanura del mar, que allá al lejos se parecía; otras se entraban por entre las arboledas y frutales de tanto huerto y jardín como cercaban la aldea, y aquí o allá grupos de mancebos granados o muchachos de corta edad se entretenían en jugar al mallo y en tirar la barra, o en soltar al aire pintadas pandorgas con la mayor alegría del mundo.
Entre tanto, ciertas personas más graves y de mayor autoridad, como desdeñándose de participar de aquellos entretenimientos, o comunicarse con tales gentes, buscaban separadamente su recreación, paseándose por cierta senda muy sombreada de árboles, y apacible por todo extremo.
Esta senda era la que conducía al principal pueblo de la comarca, y por ello, y por no ser tan riscoso el terreno por aquella parte, ofrecía cierta apariencia y espaciosidad muy de molde para emprender un buen paseo, que por tácito consentimiento de los paseantes, tenía su término en una blanca capilla, alzada a San Sebastián por el buen celo de los cristianos viejos que habitaban entre los moriscos de aquellas quebradas.
El césped que crecía al pie de los tapiales de las heredades contiguas ofrecía asiento en todo lo largo del camino, y los ramos y follaje que rebosaban por cima de los setos y bardales, formando una bóveda de verdura, templaban los duros rayos del sol, o las asperezas del viento, en las estaciones rígidas del año.
En cierta anchura que abría la senda a distancia igual de la aldea y de la bendita capilla, al lado de una fuentecilla fresca, de clara y sonante agua, y bajo la frondosa sombra de dos nogales hermosos, estaba sentado un personaje, no de la mejor catadura, y que por ser sujeto de razonable influencia en este cuento, no será fuera de propósito presentarlo en este punto con ayuda de cuatro pinceladas.
Su estatura estaba entre los dos extremos, ni muy alto ni muy bajo, bien que si se tomaba en cuenta cierta curvatura de la espalda, que bien le embebía y menguaba dos pulgadas, más se alejaba de esta que no de aquella medida: ciertas muletas que al lado tenía mostraban no conservar sus piernas un paralelo bien exacto, y un parche que le oscurecía el siniestro ojo lo daría por tuerto, a no ser que lo encendido, bermejizo y fontanero del otro no lo pusiese casi en opinión de ciego, para todo el que tropezaba con tal figura.
El traje no era de gala, y distaba mucho de lo profano, pues del zapato hasta la rodilla no había más adorno que una pierna viva, que si bien tostada por el aire, daba lástima, por sus formas y su vigor, que adoleciese el amo de aquel achaque de la cojera. Desde la rodilla remaban unas medias calzas de mal pardillo, condecorado con los cuatro títulos de revuelto, roto, raído y remendado, y con esto y un mal gabán pasado con mangas por los hombros se cumplía la buena traza de aquella persona, si es que no contamos un zurroncillo como de pastor que le adornaba las espaldas.
La cara de este mendigo (pues tal nombre antes que cualquiera otro merecía) estaba muy lejos de parecer tan triste como su mal porte pedía; muy al contrario, y con gran maravilla del que lo viera, mostrábase alegre y nada desatalentado, y más bien avenido con las burlas, que no con lástimas y quejumbrerías. Estaba sentado con gran sosiego, halagando con una mano el lomo de un buen gozque, que le servía a un tiempo (rareza extraña) de sincera ayuda y de amigo desinteresado, mientras que risueñamente así hablaba con un muchacho, que frontero de él se veía sentado, respondiendo a las curiosas preguntas que le enderezaba el de las muletas.
-Con que dime, Mercado, ya que tus ojos linces por medio de tu bien cortada lengua me enteran y dan razón de lo que mi vista menguada no alcanza alrededor suyo, dime, repito, ese que pasó tan mesurado, ¿es el recién venido para completar las dos docenas de cristianos viejos que viven entre esta canalla morisca?
-Sí, hermano, este es Pero Antúnez, el viejo.
-¿Este es el que presta un celemín, y recoge dos fanegas de grano de los perros descreídos?
-Hermano, sí.
-He ahí una usura -respondió el soldado- que ningún mal acarrea ni al cuerpo ni al alma. ¿Y el otro que le acompaña era Juan Molino, el corchete ganzúa, que lleva cuenta de los moriscos que ni van ni vienen a la iglesia?
-Sí, hermano.
-¿El que la hace pagar gallina por falta, o maravedí por descuido?
-Sí, hermano.
-Bueno, bueno; he aquí el primer corchete que no ejecuta el mal, cumpliendo con su empleo. ¿Y pasó también la dueña Bermúdez, la que adoctrina a las cristianillas nuevas, y las pellizca si no le toman sus aleluyas, y las repellizca si no la dan sendas blancas por ellas?
-Sí, hermano, ya pasó.
-¿Y el arcabucero Jinez, y el soldado Pinto, y el herrador Ortuño, todos han ido su paso, eh?
-Sí, sí, hermano.
-¿Y ninguno ha dicho, buen ciego, hermano Cigarral, tome ahí esa tarja, o relámase con ese buen cuartalejo de pan?... Vaya, vaya, fuerza será dejar el paso libre a estos cristianos viejos, y ponerse delante de los que no tienen tanta injundia de rancio en la caridad; pero; ¿quién que tenga sangre pura castellana alargará la mano ante estos miserables aljamisados, que por ladinos que sean siempre huelen sus pensamientos a Mahoma, como sus palabras a la algarabía? Más vale morir por hambre... Pero, alto allá, Mercado hijo, gente suena... Principiaremos las lástimas por si ablandamos la dureza de alguno de estos hombres de pedernal.
-Sí, hermano -respondió Mercado-, pasos se sienten, y no haría mal en repetir la retahíla.
Y de como esto oyó el del gabancillo y muleta, el manco y de entrambos ojos mal parado, aquel emparchado y este manantial y bermejizo, así comenzó a perorar:
-¡Oh, caballeros, gente honrada, acudan a socorrer a un león de España, que aquí y allá y por diversas regiones y apartados países ha dado bizarras muestras de su persona en muchos encuentros y batallas, asaltos y escaramuzas; el que siempre acompañó al rayo de la guerra, el glorioso imperante don Carlos, y que se encontró en cuanta jornada de importancia ha tenido lugar de diez años para acá; al que se halló, tuvo parte, y puso mano en aquella famosa de Pavía, rindiendo a más de cuatro que decían mon dieu, y al que miró no de lejos aprisionar al rey Francisco, y no quiso su mala estrella ponerle tan cerca, que le cogiera alguno de aquellos diamantes tamaños como nueces que llevaba al cuello, cosa que el Rey de los lamparones no le hubiera hecho mayor mal, y a mí estorbara estos pesados trabajos! ¡Señores, al soldado pobre que ha sido blanco en su cuerpo de sendas rociadas de arcabucería, botes de las lanzas, y cintarazos de los infantes! ¡Al soldado, señores, al soldado que forzó sobre el campo de batalla a decir viva España, y en distintas y endiabladas lenguas, al francés, al tudesco, al esguízaro, al italiano, al turquesco, y cuantos soldados hay en el universo mundo; al estropeado, mal parado y peor herido arcabucero Moyano del Cigarral! ¡Caballeros, gente honrada, acudan, alivien, ayuden y den socorro al más granado de la compañía del bravo Francisco de Carvajal, al arcabucero Moyano...! Pero Mercado hijo, nadie mosquea; ¿es que vuelven atrás, o que se traga la tierra a los paseantes?
-No, hermano: los pasos del que viene siguen muy reposados, y suenan muy al compás; pero el ramaje, que tanto se inclina y enmaraña por este sitio, roba al alcance de los ojos lo que permite al sentido de las orejas.
-Si vienen con mucha pausa, es sin duda el doctor y boticario Gorgueran, el médico, que cura por igual todos los miembros del doliente.
-El médico, si anda a compás, tose sin medida, y ya por este son le hubiera yo conocido.
-Pues si él no es, será el notario Candurgo, cristiano viejo venido de Berbería.
-No será él; pues a serlo, vendría entonando algún buen salmo, para probar que sabe latín, y que es de los buenos y añejos.
-Pues, diablo, será el sacristán, tercera autoridad y persona grave del pueblo.
-Nones y más nones, que a ser él, ya entenderíamos algún ofertorio, que por buen ejemplo vendría entonando.
-Puesto -respondió Cigarral- que ni viene el doctor, ni suena el notario, ni asoma el sacristán, trinidad y compañía la más grave que está al comienzo y cabeza de este pueblo, no hay más que decir, sino que esa persona que autorizadamente marcha, y paso pasito llega, no es ni puede ser menos, y sin ofensa de parte, que el sardesco lucero, jumento principal de don Antonio Gerif, que a esta hora y cotidianamente pasa, en conserva de algún sirviente, por regalos, frutas y flores de la huerta que el rico Antón posee con tantos jardines allá en el río.
Y era así, como sospechaba el buen entender del estropeado Cigarral; pues decir esto y salir de entre las ramas y verdura que ocultaban la vista, un jumento lozano y de cabeza entonada, fue todo un punto, y allí mismo, y sin más parecer ni mejor licencia, dio al aire el cuello, y mostrando una boca risueña soltó dos o tres golpes de diapasón que si no muy armoniosos, no por eso dejaron de ser repetidos y revocados por la ninfa Eco, y llevados de monte en monte. Y nada de este cuadro ofrecía por sí algo de extraordinario; pues este nuevo interlocutor, que tomamos la libertad de ofrecer al leyente, como siempre, a la propia hora y en el mismo punto y sitio tomaba algún descanso, saludaba por las más veces con toda su garganta aquel asueto a su fatiga.
-Víctor, víctor -dijo Cigarral-, así haya consuelo con esta visita, como bien me suenan a mis orejas estos ásperos sonidos. Plegué a Dios que lleguen tiempos en que el clarín de la fama no sepa repetir sino estos sones de mi buen amigo, y sírvale de premio tal corona, por las buenas obras de que me es portador.
Y no se engañaba en esto tampoco el cojo soldado; pues saltando quien cabalgaba en el rucio, así le decía, entregándole algo de vianda y algunos otros regalillos, que para entretenimiento de los dientes le sacó de los serones que adornaban al rucio; regalillos que bien pudieran despertar el paladar de un penitente, no que de hombre tan apetitoso como el soldado.
-La hermosísima María -le dijo- me encomienda os dé estas limosnas, que hoy domingo son más abundantes y de mejor gusto que otro día: mucho se encomienda a vuestra memoria, y aún más a las oraciones que digáis a la Santísima Virgen.
-Llegue ella al cielo -respondió el estropeado- como yo la subiré y ensalzaré, y encomendaré con palabras y pensamientos, hasta donde alcance mi humilde merecimiento, puesto que ni todo el lugar en junto, ni cada su morador apartadamente, ni el cristiano viejo por caridad, ni el morisco por el respeto que se debe a un soldado de Su Alteza como yo, me han dado tanto en un mes, como esta hermosísima doncella en un solo día. Lástima es que la naturaleza al sacarla del vientre de su madre, la dotase de tanta hermosura, dejándole así poco que hacer al resplandor de belleza que lleva consigo la caridad; pero cierto es que si la mujer es hermosa por sí, con la ayuda de su blando corazón y piadosa condición, menos que hermosa, es un ángel sobre la tierra, y arcángel será la hermosísima María.
-Amén, amén -respondieron a una el muchacho Mercado y el mensajero del asno, quien, al seguir su paso, le dijo al soldado:
-Con algo de desabrimiento habláis de nosotros, pobres moriscos, y a fe a fe que no sino moriscos son estos bocados que coméis, y no sino morisca es esa María que tanto alabáis, y que todos bendecimos.
-Buen Ferri -respondió el soldado-, yo no hablo mal de la gente de tu nación, sino por esas malas voces que corren de vuestra mala creencia; por lo que toca a María, ángel es y ángel se estará, y libre se encuentra de tan negra mancha; yo la fío y la confío, y desde el niño Mercado, monaguillo de hopa y bonete, que esto escucha, hasta el licenciado y cura Tristán, y los dos beneficiados, darán la vida por ella. Esto en cuanto a fe y creencia, que por linaje y sangre, quien tiene como ella sangre de reyes, ninguna mácula le puede caber. ¿Quién no respeta a los Granadas y Benegas? Con que así, hermano Ferri, sosegaos, y no echéis a mala parte lo que apunto y digo, que honrado sois, y honrado me conocéis, y, sobre todo, agradecido.
-La paz de Dios te acompañe, soldado -dijo el Ferri-; Dios es grande, Dios es misericordioso, y mira por los suyos.
-Al diablo por estos tornadizos -dijo el estropeado Cigarral, así como vio trasponer al morisco hortelano-; al diablo por estos tornadizos que siempre responden con sentencias y palabras de compás y medida, que huelen todavía al Alcorán, como pólvora al azufre, y como vasija al primer caldo que encerró en ella. Pero Mercado, alto allá y no murmuremos, que a fuer de agradecido, más hace el morisco con ser mensajero dadivoso que yo con callarle sus puntas y collares. Quédate conmigo, monaguillo insigne, que quiero con parte de estos regalillos pagar la buena gracia con que me acoges y hospedas toda noche en tu encogido aposento, librandóme así del frío que derrama el zaguán de la iglesia o las plagas que derrama y llueve el mesón único que permite gallardamente el señor duque a estos infelices vasallos. Todavía, amigo Mercado, habrás de pagar tu costa en este banquete, vaciándome algunas de las vinajeras que habrás puesto, cual sueles tú, a recaudo, como varón prudente, pues sabes que el agua del cielo no siempre baja cuando hace sequía, y que para entonces sirven y tienen su acomodo y aplicación los aljibes y depósitos, y aunque no tanto, siempre me contentaré con una buena azumbre para mí solo, pues a ti ningún provecho pueden hacerte estas bebidas ardientes, que en la primera edad previenen y disponen a los muchachos para ser sanguinolentos y coléricos, faltando así a la mansedumbre y humildad, que tanto nos encargan nuestros padres y maestros. En cambio partiré contigo todos estos adminículos y bastimento, y te alcanzaré, como mejor pueda, sendos jarros de agua de la fuente alta de la plaza, para que te refrigeres y tomes todo placer a la comida.
-Admito -respondiole el de la hopa-, amigo Cigarral, tan cordial convite, y en lo del vino nada me advierta, bastándole saber que muy bien sé y se me alcanzan las franquicias, gajes y libertades del oficio del despensero y sisón, para renunciar a lo más bueno y mejor parado de lo apartado, y puesto a seguro por estas mis manos, a hurto del sacristán. Pero entornad la parla inoficiosa, que ya vuelven de la capilla por lo alto del pueblo todos los paseantes que fueron para lo bajo; y siendo así que poco o más nada les entra ni vuestra humildad, ni menos penetran vuestras plegarias estropeadas, soldadescas y lagrimosas, poned en campaña las buenas partes de vuestro gozque Canique, que lo que vos no alcanzáis, acaso lográranlo sus buenas gracias, saltos, danzas y donaires.
-Así sea -dijo Cigarral-; y dándole dos palmadas a su gozque Canique, este se aliñó y preparó diligentemente para algo de importancia.
En tanto iban allegándose los paseantes, y en cuanto los sintió a tiro el estropeado, así dijo al gozque:
-Salid, don Canique, can honrado y placentero, y dad cuatro vueltas de villano o de Bran de Inglaterra por lo alegre o autorizado, según más os conviniere, ante los altos señores que os miran, todo por darles gusto y placer.
Y esto diciendo, con dos tejoletes que movía entre el meñique y pulgar de la siniestra, y un tris con tras que sacaba de los palos de las muletas, formaba una como manera de compás, que el can bailador se esforzaba por coger con sus patitas traseras lo más galanamente posible. Lo que no lograron las lástimas, lo alcanzaron las danzas y saltos caninos, cual presumió Mercado, y todos los vinientes se pararon formando corro, admirando y celebrando los donaires de la alimaña. El estropeado, con algo más de aliento, ya cautivada la atención de su auditorio, proseguía diciendo:
-Ahora, don Canique, haced la salva por el rey de Francia y los otros príncipes de la cristiandad.
Y el perro daba tres ladridos alegres.
-Ahora haced la mesura al señor emperador, vuestro señor natural.
Y el perro cruzaba las manitas, y bajaba humildemente la cabeza.
-Y ahora -repetía- cantad las alabanzas a don Lutero y otros canes de herejes, peores y peorísimos que vos.
Y el avisado can aullaba como un diablo del infierno.
-Ahora emplead las súplicas y pedid albricias, comenzando por el más rico y concluyendo por el más dadivoso.
El perro, que debía haber un mal espíritu en el cuerpo, así como esto oyó, se puso a los pies de aquel Pero Antúnez, usurero honrado, que, como ya se apuntó, prestaba un celemín, y recogía dos fanegas. El buen avaro, bien como se vio señalado y proclamado por el más rico del auditorio, dio un paso atrás, y poniéndose entrambas manos en los bolsillos, daba al diablo al perro, y apellidaba aquello por algo de brujería. El perro, aunque seguía en sus genuflexiones y zalemas, nada alcanzaba; hasta que enfadado el cojo por la esterilidad del tiempo, y la mezquina condición de tanto estante y ningún donante, así dijo a su cofrade, sirviente y amigo.
-Pues, amigo Canique, lo que no dan ni prestan, fuerza será tomarlo; entrad a saco a estas buenas gentes, como allá en antaño en el asalto y sacó de Roma; mas contad y advertid que no les habéis de tomar, sino de lo superfluo y profano, dejándoles entera la piel, y menos interesar algo del tegumento de las carnes, y sin detracción alguna, que todo lo demás, camisa inclusive, os lo fallo y declaro por buena y legítima presa.
Decir esto, y como cobijarse el maligno gozque con ligereza y travesura del mismo diablo, fue todo un punto, no habiendo arremetida en que no dejase alguna prenda por despojo bajo la salvaguardia del soldado, volviendo a la carga más desesperadamente, brincando, latiendo, lanzándose y agazapándose, siempre huyendo y siempre burlando los quites y reparos de aquella gente salteada. Esta, ya por lo intempestivo del asalto, y ya por la placentera traza del amo y sirviente, no acordaron en lo que les acontecía, hasta que vieron a los pies del soldado quién el lenzuelo del bolsillo, quién la caperuza, cuál la gorra y hasta la dueña Bermúdez miró con escándalo sus venerables tocas, siendo prenda pretoria del burlador soldado. Este tocó a recoger diciendo:
-Alto y parad, hermano Canique: bien lo habéis hecho, y ahora rescatemos estos trofeos, quiero decir, que nos los rescatarán, trocándolos por blancas y ochavos, no de otra suerte que hizo vuestro capitán y el mío, Francisco Carvajal, en aquel de Roma. Y no os parezca mal esto, señores, ni se me amostacen por tal niñería, que mi capitán Francisco de Carvajal en aquel saco de Roma, como ya dije, no encontrando su parte de despojo, pues se entretuvo harto en pelear, al revés de otros que medran más, mientras menos refriegan con los enemigos, tomó traza y medio para enmendar el disfavor de la fortuna; pues encontrando con uno como vos, seor Candurgo (hablaba con el notario del lugar), que era el notario de la santa Dataría, le pidió 200.000 escudos, que no dándoselos el italiano, puso a pique de poner fuego a un monte de papeles que de la notaría sacamos sus soldados a la inmediata plaza, para hacer lumbradas y candelarias; pero el notario, que daba mucha importancia a tanto papel, y que por ello le había amagado por aquel flanco mi capitán y vuestro señor, Canique, queriendo conservar las buenas cosas que allí se guardarían, sin más espera, y como deuda que tiene aparejada ejecución, le contó los 200.000 escudos a mi capitán Francisco Carvajal, que ahora en gracia de Dios y por méritos de sus manos, conquista y arregla esos imperios del Perú.
Los circunstantes, que no se maravillaban menos de aquella tarabilla que de las artes caninas del don Canique, mitad enfadados, mitad placenteros, rescataron por este a aquel ochavo o blanca cada uno la parte que perdieron de despojo, si exceptuamos al usurero Antón, que enroscándose como sierpe, y guareciéndose en sí propio contra el suelo, cual erizo breñal, se libró de ser prendido en el primer asalto, y que ahora durante la plática se escurrió silenciosamente, dándose albricias que por su industria y buen ánimo pudo libertarse de todo empeño y de toda multa.
El campo quedaba ya del todo en todo despejado, según entender del soldado y del muchacho de la hopa; pero aquel, alzando los ojos, vio que tenía ante sí a otra tercera persona extraña, que sin duda había ocupado lugar al concluir el asalto del perro, y el saco de los paseantes.
Este nuevo personaje, vestido por aquella manera, mitad morisca, mitad castellana, que aún usaba la nación vencida, bien mostraba cuya era su estirpe; si bien el buen porte de sus arreos, lo venerable de su barba, y el respeto que derramaba su persona, mostraba por otra parte no ser de vulgar condición. Este personaje fue el primero que rompió el silencio, diciéndole al soldado:
-Mal hacéis en despojar, ni aun en burlas, ni por un ardite, a vuestros cristianos viejos; pues tenéis a tiro modo más llano de medrar, tomándolo todo de los moriscos. Lo que perdone la farda, lo que dejen las socaliñas y lo que olviden las derramas, tomadlo vos antes que otros de vuestros compatricios; tomadlo, que según vuestros doctores y políticos entendidos, estamos a merced, y lo que nos dejéis, eso debemos agradecer. Con todo ello, bien me place el donaire con que habéis burlado a tanto cristiano viejo. Entre tanto, si queréis venir esta noche, entrad en mi casa, y asistiréis a la fiesta que doncellas y mancebos celebran hoy por el natalicio de mi sobrina, tu bienhechora. Quedad a Dios, y si mi sobrina María salta del puente acá, decidla que paso voy, para que pueda alcanzarme, pues no me vendrá mal la ayuda de su brazo para subir el último recuesto.
El venerando don Antonio Gerif, pariente de los destronados reyes de la Alhambra, siguió el camino diciendo estas palabras, acompañado de una inclinación respetuosa del soldado y del muchacho; pues este poder tienen los grandes infortunios de las personas elevadas, que imponen el respeto hasta a los mismos enemigos.
Entre tanto que esto pasaba, el de la hopa revolvía una al parecer como bolsa que divisó en el suelo, allí en el mismo sitio donde el usurero Antúnez se atrincheró, encorvándose y encogiéndose para no ser salteado por los tropeles del Canique.
Ya el muchacho se disponía a forzar insolentemente la bolsa y revolverla y registrarla sin comedimiento alguno, cuando el soldado, levantándose de su asiento, que ni tenía cojín ni respaldo, diligentemente se acercó al muchacho, increpándole su intento, diciéndole:
-Alto allá, y entrégueme ese despojo, trofeo de mi sirviente Canique. El esclavo adquiere para su señor, según toda buena regla de derecho, y nadie me disputará el señorío que ejerzo sobre mi perro; y mirad, Mercado, en prueba de ello, cómo reclama con su inquieto latir, lo que le pertenece de derecho.
El monaguillo repugnaba y tomaba el largo, el cojo insistía y le daba caza a pesar de su manquedad de piernas, y el can, como práctico ya en tal guerra, brincaba y saltaba a las espaldas del muchacho, conociendo bien que no hay como amenazar la retirada para perturbar al enemigo.
Nadie sabe dónde hubiera ido esta disputa, si Mercado, viéndose en tanto apremio y asedio, no hubiera dicho:
-Repórtese, señor Cigarral; su amigo soy, y prendas tiene de ello: si vuestro sirviente hizo el despojo, yo lo he restaurado con mi hallazgo; y bueno será que, si encontramos por sano y bueno el alzarnos con la presa, partamos como buenos hermanos, partiendo así las acechanzas al diablo, que quiere invadirnos y ponernos en rifa. Además, que cualquiera de entrambos que se disgustara haría mal tercio y peor obra al compañero, llevándole nuevas al usurero de la bolsa perdida.
Parecieron tan elocuentes tales razones al uno, y le mostró tal fuerza el último argumento, que afirmándose en las muletas, y asegurándose en tierra el zoquete que le sobrellevaba la pierna, así dijo alargando la mano al monaguillo:
-Tus palabras, niño, son tan discretas como razonables; en lo de la partija, si hay materia partible, estaba concedido sin ser demandado, pues tanta estimación me merecen tus buenas gracias; y como estaremos juntos hasta tarde, en tanto tiempo haremos toda composición, es decir, que en tu aposentillo, una cosa tras otra y por su orden, iremos ejecutando lo de la cena, lo de las vinajeras y lo de la visita y partija de la bolsa; a no ser que nos asistan razones que muevan a principiar por la bolsa, por preferencia a su linaje y calidad, en lo cual ni podrán agraviarse ni los bastimentos ni la bebida.
Acaso no concluyera tan presto este coloquio burlón como maligno, a no ser que el perro, dejándolos de un salto, no arrancara a correr con toda su carrera hacia un sitio señalado de esta escena.
Para mejor inteligencia deberá entenderse que el terreno, que por allí formaba una falda espaciosa, estaba dividido por un hondísimo tajo, practicado por la acción lenta de las aguas, o por alguna otra explosión rabiosa de la naturaleza allá en los remotos siglos. De lejos no se advertía esta abertura horrible; pero de cerca parecía un anchísimo foso por donde pasaba un río entero, que desde lo alto solo se escuchaba mugir pausadamente, divisándose apenas una como faja de plata, sin más distinción ni claridad; pues tal y tanta es la altura desde donde se mira.
Por lo más encumbrado, en tiempos antiguos, practicaron los moros cultivadores de aquellas fértiles asperezas, un puentezuelo o arcaduz, estribando entre las peñas de aquellos abismos, por donde hacían pasar las aguas de un lado a otro, para regar los jardines y vergeles de la parte inferior. Este puente acueducto se había roto y derrumbado por su clave, ya por la injuria del tiempo, o ya por consecuencia de las revueltas pasadas; mas los aleros del arco, no estando sino separados por vara y media o dos varas, muchas personas de agilidad y soltura, por librarse del cansancio y fatiga de bajar un gran recuesto, y volver a subir la rambla empinada que conducía a la aldea, de un salto ligero, salvando así el tajo, se miraban casi casi tocando a las primeras casas. Aunque el salto no era peligroso, todavía helaba de temor el ver lo profundo del abismo, las negras bocas que se abrían en las paredes cavernosas del tajo y el haber de andar cuatro o seis pasos por el pretil no ancho del puente y arco dividido.
El verdín de la humedad resbalaba mucho; pero unos cuantos golpes de espadaña y juncia, nacidos entre la fábrica y mantenidos por la frescura, prestaban ayuda y apoyo para los atrevidos pasajeros, y hacia este sitio salvaje y pintoresco fue adonde vieron partir Cigarral y Mercado al tercer interlocutor de la escena, el insigne gozque Canique.
Allí dirigiendo los ojos, y a pesar de lo que ya anochecía, vieron desprenderse desde el boscaje obscuro de la ribera opuesta, una como sombra aérea, ligera como el viento, que, deslizándose sobre el pretil del arco destruido, y salvándolo de un vuelo, que no de un salto, se acercaba ligeramente entre los saltos y caricias del gozque.
-Ya sabía yo -dijo el soldado- que la acometida alegre del perro no pudiera ser sino por la llegada de la hermosísima María; él paga con sus fiestas y escarceos sus obligaciones de agradecimiento, así como yo las guardo en lo más íntimo del corazón, para manifestarlas en tiempo que puedan ser de algún útil.
En esto llegó aquella tan celebrada por hermosa, tan amada por su piadosa condición y tan respetada por su religiosidad, y cierto que así como llegó y descorrió el velo que pendía de las tocas de su cabeza, mostró maravillosamente que aún pasaba su belleza al encarecimiento de la fama. Su traje era aún el usado por la nación vencida, esto es, toda la profusión oriental, realzada por los golpes de gracia y capricho añadidos por los moros de Granada, que hacían de su vestido un adorno tan lindo, como peculiar a aquel país. El pelo recogido, las trenzas vagando por las espaldas, daban una picante extrañeza a su rostro, iluminado dulce y melancólicamente con ojos del linaje del Yemen. Dos leves y riquísimas girándulas de oro y esmeralda, pendientes de sus breves orejas, mostraban la riqueza de su dueño, así como una cruz que adornaba su joyel, mostraba la creencia de la doncella.
-Dios os guarde -dijo.
Y los cielos parecían que habían hablado por su boca; tal fue su acento de armónico y delicado, y el soldado, con su mejor gracia posible, replicó:
-Si no Dios, al menos los ángeles están en nuestra compañía; vuestro sirviente, dama hermosa, ha cumplido con vuestro dadivoso encargo, y mirad lo que mandáis, que obligación tengo de obedeceros, aunque menester fuera ir a las tierras del Catay, o a la noche de la Noruega; mandad, señora, y no reparéis en este entorpecimiento de mi persona, apoyada en rodrigones de palo; mandadme, que tal fuerza haría la voluntad, que todavía se hiciese obedecer cumplidamente de la ligereza del cuerpo.
-Os lo agradezco en el alma, bravo soldado; pero esas tierras apartadas que por mí queríais visitar, no se miran holladas por los tercios españoles. ¿No es cierto?
-Doncella -replicó el soldado-; yo no sé qué rincón del mundo no habrán ya visitado mis compañeros; pero cuando dejé las banderas del emperador, quedaban nuestros tercios en Alemania, prestos para pasar el Danubio, y el que obedecía al bravo como mancebo Lope de Zúñiga, ya os he dicho...
-Adiós, soldado -le dijo la doncella, dando un blando suspiro-. Adiós.
A pocos pasos de distancia volvió hacia el soldado, y le dijo:
-Esta noche hay velada en la casa de mi tío; podéis allá ir a recoger limosna. De este modo miraréis bien como cristiano viejo (y la doncella se sonreía agradablemente), que estos festejos distan mucho de las zambras y supersticiones con que los mal intencionados acusan a los de mi nación.
-Sí, iré, hermosísima María -replicó el estropeado-; pero entended que, aunque el mismo fiscal del diablo soplara y acusara a cuantos moriscos hay desde el Cairo hasta aquí, solo así como os viera en un lugar bastaría para sobreseer y desistir de todo pensamiento sospechoso, cuanto más que de otras demostraciones más vigorosas; pues donde vos estáis, bien así como la noche de la luz, han de ir a mil leguas Mahomilla y don Satanás.
No pudo oír replicar el soldado, pues María ya traspuso por entre las sombras de los árboles desde la primera palabra, y la blanca alcandora que vestía flotaba entre el verde oscuro de los ramos.
María se acercaba hacia la aldea diligentemente, para ayudar con su brazo los cansados pasos de su tío en el subir el recuesto fatigoso que ya hemos apuntado.
Llegó al apoyo de piedra, que servía de arranque a la subida, sitio donde siempre era esperada, y no encontrando al anciano tío, ocupó, mientras aguardaba, aquel asiento, entregándose a las imaginaciones que la soledad, lo apacible de la hora y la edad breve de dieciocho años llevan siempre consigo en el blando corazón de una mujer.
A un lado y otro volvía los ojos con tierna inquietud, hasta que dejando ir su diestra y linda mano debajo del pecho, y con la siniestra manteniendo la hermosura de su mejilla, fija la vista en la luna, que ya parecía entre los cielos, estuvo estática un breve instante, hasta que, dando un blando aliento, y casi sin abrir los labios, y como si esta armonía se le deslizara furtivamente por ellos, cantó esta cantinela, por aquel tono triste y penetrante de los cantares moriscos:
Al llegar aquí, la titulada doncella, sintió una mano desconocida que la llamó en el hombro, y estremeciéndose y volviendo el rostro, miró entre las ramas levantarse las blancas tocas de un turbante, y luego un mancebo saltar gallardamente ante sus ojos, diciéndola:
-No te asustes, prima, esposa y señora mía; tú, hermosa Zaida, como te nombra el corazón mío, oh bellísima María, como te nombran nuestros altivos vencedores, queriendo así los soberbios, trocándonos los nombres, arrebatarnos los títulos y motes de nuestra elección; tú, Zaida mía, has visto llegar la luna de Rajeb, término puesto por nuestro tío para este enlace afortunado, única dicha que les resta a los dos vástagos de los reyes de Granada, a los descendientes de los califas de Oriente y sucesores de los omíadas de Córdoba. Este término deseado lo vi llegar en estas costas de Berbería, donde buscaba apoyo para sacudir la funesta servidumbre que nos agobia: desde allí, alegre con mil promesas, y más alegre con las esperanzas de mi ventura, me embarqué en una goleta, que antes de ahora me hubiera echado en estas playas de España, a no tener que esquivarse de las galeras de Leiva, que han vuelto de Sicilia. Al fin hace tres días que tomé tierra a despecho de los corredores y atalayas de la costa, y llegando como llegué a esta aldea, donde sabía que era aguardado de los míos, y abrazando a nuestro tío en esas casas que se ocultan entre las alamedas, he venido a presentarme a tus ojos, ya para llevarme yo mismo las albricias, si tal merezco, o para anticiparme a la pena, si es que mi desgracia no alcanza otro premio.
Luengos instantes estuvo la hermosa morisca, fijos los ojos en la tierra sin articular palabra alguna, hasta que pasando la mano por la frente, como si pidiera ayuda a su discreción, algo más sosegada, le respondió al mancebo de esta manera:
-No sé, primo y señor, cómo es -si vuestra memoria no os ha abandonado-, que os atrevéis a entrar por las puertas del alma mía, llamándome por otro nombre que el de María, único que reconozco, único que quiero, y sólo por el que responderé de hoy más hasta la muerte. Esta irrevocable determinación mía bien os mostrará cuál sea mi pensamiento en esas locas esperanzas de coronas y de imperios. Si es que nuestra miserable nación ha de emprender algún día el imposible de su libertad, aguarde a que los vencedores castellanos adolezcan de la misma enfermedad y corrupción que desmayó a los moros de Boabdil; y tomen este largo plazo, y conténtense o resígnense al menos con él, ya que no supieron, o no pudieron, o por no lo decir, no quisieron defender su libertad y su independencia, dejando para un mañana incierto, lo mejor que parecía, en un hoy seguro de seguras y firmes esperanzas.
No quiera Dios que mi nombre ni la sangre de donde vengo entren a parte, para provocar tamañas desdichas sobre nuestros antiguos vasallos, y menos para arrebatarles la mísera fortuna que les resta, dándoles, en cambio, la servidumbre y la muerte. Si alguna esperanza pueden tener las que nuestro tío ha podido inspirar sobre mi posesión, fuerza será que abandonen vuelos tan locos y osadías tan temerosas, por lo mismo que son tan atrevidas. No alhambras, no coronas quiero, no ansío ni por esclavos ni por tesoros, no anhelo por las fiestas ni por las zambras; quietud quiero, mi hogar me basta, los bienes de mis padres me sobran en parte; y puesto que mi dicha me ha dado una en una región santa, en ella quiero morir a trueque de los mayores bienes, ya que bienes queréis llamar a los que, si se consiguen, han de comprarse en tantos duelos, fuerzas, lágrimas, hogueras y muertes. No, primo, si os pude considerar árabe lejos de mis ojos, abanderizando el África, confiándoos en la fe berberisca, y combatiendo inútilmente en la Goleta y Túnez estos mismos castellanos que queréis vencer en nuestro país, nunca presumí, que en ánimo morisco, quien nació ya cristiano, viniese a ofrecer su amor a quien no quisiera ver un príncipe en un amante, sino sólo un caballero.
-No más, Zaida -le interrumpió el mancebo-, tu palabra última revela cuánto pasa en tu corazón. Esa fe de que tanto blasonas acaso se sostiene más en ti con la memoria de un caballero, que no con las pláticas de las misiones; más con el recreo de los papeles y endechas, que con la lectura de catecismos; pero no cuentes con burlar a nuestro tío, ni burlar las esperanzas mías. ¡Vive Dios!...
Algo más de colérico hubiera dicho el moro, a no haber llegado el viejo Gerif, quien, apoyándose en aquellos dos reales vástagos de su familia, los hizo andar hacia la aldea, él pensando en las grandezas pasadas de su estirpe, el mancebo en su engrandecimiento futuro, y María, en el bien pasado, las angustias presentes y en lo incierto del porvenir.