Mezclilla
Leopoldo Alas
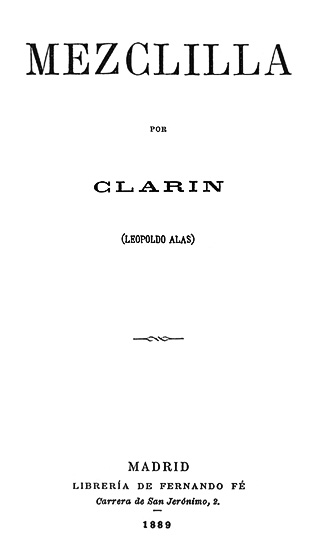
—5→
Vaya este libro sin prólogo. Motivo para dárselo no lo veo, pues desde que hablé con el discreto y desengañado lector en las primeras hojas de mi Nueva campaña, nada ha cambiado, ni yo he tenido ocasión de arrepentirme de lo dicho.
Los tiempos son tristes; la vida literaria languidece doquiera; en España apenas piensa nadie en el arte. Así estaban las cosas el año pasado; tal siguen: Dios las mejore. Nada más hay que decir de esto.
Pero, si no prólogo, haré algunas advertencias, principalmente por disculpar el atrevimiento de dar a la estampa este nuevo libro. Tan necesitados estamos de literatura buena, como ahítos de obrucas insignificantes; y cada una de estas que se publica viene a ser un pecado. Quiero cohonestar el que cometo, hasta donde quepa, diciendo pronto que hombre pobre todo es trazas; y, que los pobres —6→ diablos y hombres pobres que en España incurrimos en el feo vicio de dejarnos tentar de la fantasía y de los vanos propósitos ideales, más que de lo positivo, nos vemos al cabo en la condición del alquimista, el poeta, el matemático y el arbitrista de quien habló Berganza, el perro de Cervantes; por lo cual, a los escasos estipendios de las letras patrias tenemos que darles mil vueltas, como se las daba a la ropa aquel derrotado militar que, después de lucir el revés del uniforme, buscaba industria para vestírselo de canto. Aunque más que hace veinte años, las letras en España valen muy poco dinero todavía, o por lo menos hay que venderlas a precio poco menos que vil. Por esto, con permiso de los camaleones del ideal, hay que sacar el mayor provecho que se pueda de lo que se trabaja. Los periódicos no pagan bien los artículos; la mitad de su precio se queda por allá, y hay que volver a buscarlo: ¿cómo? Vendiendo a un editor estas colecciones de opúsculos que, si no son vírgenes, para los más como si lo fueran. Autores hay que en tal industria llevan las mañas del ingenio al punto de parodiar el de Celestina, recomponiendo doncelleces, o sea dando la tersura y el vigor de lo inédito a lo que, en cuanto a la virginidad, es un remiendo; pero yo no voy tan lejos, y me quedo en la osadía, sin amaños, de ofrecer junto al público en parte nuevo, lo que, esparcido y —7→ desmadejado, ya anduvo a los cuatro vientos.
Si otra razón más noble, sublime o ideal o profundamente filosófica o pedagógica tuviera para explicar la aparición de este librejo, que llamo MEZCLILLA a esa razón me agarraría: pero en franco y escrupuloso examen de conciencia conozco y reconozco, y tras ello confieso, que por esta vez no hay tales sublimidades y trascendencias; y como lo siento lo digo.
No todos se atreven a esta lealtad y franqueza, y no por otro mérito reclamo indulgencia. Esta colección de artículos se llama MEZCLILLA, porque está hecha con hilos de varios colores y clases; y artículos casi del todo serios y de algún trabajo, van enzarzados con improvisaciones ligeras. Ni a lo ligero ni a lo pesado atribuyo importancia alguna; ni creo indispensable que la critica comente obrillas mías que vuelven a la imprenta nada más que para exprimirles otro poco el escaso jugo crematístico, digámoslo así; y porque no se pierdan desperdigadas; de desván en desván, por esos periódicos de Dios.
En este tomo, si no me equivoco, se ha de notar que trato más de escritores extranjeros que de los españoles, y que casi casi no hablo de más extraños que los franceses. Pues la causa de esto es la casualidad, nada más que la casualidad. En otra colección tocará la vez a los compatriotas, o a —8→ los italianos, o a los tudescos, o a los ingleses.
Un crítico italiano, para mí siempre benévolo, ha dicho que no conozco más literatura que la española y la francesa contemporánea; verdad sería eso si yo conociese lo que él dice; sólo acertó en lo que ignoro, por lo cual su argumento no tiene fuerza para explicar la causa de escoger tales y tales asuntos. Para hablar de los libros como hablo y desde el punto de vista mío, no hace falta ser un sabio, ni siquiera ser erudito; lo que digo de españoles y franceses contemporáneos me atreveré a decirlo, también de antiguos y modernos de todos los países que tengan o hayan tenido literatura. Si a mí me han llamado crítico y hasta erudito, y cosas así, no tengo yo la culpa. A otros se lo llaman, y tampoco lo son. Sin embargo, entendámonos: si crítico es el que juzga por sí mismo y no habla de los libros sin leerlos, y no comulga con ruedas de molino, y tiene su malicia literaria en su armario crítico me soy. Si se ha de añadir la necesidad de saber más que Merlín, ya no soy crítico. Pero entonces osaré apuntar la observación que tengo hecha a fuerza de tratar literatos y más literatos; es a saber, que hay muy pocos verdaderos Merlines. En cambio, hay quien sabe parecerlo a fuerza de ingenio para fingirlo, y esos tales tienen un gran mérito en ser tan ingeniosos, y para mí valen más así que valieran sabiendo tanto como dicen; pues —9→ tengo en más el natural despejo que la paciencia tenaz de leer mucho y guardarlo en la memoria a fuerza de estudio. En cuanto a mí, bien sabe Dios que si alguna vanidad tengo, no es la de erudito. En pasando de la edad en que mataron a Cristo, la vanidad del hombre que no sea tan vano como una avellana hueca, no puede, o no debe por lo menos, consistir en cosa semejante a la erudición, ni con cien leguas.
Para mí, en llegando a los treinta, la vanidad menos antipática es la del hombre que cree haber sido en este mundo un poco poeta por dentro.
Pero es claro que de estas cosas no se debe hablar al público, y menos en un libro que, mal que me pese, han de llamar de crítica. Sólo advertiré que para ser poeta por dentro hay que procurar ser bueno por dentro y por fuera... Pero ¡dónde me iba yo a meter!
Con que... ya sabes, lector discreto y desengañado, qué clase de vacíoviene a llenar (ojalá) este libro: es el vacío de lo que llamaría un Puigcerver romano Res privata... auctoris.
Y nada más por ahora.
—11→
El propósito que quiero resumir en el título general de estos artículos se reduce a un ensayo de crítica popular: así como hay escritores que consagran parte de su atención y de su trabajo a popularizar el tecnicismo de las artes o a divulgar, en forma clara y asequible a todos, los principios y los resultados de las ciencias principales, también se puede, y yo creo que se debe, popularizar la literatura. Ya se sabe que no se ha de pretender convertir en literatos a todos los lectores, como nadie pretende tampoco, con obras como las de Flammarion, Figuier y las que aparecen en las colecciones de Manuales útiles de artes y oficios, convertir en doctores ni en maestros a los que leyeren. No podría caer mayor calamidad sobre el mundo que el milagro de infundir la sabiduría de un bachiller de los ordinarios a todos los habitantes del planeta. Yo, que soy bachiller, sin perjuicio de ser doctor también, creo —12→ firmemente que la sociedad se acabaría si todos fuésemos bachilleres. No se trata de eso, sino de atemperarse al sentido aceptable que tiene el refrán que dice: «el saber no ocupa lugar».
Un saber desinteresado, sin pretensiones de perfecto, ni siquiera de académico; un saber que sea divinarun atque humanarum rerum notitia, noticia de las cosas divinas y humanas, pero no scientia , no ciencia, en vez de perjudicar, conviene; y la civilización, que perdería mucho con que todos los ciudadanos fuesen a las universidades, gana bastante con que el nivel general de los conocimientos suba, y llegue a noticia de todos lo esencial de cuanto constituye el caudal de la llamada ciencia humana.
Estos conocimientos generales sirven más como elementos de educación que como otra cosa; y si esto es verdad respecto de todos los estudios, lo es de un modo evidente en lo que toca a las letras. Pero como el asunto tratado así en abstracto exige muchas disquisiciones, voy a referir mis argumentos a las materias a que mis ensayos se refieren.
La literatura no le importa al pueblo en el mismo concepto que al erudito, al preceptista, al crítico, al artista, al sociólogo, o al filósofo. Hegel no ve en la historia de las letras lo mismo que Spencer o Taine, ni estos lo mismo que V. Hugo, ni este lo mismo que Sainte-Beuve, ni este lo mismo que Boileau, ni este lo mismo que... Fernández Guerra. El pueblo no necesita ver en —13→ las letras ni el aparato de la bibliografía, ni los modelos didácticos de géneros retóricos, ni el material a que ha de aplicar especiales aptitudes del gusto y del juicio, ni ejemplos que seguir o reformar, ni signos de cultura que le sirvan de datos para inducir leyes sociales, ni revelaciones de la psicología humana; no necesita ver nada de eso especialmente, sino algo de todo ello, en conjunto, y sobre todo ocasión para depurar los propios sentimientos, ejercitar sus potencias anímicas todas, y aumentar el caudal de ideas nobles y desinteresadas.
Esta popularización de las letras podría extenderse a todos los géneros y a todos sus aspectos y tiempos; pero yo concreto mis ensayos a tres principales asuntos generales: las letras clásicas (griegas y romanas), la antigua literatura española y la literatura extranjera. No es que me proponga extender a todo lo que abracen estas materias mis artículos; lo que quiero decir es que todos ellos pertenecerán a algunas de estas tres grandes determinaciones.1
La literatura contemporánea española no necesita especial exposición en forma popular, porque la crítica ordinariamente trata de los libros y de las comedias de actualidad de manera muy parecida a la que conviene para que a toda clase de lectores pueda interesar —14→ lo que sobre este asunto se escriba, y pueda ser para todos claro y útil. Pero ni las letras clásicas, ni las españolas de otros tiempos, ni las extranjeras antiguas y, modernas, gozan de igual privilegio, por diferentes motivos. Autores griegos y latinos españoles de épocas pasadas, y franceses, ingleses, italianos, rusos, alemanes, americanos, etc., etc., de todos tiempos, son poco conocidos del pueblo español; los libros en que de ellos se trata no pueden ser populares, y a tales materias conviene principalmente llevar esta forma clara, sencilla, esotérica, dígase así, de crítica y de comentario, en que se prescinde del aparato científico, de los pormenores didácticos, de las trascendencias sociológicas y filosóficas que exceden de la probable inteligencia de los lectores no preparados para tales estudios especiales.
En suma, el propósito es conseguir que tanto como sabe la generalidad de los lectores de un poeta o de un dramaturgo contemporáneo español, de un Zorrilla, de un Galdós, de un Echegaray, pueda llegar a saberlo de otros escritores que por pertenecer a otros tiempos o a otros países no llegan a noticia, o llegan de una manera muy imperfecta y vaga, de lo que se llama el vulgo, acaso malamente. No he dicho bien al decir que se aspira a que se sepa tanto de estos autores como de los nuestros actuales, porque esto no sería posible, toda vez que, siempre faltará a la multitud la lectura, directa de los originales extranjeros, y respecto de los autores españoles de otras épocas, el conocimiento suficiente de —15→ la vida de aquella actualidad, único que puede dar la inteligencia completa de los textos; pero al fin, mucho se habrá conseguido si se logra generalizar las ideas principales que dan a conocer los caracteres más importantes de autores eminentes y de obras notables, de su tiempo, raza y clase de cultura, facilitando así la inteligencia de las traducciones, y, sobre todo, abriendo el camino para la popularidad verdadera y eficaz de nuestra hermosa literatura española de tiempos pasados.
No necesito decir que no tengo la pretensión absurda de haber descubierto ni iniciado este propósito literario, pues refiriéndose a los mismos asuntos y confines análogos, otros muchos, y mucho antes de ahora, han trabajado eficazmente.
Tampoco pretendo llenar una gran parte de este programa que abarca tantos puntos, sino una muy pequeña que pueda dar ejemplo a otros que sepan hacer lo mismo mejor que yo, extendiendo más el cuadro de su exposición literaria popular y valiéndose de mayor habilidad y de más conocimientos. Yo no pretendo ser en tal empresa más que uno de tantos...
Llamo Lecturas a esta serie de artículos, porque la forma de que he de valerme será la que me sugiera el pensamiento que sigue a la lectura de los libros que hacen pensar en algo importante.
Según el asunto, según el autor, según la época de que se trate, unas veces predominará la pura reflexión —16→ artística, otras la filosofía propiamente dicha, otras el elemento psicológico será el más atendido, en ocasiones el sociológico, a veces el histórico, muchos el aspecto moral, o el puramente sentimental; sin que quepa enumerar todos los puntos de vista que cabe abarcar en esta clase de crítica popular, ni tampoco dar las fórmulas de las proporciones en que han de combinarse todos estos variados elementos.
Y ahora, antes de comenzar con un estudio singular de cualquiera de las tres clases indicadas, es preciso decir algo de lo que importa tener en cuenta para cada una de ellas especialmente.
Comenzaré hablando del provecho que pueda resultar de la lectura de literaturas extranjeras, materia que ha dado ocasión a muchas preocupaciones; después se examinarán brevemente los rasgos generales por que he de guiarme cuando escriba de autores clásicos (griegos y latinos); y, por último, se expondrá el modo especial cómo aquí hay que entender y exponer la literatura española de otros días.
Ha dicho Mad. de Staël, en su famoso libro De l'Allemagne: «Ningún hombre, por superior que sea, puede adivinar lo que naturalmente se desarrolla en el espíritu de quien vive en otro suelo y respira otro aire; conviene, pues, acoger los pensamientos —17→ extranjeros, porque en este género de hospitalidad la mayor ventaja es para el que la otorga».
Estas palabras de la ilustre autora de Corina son una verdad profunda; y si todas las literaturas pueden servirles de prueba, tal vez la española como ninguna. En todo tiempo nuestro ingenio español, sin dejar de ser quien era, recibió y se asimiló poderosas influencias del arte extranjero, y ya de Oriente, ya de Grecia, o de Italia o de Francia, en los siglos que llevamos de literatura que propiamente pueda llamarse nacional, jamás dejó de asimilarse nuestra patria algo de la vida poética exterior, como si fuera ambiente necesario, alimento insustituible para renovar sus fuerzas. No hace falta insistir en estos lugares comunes, por más que aquellos tal vez obligados a saber mejor que nadie cuáles son los ejemplos constantes de tales influencias, son los que más vociferan defendiendo un proteccionismo literario absurdo, un aislamiento disparatado, que es a la retórica lo que la balanza de comercio a la Economía.
No hay novedad peligrosa, ni novedad siquiera, ni síntomas de decadencia (tales síntomas están en otra parte), en insistir con ahínco la crítica en el estudio de las producciones literarias extranjeras. No se debe confundir esta atención a lo extraño, cuando es prudente, discreta, reflexiva, con el atolondrado entusiasmo, de cierta parte de la juventud moderna española, que sin conocimiento serio y hondo y bien guiado de nuestras —18→ letras, ni menos de las clásicas (por culpas de los tiempos, y sobre todo de la enseñanza oficial), se entrega a los autores extranjeros, a vida de impresiones fuertes y nuevas, y no exenta de la disculpable pedantería que en ciertos años acompaña siempre a los estudios más o menos fáciles, pero que no están al alcance del vulgo vulgarísimo que no entiende más lengua que la suya. Ya D. Quijote decía en una imprenta de Barcelona que traducir las lenguas fáciles no tenía mérito alguno; pero los jóvenes -y algunos viejos- no recuerdan esto, y gustan con cierta vanidad del placer de penetrar el pensamiento de italianos, franceses e ingleses. Si en la juventud literaria, demasiado romancista entre nosotros sin duda, hay estos defectillos, disculpables por mil razones, la crítica que se precia de estudiar y respetar ante todo lo español, y aquello en que se funda gran parte de lo español, lo clásico, bien puede, protestando contra confusiones injustas, estudiar también con atención muy seria, con gran interés, el estado actual de la literatura extranjera, considerando, ante todo, que el pensamiento vive fuera de España hoy una vida mucho más fuerte y original que dentro de casa; viendo imparcialmente, aunque sea con tristeza, que lo más actual, lo más necesario para las presentes aspiraciones del espíritu, viene de otras tierras, y que lo urgente no es quejarse en vano, sino procurar que esas influencias, que de todos modos han de entrar y conquistarnos, penetren mediante nuestra voluntad, con reflexión propia, —19→ pasando por el tamiz de la crítica nacional que puede distinguirlas, ordenarlas y aplicarlas como se debe a los pocos elementos que quedan del antiguo vigor espiritual completamente nuestro.
Ejemplo de la importancia de este trabajo de la crítica lo tenemos en lo que está sucediendo con la importación del llamado naturalismo literario. Con excepción de muy pocas personas, el tal naturalismo ha servido a los escritores españoles para demostrar ignorancia, pasión ciega, imprudencia temeraria, pedantería y orgullo.
Pasma leer, v. gr., lo que acerca de Zola ha escrito el Sr. Cánovas del Castillo; y las lucubraciones de este ex presidente del Consejo de Ministros acerca de las tendencias actuales de la literatura, prueban que aun en hombres de indudable talento y de erudición reconocida, hay aquí, por lo que respecta a la literatura extranjera actual, tantas preocupaciones, errores y quijotescos desdenes, que urge, para aliviar un poco el ridículo de semejante situación, que escriban de estas materias los que de ellas sepan lo suficiente, sin entusiasmo ligero y precipitado, pero también sin prevenciones que nos dan cierto aire de semibárbaros, poco halagüeño.
No sólo son los enemigos declarados del naturalismo los que disparatan al tratar de él, sino también muchos bien intencionados partidarios de innovaciones que se hacen peligrosas en cuanto son mal comprendidas. Y —20→ no sólo en teoría, no sólo en manos de la crítica más o menos titulada, sino, lo que es peor, en poder de algunos novelistas, el tal naturalismo comienza a ser tomado por las hojas, y van apareciendo volúmenes y volúmenes de insulsas y vulgarísimas observaciones, poco más que meteorológicas, y estamos amenazados de poseer dentro de pocos años, si esto no cambia, una literatura tan abundante en páginas como soporífera.
Para evitar todos estos males, para animar a los escritores, buenos, que toman de los extraños lo útil, lo necesario, y combatir a los que sin juicio, sin conciencia siquiera, imitan malamente, sin distinguir ni apreciar; para advertir al público de los peligros ciertos y de las ventajas seguras de esas influencias, ya inevitables, puede servir, y mucho, el trabajo que la crítica se tome de extender el conocimiento de los libros extranjeros modernos, del espíritu a que obedecen y de las circunstancias en que nacen.
Los señores académicos debieran renunciar a sus inútiles lazaretos y cordones sanitarios; higiene literaria, eso es lo que hace falta, y por consiguiente no hay que pensar en que no entren aquí productos extranjeros, sino en ver si entran falsificados o corrompidos, y, sobre todo, fijémonos en lo de casa, en la podredumbre que puede haber en esos cadáveres literarios que nos empeñamos en tener de cuerpo presente años y años, consagrándonos a la idolatría más repugnante, la idolatría de la carne muerta. Venga el aire de todas partes; abrazamos —21→ las ventanas a los cuatro vientos del espíritu; no temamos que ellos puedan traernos la peste, porque la descomposición está en casa, y además, como dice perfectamente un gran jurisconsulto alemán, Ihering, hablando de otras ideas: «poner obstáculos a la admisión de las cosas que vienen de fuera, condenar al organismo a desarrollarse de dentro afuera, es matarle. La expansión de dentro afuera sólo empieza con el cadáver».
Hace poco tiempo se publicó en París un libro que llamó la atención de todos, que provocó discusiones fogosas, que mereció ser estudiado por la crítica más seria y dividió en dos campos la opinión del público y de los escritores. Un M. Frary2; proponía la cuestión del latín, que este nombre se dio a la batalla, y opinaba que las nuevas generaciones no necesitan conservar la enseñanza clásica. El elemento que a sí propio se apellida liberal fue el que, por lo común, se inclinó al parecer de M. Frary; los partidarios de cambiar la sociedad cada ocho días; los que piensan que rompen cadenas ominosas quebrando las ineludibles de la tradición y de la herencia, se afanaban por demostrar que los estudios clásicos sobran; que puesto que ya casi nadie sabe griego, también se debía olvidar la lengua del —22→ Lacio, aquella lengua que, según la Carmenta de Renán (que no contaba con los liberales romancistas), habían de hablar los pueblos bárbaros. Algunas Revistas positivistas, de esas que creen que el hombre fue tonto hasta que apareció en el mundo la filosofía de los boticarios, se apresuraron a batir palmas y a propagar la proposición de Frary: -¡No más latín! ¡Muera Horacio, muera Virgilio, muera Cicerón! ¡Abajo las humanidades en nombre de la nueva humanidad!
-Estos Sicambros olvidan que los primeros humanistas fueron aquellos sabios liberales y protestantes, que se llamaron los Reuchlin, los Hutten, los Erasmo, los Œ colampadio, que se sirvieron de las humanidades para defender la libertad política y la del pensamiento; como también lo hicieron en Holanda -la Grecia del Norte en aquel tiempo, la que dio asilo a otros humanistas franceses también liberales;- como lo hicieron en Holanda digo, los Dousa, los Heinsio, los Grocio, los discípulos insignes de Scalígero y Justo Lipsio hasta Perizonio...
-¡Pero qué Perizonio ni qué niño muerto! -oigo que grita, interrumpiéndome, algún crítico de salón. -¿Qué tenemos nosotros con que en Francia discutan si se debe prescindir del latín, de la educación clásica? En Francia podrán discutir eso, aquí no; aquí es ociosa la discusión: la cuestión del latín está resuelta por sí misma. Ya nadie sabe latín, y se acabó. Cuando un poeta cita un dios griego o romano, como hace Menéndez —23→ Pelayo, se le silba, se dice que no se le entiende, ni falta: «¡qué valiente pedante está hecho!», y se añade, que ha traducido mal a Horacio, aunque no lo haya traducido. Si Valera traduce las pastorales de Longo, se le mira con sorna y se le dice medio en francés: ¿Es, pues, verdad que el Sr. Valera sabe griego, griego auténtico? ¡Todavía hay quien sabe griego! Y el que habla así hace alarde de ignorar esa lengua, que, si no es madre, es tía de la nuestra, siendo hermana de la latina. Déjese usted, por consiguiente, de resucitar la cuestión del latín, que podrá ser cuestión en Francia, pero que aquí está resuelta por los hechos.
Esta supuesta interrupción de cualquier crítico temporero me tapa la boca, o por lo menos me hace cambiar de rumbo.
En efecto; en España, donde algún día la gran revolución humana, la del espíritu, el Renacimiento, encontró eco poderoso, hoy nos volvemos paso a paso a la barbarie disimulada y olvidamos toda nuestra gloriosa tradición clásica. El que esto escribe tiene ocasión todos los años de comprobar con dolorosa experiencia que nuestra juventud no sabe ni siquiera declinar en latín. Los jóvenes más estudiosos, los de más talento y curiosidad científica, tropiezan al traducir la más sencilla frase del sintético lenguaje del Derecho Romano.
Entre nuestros literatos, igual ignorancia. Los más confiesan sin vergüenza que no entienden la lengua de Virgilio, y, algunos hasta hacen alarde de ello. No falta —24→ quien crea que el latín es cosa de clérigos, un signo de reacción y oscurantismo. Y aun los discretos disimulan apenas esta lamentable deficiencia de su cultura.
Muchas son las causas que contribuyen a tan deplorable decadencia, o, mejor, ruina de los estudios clásicos. Estudiarlas y aun señalarlas todas, fuera trabajo para muchos artículos, y acaso algún día lo emprenda desde el punto de vista que en esta serie me he propuesto; hoy sólo debo indicar que uno de los principales motivos de este abandono está en el escaso atractivo que, dada la cultura general, ofrecen la literatura griega y romana. ¿Por qué no es agradable para los más lo que algunos alaban de buena fe, porque lo comprenden de veras? También la determinación de todos los elementos destructores que contribuyen a esta deficiencia del gusto sería muy larga tarea; pero lo principal es dejar sentado que no consiste en los autores clásicos la falta de encanto, y aun de amenidad, que la ignorancia les atribuye; no es el mal aquí objetivo, como se dice, sino subjetivo; están los lectores mal preparados para tales lecturas.
Las letras clásicas, entendidas como se debe, son la ocupación más noble en que puede emplearse el espíritu; ellas fueron alimento exquisito de las más sublimes inteligencias durante los primeros siglos del Renacimiento, y aun antes; pero las letras clásicas abandonadas a los pedantes a los que sin comprenderlas, sin sentirlas, las alaban, a los eruditos materiales que adoran —25→ lo viejo por vicio, lo oscuro por oscuro, lo difícil por difícil, son áridas, antipáticas, repugnantes y en rigor incomprensibles. Griegos y latinos pasados por el tamiz del dómine pedante, del Don Hermógenes de Moratín, ya no son ni los latinos ni los griegos que conoció la Historia, los de la literatura clásica profanada por tantos leguleyos del arte más puro. Los cuales puede decirse que están representados en aquel ejemplar de Horacio que, a manera de símbolo de tales profanaciones, nos describe Menéndez Pelayo diciendo:
Tamañas profanaciones debiéronse en gran parte, desde hace ya siglos, a la enseñanza de los jesuitas, que quisieron corregir el espíritu de clasicismo arrancándole, hasta donde fuera posible, el elemento pagano, es decir, la vida, y reduciendo el estudio de las humanidades a un mecanismo en que la memoria y la paciencia —26→ son las principales palancas. Sin llegar siempre a los absurdos del famoso Gaume, el espíritu ultramontano en general hizo grave daño, en nuestra tierra especialmente, a las letras clásicas. Basta para verlo una observación: hoy el latín se ha refugiado en los Seminarios, y allí es donde se maneja, sabe Dios cómo, a Virgilio, Horacio y Ovidio, con gran desprecio, por supuesto, de este último y demás escritores de baja latinidad. ¡Horacio y un seminarista! ¿Cómo han de entenderse?
El gusto de la poesía y de la historia clásica volvería si se convenciese el público de los lectores de mediano criterio de que no es lo mismo oír lo que dice un pedante de Las Geórgicas, por ejemplo, que leer Las Geórgicas mismas... previa la preparación necesaria. Hay que ponerse en condiciones de saborear los libros clásicos estudiando el ambiente dentro del cual se escribieran. Por fortuna, la filología moderna, gigantesco esfuerzo de la inteligencia humana, nos permite a poca costa saber lo suficiente de esta vida antigua para comprender a sus poetas.
Sin remontarnos a Los Vettori, Ricchiers, Marsilio Ficino y Ángel Policiano, no pasando de Wolf y Bentley, Heyne y Hermán, y, llegando en seguida a Ottfried Muller, a Grote y a Mommsen y a tantos y tantos otros ilustres buzos de la vida clásica, que la han hecho renacer a nuestros ojos; sin olvidar a los arqueólogos, que han tratado especialmente de esa misma civilización —27→ en los pormenores de la existencia ordinaria, en la descripción de plazas, baños, casas, muebles, utensilios, vestidos, etc., etc., como los famosos E. Guhl y W. Koner, tenemos sobrada materia para hacernos por algún tiempo contemporáneos de romanos y griegos, y la lectura de sus libros célebres adquiere en tal caso relieve sorprendente, como la realidad misma, y se convierten a nuestros ojos en hombres de carne y hueso, los que ordinariamente suelen ser considerados como frías representaciones de edades muertas, que no es posible resucitar ni ante la fantasía siquiera.
No se puede negar que un autor clásico necesita, para ser hoy comprendido medianamente, cierta preparación por parte del lector. Pero ni esta es muy difícil, ni en rigor, hay arte que si ha de ser gustado concienzudamente (pues también el gusto tiene conciencia), no pida estudios previos, experiencia y reflexión.
La preocupación general es ver en los escritores griegos y romanos lo que tienen de antiguos, pero no lo que tienen de humanos. A esto contribuye en gran parte la enseñanza vulgar oficial que, en España especialmente, está entregada, por lo que a letras clásicas se refiere, y fuera de honrosas excepciones, a eruditos y pedantes sin gusto ni reflexión, que lo mismo se dedican a la literatura clásica que podían explicar ley hipotecaria o destripar terrones. La literatura clásica, en lo poco y mal que de ella aquí se estudia, tiene una tirantez escolástica en la cual nada se conserva del —28→ gran espíritu del Renacimiento, y sí todo lo que se les pegó a las Humanidades del saber autoritario, abstruso y mecánico de la escolástica y del aristotelismo falso de la Edad Media. Así como el Derecho romano, según aparece en nuestros malos libros de Institutas glosadas es árido, seco, insufrible, las letras griegas y latinas disfrutan de fama parecida entre el vulgo, porque se enseñan con métodos y tendencias semejantes.
En los superficiales estudios de nuestras Universidades la literatura antigua es una imposición; el profesor la admira y hace admirar bajo su palabra de honor, y los estudiantes hablan de Homero y de Virgilio, de Sófocles y de Plauto, de Luciano y de Juvenal sin saber griego ni latín; y aun en lo que de los autores se les dice, falta verdadero espíritu crítico, y filosofía de la historia, y psicología biográfica y hasta amenidad anecdótica y, en suma, todo el arte de hacer agradable, interesante, una materia que lo es como la que más en poder de escritores y maestros artistas y de buen gusto.
Suelen nuestros catedráticos y retóricos llenarse la boca llamando superficiales a los franceses y diciendo de ellos, en son de censura, que nos engañan con su habilidad para explicar clara y ordenadamente, y expresar con arte e interés y elegancia. ¡Ahí es nada! Si nosotros tuviéramos profesores de literatura clásica (sin subir a los grandes maestros) como Paul Albert, Martha, Boissier, etc., etc., no habría, de fijo, entre nuestra —29→ juventud literaria esa vergonzosa preocupación, que acusa tanta ignorancia, según la que se cree de buen tono y muy conforme con el espíritu moderno tener en poco a griegos y latinos, o por lo menos prescindir de ellos.
Es eso; es que en nuestras cátedras y en nuestros libros, Homero, Horacio, Esquilo, Terencio, Aristófanes, Persio, no son hombres como nosotros, sino representaciones vagas, vaporosas, de idealismos disipados, de dogmas estéticos sin vida real.
Hoy no puede estudiarse la literatura, como no puede estudiarse el derecho, ni nada, sin ese espíritu de resurrección histórica, que no es ecléctico precisamente, ni falsamente armónico, sino que consiste en la adaptación de nuestra fantasía, en lo posible, al medio desaparecido y que hay que renovar para comprender los fenómenos literarios, jurídicos, económicos, filosóficos, o lo que sean, que se quiere estudiar.
Si este espíritu histórico es tan difícil en todas las materias y tan rara vez se encuentra (así, en lo jurídico, por ejemplo, se ve a cada momento juzgar la vida social y política de los antiguos por nuestro criterio moderno y hablar de división de poderes y de relaciones de Iglesia y Estado, etc., etc., tratándose de los tiempos de Numa o del mismo Agamenón), mucho más difícil y raro es en la historia literaria donde, en rigor, el que quiere ser historiador de veras necesita, además de ser erudito, ser un crítico flexible, educado —30→ en la experiencia del juicio literario, constante y actual, tener el gusto muy depurado, la inteligencia libre de preocupaciones y dogmatismos, y el ánimo firme y sereno para entrar y salir en las teorías religiosas, políticas, estéticas, etc., etc., sin perder nada de su originalidad y sin dejar de ver nada por culpa de prejuicios o complacencias con determinadas ideas.
Nada menos a propósito para interpretar el sentido de la vida literaria de los clásicos que el escolasticismo, que suele ser maestro, aquí a lo menos, de tales materias. En España, uno de los síntomas de la revolución artística ha sido para los más el romancismo, el odio a los griegos y latinos. Es hoy -como dice el señor Fiscal del Supremo,- y todavía los periodistas se burlan de quien sabe mitología y alude a las hermosas creaciones de la plástica fantasía clásica en verso o en prosa.
La ignorancia del vulgo no puede sospechar todo lo ridícula que es esa protesta que se hace en nombre de la libertad literaria contra las letras clásicas. Burlarse de Horacio y de Ovidio es el colmo de lo cursi, aunque no lo adivinen nuestros idealistas y naturalistas que piensan que el ingenio y la gracia, y la intención y la malicia, son de ayer mañana.
Horacio se parece más a Campoamor, y está más cerca de ser su contemporáneo, que Quintana, por ejemplo. Está más anticuado Bécquer que Ovidio. Pero es claro que el Horacio verdadero no es el que se —31→ nos ofrece en los versos del ministro Burgos, como el Ovidio verdadero no es el que nos pintan en las obras de retórica al uso.
Nuestra época es, en literatura, probablemente de decadencia; pues bien, época de decadencia era, la de Ovidio, Propercio, Persio, Tibulo, Catulo, etc., etc., y estos autores pueden ser hoy mejor comprendidos que lo fueron nunca. Hay más analogía entre Baudelaire y el autor de las Heroidas, que entre el autor de las Flores del mal y el de las Meditaciones.
Para penetrar bien el valor de las letras clásicas es preciso, eso sí, depurar el gusto, aguzar el ingenio, leer a los autores clásicos directamente y estudiar el medio en que vivieron en las obras de filología moderna, que son verdaderas maravillas de adivinación, perspicacia y exactitud.
Mas, aparte de esto, se puede, a poco que la crítica sensata propague y popularice la literatura de griegos y romanos, se puede conseguir que el público respete y admire lo que en todo país y tiempo cultos se considera como la flor de la belleza espiritual, en cuanto es esta producto del ingenio humano.
—32→
La historia de la literatura española puede decirse, sin ofender a nadie, que no se ha escrito. Hay muchos tratados muy apreciables, algunos de mérito extraordinario, destinados a tan ambicioso propósito; pero en ninguno de ellos aparece de modo suficiente el cuadro de nuestra literatura desde sus primeros días hasta los presentes. Verdad es que, en rigor, puede decirse que tampoco tenemos una historia general de España3. Y los tiempos no hacen esperar que, por ahora, se presente quien acometa semejante tarea. Nunca la historia fue mejor comprendida y cultivada que en el siglo XIX; pero los autores eminentes, con pocas excepciones prefieren consagrar sus fuerzas a estudios especiales, y en general alcanzan poco crédito los historiadores universales, los que cargan con toda la humanidad y se atreven a pesarla. Menos que coger en peso a la humanidad entera es tomar en hombros a una nación determinada; pero aún es mucho, y los verdaderos sabios de estos tiempos no suelen hacerlo. Las historias más famosas que se han escrito, en el extranjero por supuesto, en nuestros días, no son universales, ni son muchas tampoco las que comprenden grandes períodos —33→ y diversos países y muchos órdenes de actividad. Cierto que un Gervinus escribió la historia de todo un siglo, el presente; que Max Duncker la emprendió con toda la antigüedad; que son famosas las historias generales de Grote, de Taylor, de Mommsen y otros pocos, y, por último, que Ranke debe lo más de su fama a un trabajo histórico de plan muy extenso; pero eso no impide que la regla general sea el especialismo, y que escritores como Cantú y Laurent, que tanto sirven a polemistas de periódicos y oradores políticos, apenas se les vea citados en las notas de los autores que efectivamente están creando la historia como ciencia moderna.
Esta tendencia general, que tiene su explicación plausible, es conocida de aquellos pocos, poquísimos, que en España pudieran emprender, con algunas probabilidades de regular éxito, el atrevido intento de escribir la historia pragmática de España o su historia literaria; y si tal orden de consideraciones no bastase para retraerlos, la indiferencia del público, la falta de editor bastante rico y temerario, ahogaría en germen cualquiera tentativa.
La historia literaria tal como hoy se ha de entender, no podríamos pedírsela a pasados siglos; sirven y servirán siempre como rico material los nobles y a veces concienzudos trabajos acumulados por muchos eruditos españoles desde el tiempo del Renacimiento, y aun algunos de antes; pero es claro que ni aun llegando a —34→ los Sarmiento y Mohedanos, Sánchez, Sedano, y tantos y tantos escritores que de cerca o de lejos, con mayor o menor extensión, trataron estas materias en tiempos relativamente antiguos, encontramos la verdad crítica, como ahora se entiende, ni siquiera en su aplicación elemental a las clasificaciones y a la cronología. Con ser tan dignos de aprecio, no satisfacen tampoco la necesidad a que me refiero los trabajos especiales de Moratín y Quintana, aunque sean de los que más se acercan, si no en el pormenor técnico, en la originalidad y fuerza del criterio, a las exigencias modernas. Y abreviando: los que en años aún próximos escribieron historias literarias de España menos incompletas, valiéndose de tantos ricos caudales acumulados antes, si mucho mejoraron esta rama de nuestro saber nacional, no hicieron, ni con cien leguas, lo que ya va necesitándose mucho. Dejemos a un lado trabajos apreciables que algunos extranjeros como Wolf, Bouterveck, Sismondi, Puibusque etc., consagraron a la historia de nuestras letras, y recuerdos y juicios luminosos tan dignos de agradecimiento y estudio como los de Schlegel, Hegel y otros alemanes ilustres, y por ir de prisa, lleguemos a los dos más famosos entre nuestros historiadores de literatura española; Ticknor, extranjero casi español en cuanto autor gracias a su popularidad y al Sr. Gayangos, y el querido maestro Amador de los Ríos.
Los cuatro tomos, con muchas notas de Gayangos, —35→ consagrados por el norteamericano Ticknor a la historia de la literatura española, constituyen la obra más popular de cuantas hay escritas acerca de tan interesante materia. A las personas entregadas a estos estudios no hay nada que advertirles; pero sí al vulgo, a los que leen estos libros por mera afición; hay que advertirles que la historia de Ticknor tiene un gran valor relativo, pero mucho menos absoluto. Es decir, que considerando las dificultades de todo género que el ilustre americano tuvo que vencer para escribir su libro, es este merecedor de los mayores elogios; pero reconocido esto, preciso es declarar que la Literatura española de Ticknor deja muchísimo que desear por todos conceptos; Ticknor no es, ante todo, un gran crítico, ni siquiera artista, ni tiene el ingenio necesario para resucitar hombres, tiempos y costumbres al calor de sus evocaciones; fáltale imaginación, grandes propósitos, altas ideas, profundidad, sagacidad, y sobre todo ese espíritu de intuición semicreadora, que ha de brillar en el verdadero historiador. Es, en fin, Ticknor una medianía muy aplicada, simpático en sus medias tintas, a veces elocuente en capítulos determinados y de fácil exposición; pero no pasa de la categoría de cronista ilustrado, digno siempre de ser leído, pero no con tanta admiración como algunos pretenden.
Por lo demás, los que de estas cosas declaran que el trabajo de Ticknor, como obra técnica de erudición histórica, es defectuosísimo; confúndense —36→ allí los tiempos, déjanse grandes lagunas y se adoptan precipitadamente conclusiones temerarias, falsas muchas, sin contar con que el espíritu protestante y algo estrecho del autor le hace parcial a veces, y le obliga a predicar inoportunamente.
Mucho más se podría decir para mostrar la insuficiencia de la obra de Ticknor; pero como aquí se trata indirectamente este asunto, para llegar al propio de estos artículos, no insisto en tarea tan ingrata.
Amador de los Ríos fue mi querido maestro, y si bien he de procurar, al decir algunas palabras acerca de su historia de la literatura española, olvidar el cariño para conseguir la imparcialidad, es claro que he de conceder mucho a los fueros del respeto.
Ante todo diré que, tal como son sus siete tomos de Historia crítica de la literatura española, me parecen lo mejor que tenemos hasta ahora en tal asunto, y que ellos, con la continuación que les prepara Menéndez Pelayo, serán, probablemente por mucho tiempo, el principal monumento de este orden de estudios.
Amador de los Ríos concibió el proyecto de su gran trabajo crítico al oír al ilustre D. Alberto Lista pregonar desde la cátedra del Ateneo las excelencias de nuestra literatura nacional romántica. Puede decirse que la gran empresa de escribir la historia de nuestras letras nació del espíritu romántico, a que obedeció también, en gran parte, el renacimiento de nuestro teatro. Ya se sabe que el romanticismo se entiende de muchas —37→ maneras, y que aún en su historia se pueden estudiar positivas manifestaciones de muy distinta índole. El afán de resucitar, ante la imaginación por lo menos, nuestra vida nacional pasada, especialmente en sus elementos estéticos, obedecía a las teorías que, en Francia en un sentido y en Alemania en otro, dominaban entre los reformistas de las artes y aun de otras esferas de la actividad, como, v. gr., la del derecho en Alemania con la escuela histórica que por boca de Savigny proclamaba que el derecho nacía todo él de las entrañas de la nacionalidad. Se quería reconocer y demostrar belleza en la vida de los pueblos que nacieron sobre los jirones del Imperio Romano; se quería probar con nueva retórica y con nuevos dechados de poesía que las naciones bárbaras si debían, mediante el Renacimiento, gran parte de su cultura actual al clasicismo, a griegos y latinos, tenían también mucho que admirar y recordar y estudiar en su vida propia, en su historia y de aquí la guerra al Derecho romano, en una esfera, en nombre de los Códigos nacionales, y la guerra al clasicismo en nombre de la tradición romántica, en unas partes predominantemente arqueológica, lo que podría llamarse el romanticismo ojival, y en otras partes con caracteres de novedad revolucionaria.
Sea lo que quiera del juicio que a la posteridad merezcan estos exclusivismos de escuela, ello es que a veces este apasionamiento intolerable significa vigor cierto, y viniendo en tiempo oportuno contribuye mucho —38→ al progreso. De aquellas exageraciones vinieron como fruto natural obras tan admirables como algunas de García Gutiérrez (concretándonos a España, que es ahora lo que nos importa), de Hartzenbusch, de Rivas de Zorrilla, etc., etc., y estudios tan interesantes y ya tan necesarios como los de Amador de los Ríos.
«La religión y la patria», estos dos ideales que bien pueden llamarse románticos, según Amador de los Ríos los entiende, son los principios que sirven de base y dan unidad a la gran obra emprendida por el ilustre erudito estudiar la influencia constante de estos elementos poderosos en los productos del ingenio nacional, a partir de los primeros alientos poéticos de nuestra Reconquista, es el propósito trascendental de la Historia crítica de Amador; y como fuerza estética predominante y elemento técnico literario, presenta el carácter de nuestro genio artístico repetido en sus naturales manifestaciones constantemente, a partir ya de los tiempos en que era nuestra lengua la de nuestros conquistadores y Roma el teatro de nuestros triunfos literarios.
Como se ve, no falta plan y propósito serio, no falta unidad de pensamiento a la obra de Amador. Lleva ya en esto incalculable ventaja a la de Ticknor. Pero si merecidamente se llama crítica la historia literaria de que hablamos, no se puede decir que la crítica de Amador de los Ríos sea todo lo que hoy pedimos pues al fin el espíritu propiamente filosófico, independiente, ha penetrado en nuestra tierra, y lo que hoy se ha de —39→ exigir al que pretenda explicarnos y comentar la vida nacional en su actividad intelectual y estética es mucho más de lo que espontáneamente puede ofrecernos quien no pasa de erudito, por notable que sea. Además, Amador, a pesar de los siete tomos bien abultados de que consta su Historia crítica, no pudo llegar más allá de la literatura del Renacimiento en sus comienzos, no cuando dio los resultados mejores aquel gran movimiento europeo. De los Reyes Católicos acá nada nos ha dicho el ilustre maestro en su monumental trabajo.
Por otra parte, el estilo de Amador, digno, noble, pulquérrimo, es poco flexible, nada lacónico, tal vez algo teatral en ocasiones; el entusiasmo lo envuelve en demasiadas palabras, no teme la repetición, y de estos y otros análogos defectos se engendran tantas y tantas páginas de lectura, a veces un tanto difícil. En menos volúmenes pudo escribir el sabio maestro lo mismo que publicó en siete.
Este y algunos otros reparos obligan a declarar, después de repetir que la Historia crítica de la literatura española es por muchos conceptos admirable, que no es, con todo, el libro que hoy se necesita, y por eso, al comenzar este artículo, decía yo que la historia general de nuestras letras no se había escrito hasta la fecha.
Ni en obras particulares consagradas a un género especial, por ejemplo, el teatro, la novela, la elocuencia, —40→ etc., encontramos libros españoles que podamos llamar completos, y aun de los extranjeros que tienen tales propósitos habría mucho que decir. Biografías, monografías, las hay muy apreciables, más cercanas a lo que se pide: v. gr., los pocos trabajos que hasta ahora ha publicado M. Pelayo tocando estas materias; el Alarcón, de D. Luis Fernández-Guerra, en que tal vez hay saludables influencias de D. Aureliano... pero de todas suertes nuestra crítica no ha estudiado -en general se puede decir esto- los más profundos e interesantes aspectos del espíritu y aun de la letra de nuestra literatura nacional. Dios quiera que en obras que se anuncian haya todo lo que se puede esperar de quien se anima a emprenderlas. Hablemos de esto.
El escritor a quien aludo es Marcelino Menéndez Pelayo, que conmigo estudió en el aula de Amador de los Ríos y que vino a ser su legítimo inmediato sucesor en la cátedra mediante gloriosas, inolvidables oposiciones.
Hace años que tengo noticias del proyecto, del gran proyecto de Marcelino: la historia de nuestra literatura. Cada vez que nos encontrábamos por casualidad en las calles de Madrid o en algún café (pues los círculos de nuestras relaciones tenían pocos puntos comunes, o, mejor eran tangentes, pero no secantes), yo le preguntaba afanoso por sus trabajos, todos importantes; y él, con amable interés, me pedía nuevas de mis pobres cuartillas de gacetillero, de que yo le hablaba entre —41→ dientes y casi avergonzado. Pues en estos diálogos rápidos en la calle, interrumpidos por la turbamulta, le oía yo un día y otro aludir a su obra magna, a la que ha de ser tal vez la principal de su vida. Al principio hablaba de una historia completa, que se remontara a los orígenes, y escrita, si no con el criterio de Taine, que esto era imposible tratándose de un católico, sí con un método análogo y con miras semejantes por lo que respecta a dar gran importancia a los elementos de raza, herencia, medio social y natural, en la historia de las letras, que hasta aquí, por lo que toca a España, siempre se ha estudiado de modo abstracto, a lo retórico, sin penetrar de veras en las múltiples relaciones de subordinación y coordinación en que el arte, como todo, ha de vivir necesariamente. Representábame yo la famosa y admirable Historia de la literatura inglesa, de Taine, y con este recuerdo me ayudaba (añadiendo lo que yo podía figurarme que podía salir del ingenio crítico de quien había escrito el Discurso sobre el Arte de la Historia), me ayudaba para poner ante los ojos de mi fantasía, siquiera vagamente, la imagen de aquella historia que el joven e ilustre académico preparaba.
Sucedió por aquel tiempo que Emilia Pardo Bazán comenzó también a pensar en escribir su Historia de la literatura española, y por coincidencia, que al principio alarmó un poco a la ilustre gallega, también su obra iba a parecerse a la de Taine en la tendencia indicada antes. Mediaron cartas entre Marcelino y Emilia, —42→ cartas discretísimas, algunas de las cuales tuve el honor de leer, y después de atinadas cuanto modestas observaciones de M. Pelayo, resultó que ambos convinieron en que lo mejor sería escribir cada cual su historia a su modo, sin miedo a las coincidencias y con la seguridad de que el ingenio de cada uno tendría ocasiones sobradas de mostrarse sin parecido con nadie. Emilia Pardo sigue con su proyecto, y para ponerlo en práctica viaja todos los años y se encierra horas y horas en las bibliotecas de París y otras de varios pueblos donde puede encontrar lo que le importa.
El plan de Marcelino Menéndez, a juzgar por las últimas noticias que me dio él mismo, puede haber cambiado un poco, o por lo menos, en las más recientes conversaciones me lo presentó desde otro punto de vista. Por lo pronto, M. Pelayo ya no piensa comenzar por la antigüedad remota, sino en el punto, sobre poco más o menos, en que Amador de los Ríos dejó su obra, esto es, según ya se dijo, en los Reyes Católicos.
Por razones que más adelante expondré, esto es de aplaudir, porque, llegaremos más pronto a lo que más importa. Además, el insigne catedrático ya no hablaba últimamente de escribir a lo Taine, sino de un libro para la cátedra de muchos tomos, con mucha crítica, de pura erudición, porque en este punto hay que deshacer muchos errores y, presentar, muchas novedades. ¿Qué será, qué no será? Allá veremos.
—43→De fijo que los motivos que haya tenido Marcelino para cambiar de plan, si es que hay cambio y no dos aspectos distintos de un mismo objeto, serán muy razonables; pero de todas suertes yo, con el respeto debido, me atrevo a dirigirle algunas observaciones, cuya audacia puede cohonestarse con la buena intención.
Mucha falta hace, sin duda, que se corrijan cuanto antes, y por quien tenga datos y criterio suficientes para ello, los muchos errores técnicos de la historia de nuestra literatura. Voy más allá: para dar algún paso firme en el terreno a que yo quiero que se llegue, es indispensable comenzar por aquí, por dejarlo todo bien medido y pesado, todo bien distribuido; en suma, cada cosa en su sitio; pero ¡por Dios!, no olviden Menéndez Pelayo ni los que le sigan que todo eso, con ser muy importante y lo primero, no es lo principal. Esto es lo que suelen olvidar, ¿qué digo suelen?, lo que olvidan siempre nuestros eruditos y algunos de los extranjeros que hablan de nuestras cosas; olvidan que lo primero no es necesariamente lo principal. Hay algo peor que el ingenio agudo y profundo que sin datos suficientes se entremete a tratar asuntos históricos por medio de intuiciones, hipótesis y conjeturas; peor es el ingenio oscuro y nulo que, aprovechando las condiciones de un temperamento linfático y las ventajas de una imaginación dormida, a fuerza de paciencia recoge miles de documentos, los junta y clasifica a su modo, y ya cree tener hecha la historia de alguna cosa. Es necesario —44→ que M. Pelayo con una obra viva, artística, propiamente filosófica, dé un mentís elocuente a las dos otras docenas de eruditos mutilados que creen estar tomando en peso la realidad de nuestra historia literaria, cuando no hacen más que revolver papeles y levantar polvo.
El polvo, decía Walter Scott4 a los que querían limpiar el de sus habitaciones, no se mete con nadie si no se le hurga; dejadle descansar y veréis cómo no os molesta. Más vale dejar el polvo en paz, quieto, que soliviantarlo para que forme nube en estancia cerrada y ahogue al que la habita, sin más provecho que el haberlo echado de un mueble para que se pose en otro. Sacudirle el polvo a la historia no es lo mismo que limpiarla y hacerla resplandecer; el erudito que en la cámara estrecha y cerrada a las mil influencias del arte, de la ciencia y de la vida, de su mezquino cerebro, sacude el polvo a los pergaminos, ¿qué consigue? Asfixiarse y asfixiarnos; pasa tiempo, y después de mil enojos el polvo vuelve a descansar sobre la historia apaleada. Escribir un libro tedioso, o cien libros de este género, para sacar a luz otros libros, tal vez tediosos también los más, no es rebuscar tesoros en lo pasado, sino echar tierra sobre tierra, sueño sobre sueño, olvido sobre olvido. Nada más hermoso y útil que la erudición, fecundada por el ingenio; nada más inútil que la manía —45→ del papel viejo profesada por un espíritu opaco, adocenado y estéril.
Sin decir yo, ni mucho menos, que de tan baja estofa sean las docenas de nuestros eruditos al pormenor, si sostengo que no hay que atenuar mucho la censura para poder aplicarla a los más, que hasta la fecha no han hecho saltar ante nuestros ojos la hermosura real, viva, rozagante de nuestra gran literatura en algunos de sus siglos. Ha sucedido en esto lo que Ihering dice que pasa, en general, con el Derecho Romano: mucho alabarle, mucho pregonar y vociferar su supremacía sin admitir discusión, y nada de probar en qué consiste esa grandeza, nada de estudiar el Derecho Romano en su espíritu, que es el que puede poner de relieve el valor verdadero, inmenso sin duda, de ese gran legado de la antigüedad.
Ya va siendo hora de que a las letras españolas no les suceda lo mismo. Fueron grandes, gloriosas, sí, en algún tiempo; pero esto no se prueba con ditirambos y apologías, ni con poner delante ediciones de libros antiguos, aunque sea con variantes; para este viaje no necesita el lector alforjas: toda la grandeza de un período literario, todo su valor, no se puede conocer sin más que leer, siendo profano, una y otra obra; si así fuera, sobraría la crítica. Da tristeza leer, por ejemplo, lo que se le ocurre a un hombre tan erudito y tan famoso como el Sr. Cánovas del Castillo al hablar del Teatro Español en los años de su mayor gloria. ¿Qué creerán —46→ ustedes que dice del gran Lope de Vega y de su época, proponiéndose hablar largo y tendido del asunto (aunque en ocasión en que debiera hablar de otra cosa)? Pues no dice absolutamente nada. Se acuerda de algunos libros que tiene él, Cánovas, en casa; hace algunas observaciones sobre la criminalidad de aquel tiempo, y, en suma, publica un informe de fiscal o de jefe del negociado de policía a quien, por equivocación, se le encargase un estudio sintético sobre el Teatro Español glorioso.
El Sr. Cañete, estudioso, infatigable, discreto a ratos, aficionadísimo a las reliquias del Teatro Español, ¿qué ha pensado, qué ha descubierto, qué ha hecho sentir, qué ha hecho pensar tratando de nuestra literatura dramática? Se le deben agradecer apuntes útiles para la obra puramente erudita de la materia, y perdonársele, a cambio de esto, un estilo falso, lamido, un ingenio hueco, un gusto perturbado por el abuso de las tisanas.
Menéndez Pelayo es muy otra cosa; sabe más y mejor que esos y otros que no cito, y además es un ingenio fuerte, peregrino, capaz de crear siendo crítico, y de evocar a nueva vida, merced a los prestigios del arte, las edades muertas, sus ideas, sus sentimientos, sus palabras.
Por lo cual -y seguro yo de que esto es cierto- me atrevo a suplicarle que no olvide la gran necesidad de una historia viva, de una reflexión honda, de una adivinación —47→ feliz y siempre despierta, aplicadas a esa historia. Que su libro no sea sólo para estudiantes; que las novedades que presente el erudito sirvan sólo de andamios para la gran obra del artista, del crítico poeta, del filósofo historiador.
Capaz de atender a tal necesidad es el hombre en quien se han juntado cualidades que pocas veces se reúnen en un espíritu.
Y para que no se crea que adulo al querido condiscípulo, oígase lo que temo que aún ha de faltar en la Historia de Menéndez Pelayo, aunque la escriba tal como puede y como arriba se la pido.
Varias veces se ha decretado en España la libertad de pensar; pero el público todavía a estas horas (y ya va siendo tarde) no ha sabido aprovecharse de tamaña franquicia. Por libertad de pensar entiende uno hacerse diputado para ir al Congreso a vociferar que la Trinidad es una monserga, lo cual es, además de terriblemente sacrílego, absolutamente falso, pues la Trinidad, sea lo que quiera, no es una monserga, de fijo. Otro entiende que libertad de pensar es decir pestes del clero, y otro, más cruel, que es no pagarle lo que se le debe. Hay que desengañarse; un ciudadano pacífico, librepensador, pero comedido, que piensa libremente, pero no por eso insulta al prójimo, siquiera el prójimo sea católico o ultramontano, un ciudadano así, no debe aspirar hoy por hoy a predicar su doctrina donde haya mucha gente, porque —48→ se expone a ser interrumpido a pedradas. Si el auditorio es creyente, como se dice, le apedrean por ateo, impío, hereje, que es peor para ellos; si el auditorio es aficionado a pensar libremente, le apedrean por reaccionario, por paulino por sacristán, por mestizo... ¡sabe Dios!...
Entre las muchas clases y los mil grados de ideas que han entrado en España en lo que va de siglo, no podremos encontrar aclimatados temperamentos ni doctrinas moderadas y del todo racionales. Lo popular aquí es El Motín o El Siglo Futuro, Las Dominicales del Libre Pensamiento o el padre Gago.
El libre pensamiento verdadero, todavía es cosa de muy pocos, y entre estos, los más, no son aficionados a escribir. Salmerón, v. gr., apenas ha publicado materia para formar un volumen de regular tamaño.
Entre nuestros grandes y medianos (medianos de veras) escritores, pocos se encuentran que se atrevan a decir francamente que no son ortodoxos, y aun muchos que en realidad no lo son, continúan llamándoselo, y no falta quien, con gran ingenio, está sacando mucho partido de esta doblez, que no acusa malicia, pero que sí es signo de los tiempos. Dígase lo que se quiera, el país podrá no ser ya buen creyente, pero todavía no ha soñado con ser librepensador. De aquí que los más no se atrevan, sobre todo los que tienen algo que perder, es decir, fama popularidad, crédito literario, a ser claros con el público. Muchos sprits forts de plazuela —49→ sí hay; positivistas al minuto, sangradores y drogueros materialistas como un diablo, no faltan. Pero es claro que no se trata de esos. Se trata de los que, al pensar, saben de veras lo que traen entre manos. Veamos en rápida e incompleta reseña lo que pasa. En la poesía, a pesar de ser este un género que se presta como ninguno a decir la verdad de lo que se siente, tenemos sólo poetas que se proclaman ortodoxos, y que, a lo sumo, se permiten dudar provisionalmente o contradecir sin querer, o haciendo como que no quieren, el dogma, pero que jamás pueden ser acusados por pertinaces. En el teatro, los más atrevidos consideran como una temeridad ridícula cualquier género de franqueza de este orden. Aquí no hay previa censura ahora, si mal no recuerdo, pero es porque no hace falta. El público sería el que castigaría la menor audacia en el orden espiritual, llevada a la escena. La prensa, la literaria, nunca dice una palabra más alta que otra y entre la aristocracia de las letras, novelistas, críticos, articulistas, eruditos, etc., pocos serán los que se atrevan a declarar que no son católicos.
Y siendo esto así, como es, y podría demostrarse con nombres propios y más pormenores; y siendo no menos cierto que cuando se declara que conviene la libertad de pensar por algo será, resulta una contradicción entre lo que se pide y lo que se tiene, entre la ley y la vida. Hemos tenido todos los inconvenientes que vienen de escandalizar a un pueblo apegado a sus tradiciones —50→ de intransigencia religiosa con nuevas doctrinas políticas nacidas de un espíritu protestante y reformista en lo más hondo de los intereses sociales, y aún no tocamos ninguna de las ventajas que pueden nacer, y en otras partes han nacido, del ejercicio de ese examen independiente. En todos o casi todos los países que han acogido la Reforma, y con ella la libre investigación, dentro de ciertos límites o completa, ha sido uno de los resultados casi constantes el conocimiento directo y popular del Evangelio. Pues, en este punto, aquí ni siquiera hemos llegado adonde los ortodoxos franceses, uno de los cuales, fervoroso defensor de la tradición, acaba de publicar el Evangelio traducido en forma moderna, con estilo contemporáneo, para que pueda ser leído como obra popular y amena. Aquí ni siquiera a esto se ha llegado. El pueblo no suele leer el Evangelio en ninguna forma. Pocas veces en la historia se habrá pensado menos en Dios, en lo Divino, en lo Absoluto, que en nuestra época, en nuestra patria. Nuestros libros casi nunca se refieren a tales asuntos, y los pocos de fuera que se leen, o no hablan de semejantes ideas, o hablan, los más, para negarlas o ponerlas en cuarentena o detrás de un velo impenetrable. En materia de meditación religiosa y de filosofía primera, bien se puede decir que reñía entre nosotros la paz de Varsovia...
¿Y a qué viene todo esto?
Recuerde el lector que decía yo más arriba que iba —51→ a señalar lo que había de echar de menos en la Historia de la literatura, de Menéndez Pelayo. A esto viene todo lo que antecede. El gran espíritu de Menéndez Pelayo, que podrá y sabrá encontrar en las entrañas de nuestros libros viejos el espíritu de nuestro pensamiento y de nuestro corazón... no ha de penetrar de fijo en lo más esencial de todo corazón y de todo pensamiento con libre criterio, sino con el Criterio bien conocido que la ortodoxia le impone. No es esto censurar al ilustre crítico. ¿Cómo habría de ser eso? Católico sincero, de los que no juegan con sus creencias ni hacen alarde de ellas para ganar relaciones y ciertas clases de influjos, es muy digno de respeto en su doctrina invariable y nada comunicativa; pero yo aquí no le motejo, ni le sonsaco, ni le juzgo, pues fuera inútil imprudencia; sólo declaro el hecho, no por futuro menos cierto de que en su Historia no se verá originalidad, espontánea perspicacia en lo más hondo, más puro, más esencial de la idea literaria. Antes que el interés puramente científico y artístico de la verdad, se verá el interés de la creencia religiosa; y, a lo sumo, lo que podrá conceder, por vía de tolerancia, a los que no sean de su comunión, será una tendencia prudente y discreta, de frío buen gusto, a tratar con lenidad errores, según él, que tiene que abominar; a huir siempre que pueda de cuestiones de trascendencia religiosa, para evitar conflictos de ideas y pasiones... Pero estas mismas concesiones, esta tolerancia negativa del silencio, —52→ de la preterición y el eufemismo, que es hoy lo que priva, como la más exquisita, última palabra de la buena educación social cosmopolita, si serán dignas de agradecimiento y alabanza por varios conceptos, serán también nuevos puntos oscuros, obra muerta que señalará más y más el vacío a que antes me refería.
El padre Gago y El Motín pueden muy bien discutir en estos tristes días de crisis terrible para el pensamiento pueden discutir, porque cuanto más daño se hagan, más contentos. Espíritus separados por confesiones, por escuelas, por creencias, y unidos en lazo invisible por igual aspiración desinteresada, ideal, puramente religiosa, no pueden hablar unos con otros de lo que es para unos y otros lo primero, el amor más querido. Nadie tiene la culpa de esto; es una fatalidad que por los efectos parece un crimen, pero no es un crimen porque no hay ningún criminal.
Y sin embargo... ¡sería tan fácil entenderse!...
Para que se comprenda mejor mi pensamiento por lo que respecta a la deficiencia que espero encontrar en la obra de Menéndez Pelayo, tan llena de excelencias de fijo, pondré un ejemplo. Llegará en su Historia a hablar de Santa Teresa; nos hará penetrar en aquel espíritu enamorado de la Divinidad, nos hará sentir sus deliquios... pero no podrá hacernos ver lo más sublime en la Santa, que es, para muchos, para los que no participan de la ortodoxia del autor, el valor pura y exclusivamente humano del esfuerzo místico, la grandeza —53→ inenarrable de la espontaneidad natural, desamparada de todo auxilio milagroso, aunque probablemente en misteriosa impenetrable relación suprema con lo divino.
No es fácil explicarse con claridad en estas materias, por exponerse a herir muy respetables susceptibilidades. Pero ello es que, para todo el que piense que la independencia del juicio en los más arduos y principales problemas de la vida es muy importante, no podrá menos de ser un anhelo, legítimo anhelo, ver aparecer. algún día un historiador de nuestra vida intelectual y sentimental artística que añada a las condiciones de crítico que asisten a Menéndez Pelayo, la que sólo puede tener quien esté desligado de compromisos confesionales al penetrar en la filosofía o en la historia para arrancarles sus secretos de verdad, bien y belleza.
***
No cabe ya en esta especie de introducción detenerme a considerar las cualidades todas a que se ha de aspirar cuando se escribe en el sentido de vulgarización al principio señalado, de la literatura española en épocas pasadas; mucho hay que decir sobre el particular, a más de lo indicado en esta reflexión general sobre el tema; pero ya que por torpeza de la pluma no —54→ he podido llegar a este desarrollo del contenido, por ocupar demasiado espacio con los rasgos generales, aprovecharé la ocasión para exponer mis ideas y observaciones acerca del particular, el día en que trate de algún asunto concreto en esta materia, cuando me refiera a la lectura de algún autor español de otros tiempos, o a otro punto análogo.
—55→
Hace poco tiempo publicó la Revue des Deux Mondes un artículo de uno de sus críticos de guardia, M. Brunétière, con el exclusivo y poco cristiano propósito de arrojar cieno y más cieno sobre la memoria de un poeta que ha influido mucho en la actual literatura francesa, y que tiene multitud de sectarios, y hasta podría decirse de adoradores. La diatriba, pues tal era, del crítico francés, me hizo sentir ese especial disgusto que causa en el alma de quien seriamente ama el arte, la injusticia de un censor que se ceba en la fama de un poeta a quien se deben momentos de solaz, o alguna visión nueva de lo bello, o sugestiones para ideas o sentimientos o cambios fecundos del ánimo.
Ya estaba yo acostumbrado a experimentar esta clase de emociones con la lectura de este crítico ilustrado, que cuando habla de los contemporáneos casi siempre parece que se complace en enseñar un mezquino corazón. Que Brunétière tiene algún talento, es indudable; —56→ que ha leído mucho, también; que su análisis no siempre es superficial, y a veces se distingue por lo sutil, no cabe negarlo; pero pocas veces deja de ser antipático por las causas que defiende, o, mejor, por los enemigos a quien ataca, y sobre todo por las armas y la táctica que para atacarlos emplea. Brunétière es uno de esos escritores franceses (hay varios) que se diría que se complacen, con una especie de coquetería maligna, en hacerse aborrecer en cuanto críticos; él combate a Carlos Baudelaire principalmente por su inspiración diabólica, por sus famosas Flores del mal, pero a él se le podría combatir por la vena mefistofélica que le asiste cuando, apura los recursos de su erudición, de su estilo y de su dialéctica para demostrar que Zola es poca cosa, Víctor Hugo un viejo verde indigno de tanta fama, y Baudelaire un pobre diablo, bueno para pasmar en la feria literaria a los incautos burgueses que se creen maliciosos y leen libros nuevos. Conviene insistir en el carácter del ya afamado crítico de la Revista de Ambos Mundos, porque su crédito va siendo grande, el lugar desde que escribe es eminente, y su voto es repetido como un eco en muchas partes; v. gr., en las lucubraciones literarias de nuestro famoso Cánovas del Castillo, oráculo a su vez de media España cuasi-pensante. Cánovas, cuando habla de literatura francesa (y habla a menudo), repite, las opiniones y los argumentos, echándolos a perder un poco con el acento andaluz, de M. Brunétière y de M. Cherbuliez (Valbert), que le pagan —57→ esta deferencia alabándole de tarde en tarde en la Revista de más circulación de Francia.
Brunétière influye, además, en muchos escritores franceses de tercer orden, que a su vez influyen en varios corresponsales (del orden más humilde que podemos figurarnos), que mantienen en París algunas publicaciones españolas populares. La mayor parte de las tonterías y de las injusticias y cavilosidades que se han escrito en España contra el naturalismo, se remontan por tres o más derivaciones, a los apasionados ataques que Brunétière y Valbert dirigieron a Zola y a su escuela. Esto se sabe cuando se sigue con atención e interés el movimiento actual de nuestra literatura, llegando a pormenores, que las más de las veces, los críticos sólo creen dignos de ser estudiados en los tiempos remotos, es decir, en tiempos en que poco se puede saber, de seguro, respecto a pormenores.
Brunétière es uno de los capitanes de cierto prudentismo literario (y pase la palabra, que es exacta), que seduce a muchos espíritus delicados y sinceros, pero poco enérgicos, y que, merced a cierta hipocresía innata, en algunos inconsciente, causa graves daños al progreso del arte. Este prudentismo, que en Francia ha hecho ya estragos, también ha entrado en España, y combinándose con otras preocupaciones nacionales, nos amenaza a nosotros con grandes sequías de ingenio.
Hay muchos aficionados a las letras que viven en constante recelo temerosos de tomar gato por liebre, —58→ dispuestos a contener los impulsos del propio entusiasmo en cuanto alguien les advierte que no es oro todo lo que reluce. Yo confieso que esta clase de lectores me son profundamente antipáticos, aunque no tanto como la ralea de críticos que los sonsacan y escandalizan. Arrojar del templo de la fama a quien no merece ocupar en él un mal rincón siquiera, es santa empresa; pero regatearle gloria al que la tiene legítima, escatimar aplausos al gran ingenio, me parece trabajo improductivo, y contrario a la hermosa y grande caridad del arte. «¡Eh, no admiréis a Fulano, que es un majadero, como lo pruebo!», esto lo comprendo y lo aplaudo; pero esto otro: «¡Eh, no admiréis tanto a Víctor Hugo, que tiene sus defectos; no os enamoréis del sol, que tiene manchas!», esto no me lo explico. En estos amigos de matar el entusiasmo y en estos sectarios del prudentismo suele obrar la envidia, en los que toman la iniciativa sobre todo; pero también influye mucho el miedo al ridículo, el terror de encontrarse admirando como el mísero vulgo lo que no merece tanta admiración. El afán de no ser uno de tantos, de no confundirse con el populacho literario, obliga a muchos a ser reservados en materia de alabanzas y gustos, y tal lector habrá que habiendo leído a Baudelaire y habiéndole encontrado gran originalidad y fuerza, ahora, advertido por Brunétière, le desprecie y le llame farsante.
Porque nada menos que eso se propone el crítico, de la Revista Ambos Mundos; llega a decir del poeta —59→ que es un pobre diablo que ha escrito pocos versos regulares y que no ha dejado nada nuevo, a no ser una pintura exacta de las emociones que despierta el sentido del olfato, el menos espiritual de los sentidos. A Dios gracias, en esta ocasión Brunétière exagera tanto su antipática severidad para el ingenio reconocido, que la malicia del intento se hace transparente y el peligro de la injusticia disminuye. Su parcialidad se ve bien claramente cuando dice que Baudelaire escribió artículos de crítica pictórica como cualquier otro, ni mejor ni peor que otro crítico cualquiera. Eso vale tanto como suponer que los Salones los escriben lo mismo todos los críticos, y aun los que no lo son; según eso, tanto valen los Salones del gran estético de la Enciclopedia como los articulillos de Wolff, el del Fígaro, Eugenio Verón vale tanto como Taine... Pero dejo esto.
La crítica debe defender a todos los escritores buenos a quien se pretende negar la condición de tales, aunque se trate de aquellos por los que no se siente el mayor entusiasmo. Aun puede añadirse que en este último caso se da más pruebas de amor a la justicia y de entender los deberes de la misma crítica. Salir a romper lanzas por las doctrinas y por los autores predilectos, no tiene gran mérito; con ello se obedece a impulsos que pueden ser hasta irresistibles. Yo no tengo a Baudelaire por un poeta de primer orden; ni su estilo, ni sus ideas ni la estructura de sus versos siquiera, me son simpáticos, en el sentido exacto de la palabra; pero veo —60→ su mérito, reconozco los títulos que puede alegar para defender el puesto que ha conquistado en el Parnaso moderno francés, y sólo por esto me decido a escribir con ocasión del artículo de Brunétière, estas impresiones de una segunda lectura de las Flores del mal, obra que principalmente cita el crítico y que es la más importante del poeta. Sí, he vuelto a leer las Flores del mal; no con frialdad impasible (que así no se lee a los poetas), pero sin preocupación favorable, seguro, por las circunstancias, de ser imparcial; y para mejor lograr mi intento de obedecer sólo a mis emociones y a mi juicio propio, espontáneo, he prescindido de cuanto he leído acerca de Baudelaire, y para nada me acuerdo, v. gr., del estudio de Gautier ni del muy notable de Paul Bourget, que recomiendo a mis lectores.
Tómase en estos tiempos la opinión por ciencia, de un clásico español; y bien puede asegurarse que esa mala costumbre de hace siglos sigue prevaleciendo, porque la mayor parte de los autores que pretenden enseñar algo, nos dan por ciencia lo que opinan. En materia de crítica literaria esto es lo corriente, y se llega a tal extremo, con el atrevimiento a que convidan la aparente libertad del gusto y la vaguedad y anarquía de las doctrinas estéticas, que muchos preceptistas y críticos —61→ no vacilan en predicar como dogmas y reglas aprensiones subjetivas, preferencias personales que no llegan siquiera a la categoría de opiniones racionalmente adquiridas y de una verdad probable. Es claro que la crítica en nuestros días no puede todavía -ignoro si podrá más adelante- llamarse científica, en la rigorosa acepción de la palabra, pero sí puede tener ciertas condiciones que le den un valor objetivo, garantías de imparcialidad y método, elevándola a la altura, en punto a sus cualidades de conocimiento reflexivo, a que llegan otras doctrinas, como, v. gr., la sociología, la economía, la filosofía del derecho, etc., etc., que tampoco son rigurosamente ciencia, aunque los más así las llamen. Pues tal carácter semicientífico -si puede hablarse así- no lo tiene la crítica literaria en la mayor parte de los escritores de este género, aun los más alabados, porque con el escepticismo que en tales asuntos reina, y el poco celo que en realidad se muestra por aclarar este orden de conocimientos, los más avisados, no los más ingenuos, juzgan que es preferible manifestar originalidad y fuerza de ideas, exquisito y dificilísimo gusto, que procurar un criterio general que pueda ser norma común, por todos, grandes y pequeños, reconocida, y acatada. Si a esta tendencia se, añade el justificarla; por lo que toca a la actualidad, el estado de crisis, en que hoy vive toda filosofía y toda ciencia antropológica especialmente, y el espíritu de independencia que en toda clase de lectores y aficionados predomina, —62→ hay motivo suficiente para comprender que los críticos más despiertos aspiren, más que a crear una verdadera ciencia de aplicación, a sugerir ideas y emociones con la propia genialidad; mas esto puede tolerarse en los pocos que confiesan, directamente o de otro modo, su propósito, no en los que insisten en que su opinión, su preferencia, su gusto subjetivo, es regla, es dogma, es ciencia. Entre estos últimos se puede contar a los más, incluyendo a los mejores; entre los otros figura Renán, v. gr., con su famosa y fecundísima teoría del dialoguismo, y su criterio amplio y comprensivo, así en historia, como en filosofía, como en arte, y figuran también algunos jóvenes franceses que, cual Paul Bourget y Jules Lemaître, predican y practican análoga doctrina y crítica, la crítica sugestiva. Ya se sabe que la crítica de Paul Bourget es más que otra cosa, estudio, experimento psicológico; pues la de Lemaître, sobre todo en su propósito, tiende a la expansión, a aumentar la facilidad de ver y de admirar, y a ejercitar esta potencia de expresar la emoción, de reflejar la idea adquirida, que es al crítico de buena cepa lo que la visión directa e inmediata de lo bello natural a la inspiración del artista. Sí: hay un modo de crítica (podría decirse un modo de arte), que el espectador sensible e inteligente puede ejercer, y consiste en una especie de producción refleja; el espectador es aquí como una placa sonora, como un eco; así como los rayos del sol arrancaban vibraciones que parecían quejidos a la estatua famosa de Egipto, así —63→ en el crítico de este género el entusiasmo producido por la contemplación de lo bello arranca una manera de comentario, de crítica expansiva, benévola (en la acepción más noble de la palabra), optimista, que hace ver más que ve el espectador frío y pasivo, y expresar bien, con elocuencia, lo que se admira y se siente. La crítica de este modo -que no es la única legítima, ni siquiera la más necesaria,- hay que tomarla como lo que es; no hay que atribuirle pretensiones dogmáticas que no viene; y con esta advertencia puede dejársele ser subjetiva, personalísima, cuasi-lírica, que no por eso dejará de ser útil, no estimándola por lo que no quiere ser. En este sentido ha examinado el citado Lemaître el último drama de Renán, v. gr., y los discursos de Dumas y Leconte de Lisle acerca de Víctor Hugo, y un drama de Tolstoï, que a él le parece sublime y a ciertos corresponsales rusos se les antoja obra grandiosa, pero tétrica y disparatada.
La crítica que no tiene disculpa, la que no puede menos de hacer daño, es la que sin ser menos subjetiva pretende representar la rigurosa aplicación de una regla, de un canon científico a las obras del arte; la que no se inspira en el entusiasmo, sino en la prevención; la, que, lejos, de querer ver mucho, todo lo que hay, se tapa un ojo, o mira por un tubo; la que no quiere ser lince sino miope voluntario. La crítica que Brunétière, usa generalmente, la que ha empleado ahora al juzgar a Baudelaire, es de esta clase; detestable como ella sola.
—64→Después de haber leído por segunda vez las Flores del mal, me parece imposible que un hombre de seso y de buena fe diga que allí no hay más que vulgaridades. Al leer ahora ese libro me proponía, no sólo estudiar la obra de Baudelaire, sino penetrar los motivos que con ocasión de esa obra pudo tener Brunétière para decir lo que dijo, he ido buscando las huellas de la vulgaridad, de la petulancia, de los cien defectos que el crítico ha ido señalando, y este propósito mío me hizo ver la gran injusticia que había en leer así a un hombre como Baudelaire. Leyéndole con esa intención, con esa prevención retórica, fría, maligna, no se le puede entender siquiera; entender, digo, así, al pie de la letra, no ya penetrar todo su sentido y sentimiento, que para eso se necesita mucho más. Hay versos en las Flores del mal en que parece que el autor adivina a esa clase de lectores secos, ciegos y sordos, para el caso verdaderos idiotas; más de una vez se vuelve contra ellos, ora displicente, ora melancólico ya airado, ya compasivo.
Así, por ejemplo, en su poesía CXXXIII (edición definitiva, pág. 307), que es como el prólogo de la parte especialmente titulada Flores del mal, dice de este modo5:
—65→
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bien se puede asegurar que al crítico de la Revista de Ambos Mundos le importa poco la maldición de un poeta difunto, y que la prefiere a ser tenido por «lector apacible y bucólico, sobrio y candoroso hombre de bien» pero yo no estaba en el primer caso, y sobre todo, vi pronto que no podría juzgar con imparcialidad a Baudelaire, si cerraba ojos y oídos a los señuelos —66→ secretos que en sus versos gritan y hacen gestos para que pueda comprendérsele.
Así pues, preferí seguir el camino de esa que antes llamaba crítica sugestiva, sin pretender, por supuesto, acercarme a ella en sus excelencias activas, pero sí en la facultad de sentir y admirar, en el prurito de querer ver todo lo que había en las misteriosas Flores del mal.
No hace falta advertir que ni en este, ni en caso alguno de este orden, la admiración, la potencia de simpatía, significa ceguera, apasionamiento. Pero ¿qué duda cabe que en la crítica de arte lo primero es enterarse, comprender? Y comprender la poesía es claro que no consiste sólo en descifrar sus elementos intelectuales, sino que hay que penetrar más adentro, en la flor del alma poética; por eso ha habido, hay y seguirá habiendo tantos críticos muy sesudos, muy instruídos, muy perspicaces, que al hablar de los poetas desbarran lastimosamente.
El crítico de poesía necesita ser... ¿cómo lo diré yo?, ecléctico en sentimiento, y un poco también en ideas. Julio Simón acaba de decir, juzgando a su maestro Cousin, que todo ecléctico en filosofía cae, sin querer, en el sincretismo; que la personalidad del crítico ecléctico a fuerza de querer penetrar las ideas ajenas y conciliar las de unos y otros, pierde su propia esencia, deja de ser tal personalidad. No discutiré aquí (ni tampoco admito por completo) la opinión del ilustre pensador francés por lo que respecta a la filosofía; pero sí —67→ me atrevo a sostener que en poesía no hay crítico verdadero, sino es capaz de ese acto de abnegación que consiste en prescindir de sí mismo, en procurar, hasta donde quepa, infiltrarse en el alma del poeta, ponerse en su lugar. Sólo así se le puede entender del todo y juzgar con justicia verdadera.
Leyendo a Baudelaire segunda vez, he sentido en muchos momentos repugnancias instintivas; aquí y allí herían mi fe y el amor que la tengo, frases precisas, afirmaciones crudas, que provocaban, por su rudeza y franca tirantez, la controversia, la oposición agria de mi espíritu. La reflexión me hacía advertir bien pronto que era inoportuna la intervención de mi subjectividad6(aquí sí que hay sujeto), y la conciencia literaria (que también la hay literaria) me gritaba que en aquel punto mi cometido era buscar dentro de mí las ideas y sentimientos que pudiesen simpatizar con las ideas y sentimientos del poeta. Y aquí, aunque sea alargando estas filosofías, es necesario abrir una digresión para explicar cómo se puede, sin caer en indiferentismo ni en escepticismo, ponerse en el lugar de quien no opina como nosotros. La frase más sobada que estudiada en todo su alcance, del cómico latino: Homo sum, etc., quiere decir también que el hombre es virtualmente semejante a todos los hombres; que puede, en cuanto espíritu, por la naturaleza discreta de este colocarse en todas las situaciones, sin necesidad de tomarlas para sí definitivamente; así el ateo puede figurase lo que —68→ sienten y piensan los deístas, y el creyente sabe cuáles son los argumentos en que se funda el ateo, y comprende su alcance y puede figurarse sentir de un modo pasajero, lo que el ateo debe de sentir con relación a la causa primera, a la Providencia, y al último fin racional de la vida. Yo, leyendo a Leopardi, he podido ser ateo en el sentido de penetrarme del estado de ánimo que guiaba al poeta al escribir, por ejemplo, las tristezas que le cuenta a la luna el pobre pastor de Asia; leyendo a Shelley, he podido, aunque con mayor dificultad (por parecerme menos natural el ateísmo del vate inglés), he podido comprender aquel anarquismo teológico, y hasta leer las terribles y a su modo sublimes blasfemias contra Jesús; contra Jesús, que en mi insignificante sentir, es el que ha de salvar al mundo, si esto tiene arreglo. Confieso que el esfuerzo tenía que ser grande... y lo fue; Jesús es, para mí, la más alta imagen del amor y la belleza ideal, y el poeta inglés se lo figuraba como tirano, traidor, antipático, soberbio en su humildad, ladino en su grandeza, como se pueden figurar al general de los jesuitas algunos progresistas bonachones: el contraste no podía, ser mayor, y, sin embargo, a fuerza de abstracción y abnegación subjetiva, prescindiendo de mí, llegué a penetrar la idea del Cristófobo y, a ver la grandeza de su poesía...
No cabe duda: soy hombre, y nada de lo humano me es por completo extraño; por mi cerebro puede pasar todo lo que a otros les hace creer de modo distinto —69→ que yo creo; si así no fuera, no habría Esquilos, no habría Shakspeares7, no habría arte de imitación psicológica... ni habría verdadera crítica artística tampoco, puede decirse. Hoy todavía siguen diciendo necedades y torpezas contra Víctor Hugo muchas personas, porque no son capaces de ser hugólicos, como ellos dicen en son de censura.
Schopenhauer ha dicho que no se debe estudiar a los grandes pensadores en las exposiciones que hacen de sus ideas los historiadores de sistemas; él lo dice porque un espíritu mediano no puede jamás ser intérprete fiel de un genio; y esto es verdad. Pero además, la máxima del gran pesimista es buena, porque los expositores no suelen cuidarse de anular su personalidad ante la del hombre cuya idea quieren reflejar no se cuidan de ser, o no saben ser, sangre de su sangre; y así se observa que después de haber estudiado en los economistas, por ejemplo, la teoría de Adam Smith, al leer a este en su propio libro, nos encontramos con la novedad de un Smith desconocido, y lo mismo sucede con Spinoza en filosofía (con este más que con todos) y con Kant, etc., etc.
En la crítica, la de buen propósito, debe haber su religión del deber, y en esta religión su misticismo, y este misticismo consiste en transportarse al alma del artista.
Es claro que este es el ideal; después se hace lo que se puede; pero no tengo duda que la justicia absoluta —70→ de la censura sólo se dará allí donde se dé completa esa transformación deseada. El asunto se presta a muchas más consideraciones y aclaraciones y casi casi las pide; pero aquí ya serían excesivas. Como última advertencia diré que es también claro que la crítica es así cuando se trata de verdaderos genios, o de grandes talentos por lo menos; para los tontos y necios que se meten a poetas, el mejor trato es el de cuerda; esto es evidente. ¿Y Baudelaire? -dirá algún partidario del método-. Baudelaire también necesita que nos pongamos en su lugar. Y sin esto, puede parecernos un prestidigitador de ideas y un diablo de feria. Su satanismo a un espíritu fuerte que está decidido a no dejarse embaucar, se le antojará un cuadro diabólico dibujado con fósforos sobre la pared, en la oscuridad.
Como también cabe ponerse en la situación de M. Brunétière (con alguna incomodidad), me figuro perfectamente lo pobre diablo que al crítico francés, le puede parecer el autor de las Flores del mal.
Del cual ofrezco, a ustedes hablar en adelante directamente, sin más digresiones... que las necesarias.
No cabe duda que a la fama actual de Baudelaire le hubiese convenido que hace algunos años no se hubiese hablado tanto de él, y que por parte de admiradores —71→ y de adversarios hubiera habido menos exageración. Cuando apareció su obra, se le tuvo por más satánico que es; hoy la impresión general de un lector atento, despreocupado y nuevo, será que... Baudelaire, no debe parecer tan espantoso a los timoratos ni tan sublime a los que admiran en él lo que llaman algunos estéticos, como Vischer, el sublime de la mala voluntad. Gracias a esas exageraciones, los críticos y lectores amigos de rectificar entusiasmos ajenos pueden seguir, y seguirán con ciertos aires de justicia, la senda que Brunétière les señala; y si, más prudentes que él, no extreman el juicio displicente, influirán en la opinión general, y el crédito de nuestro poeta bajará un poco. Pero, pasando tiempo, cuando ya nadie se acuerde de la persecución ni de la apoteosis, las Flores del mal quedarán a la altura que deben estar, entre los buenos libros de la verdadera poesía francesa de este siglo, como obra de arte en que se pueden admirar muchos primores.
Acompañan a la edición definitiva de las Flores del mal, a más de una larga Noticia de Teófilo Gautier, tan interesante, variada y pintoresca como descosida e incompleta, varias cartas y artículos dedicados al libro cuyo apéndice forman. Los artículos son de Thierry (Eduardo), F. Dulamon, Barbey d'Aurevilly y Carlos Asselineau respectivamente; el artículo de Asselineau es el más largo; el más importante el de Barbey d' Aurevilly, que, como suele, pinta el ingenio y el carácter —72→ de Baudelaire con paradojas, antítesis e ideas raras, pero siempre elocuente y nervioso. El panegirista del héroe del dandysmo es también el que más exagera, y dando al libro una trascendencia moral que siempre buscan, primero que todo, los escritores de sus ideas, los católicos radicales, llamémoslos así, contribuye Barbey d'Aurevilly no poco a dislocar la cuestión crítica y a llenar al lector bonachón de aprensiones de olor a azufre, si bien Barbey cree olfatear detrás del azufre, incienso. Acaba el elegante y originalísimo escritor católico, diciendo que después de semejante libro, las Flores del mal, no le queda al autor otro camino que hacerse cristiano... o pegarse un tiro. Como se ve, esto no es crítica de arte; aquí se considera las Flores del mal como un documento para la salvación, como un acto, no como pura representación bella. Algo parecido hacen, en un sentido o en otro, los demás críticos citados, así como los autores de las cartas que son para sendas epístolas, Sainte-Beuve, A. de Custine y Emilio Deschamps, el cual, lleno de entusiasmo, escribe además una defensa de las Flores del mal en verso, que parece prosa. Es claro que la carta de Sainte-Beuve tiene más miga que toda la prosa que acompaña al libro; aquí se nota ya ese justo medio de admiración, que es lo que conviene a Baudelaire; pero el perspicaz y algo ladino autor de Volupté habla más del alcance moral de estas poesías que de su valor intrínseco de obras de arte.
—73→En general, la crítica, antes y ahora, no ha hecho casi más, respecto de este libro que fue piedra de escándalo, que estudiar su trascendencia, ya con relación a la sociedad, ya con relación al alma del autor. Y uno de los aspectos extratécnicos que con más insistencia se ha tratado es el de la porción de sinceridad que habrá o no habrá en las Flores del mal, aún hace pocos días que incidentalmente un ilustre escritor español, espejo de críticos, el ilustre Valera, hablaba con burla y tedio de la pose de Baudelaire.
Y ya está soltada la palabra: la pose, es decir, la afectación, la comedia, una postura rebuscada para hacerse interesante; esto es lo que más se le echa en rostro.
Como puede ver cualquiera, todos estos críticos que se salen del libro para penetrar las intenciones del autor, sus probables flaquezas, y para estudiar las consecuencias sociales y morales de sus afirmaciones o de su ejemplo, ya las defiendan, ya las ataquen dejan a un lado la cuestión propiamente crítica.
Este defecto es generalísimo en la censura moderna. Flaubert se quejaba de él enérgicamente en sus confidencias epistolares con Jorge Sand; Heine, como Flaubert, como Zola, como tantos otros, fue víctima del mismo procedimiento. Un hombre de tanto talento como Gervintis, el famoso historiador de nuestro siglo, juzga al gran poeta del Reisebilder con el criterio bajo, interesado y mezquino de un prosaico y vulgar hombre —74→ de Estado, metido a censor de artistas; y aun Gervinus tiene la disculpa de que él atiende, por razón de su objeto general, a la trascendencia social de la obra del poeta; Einrich y tantos otros, sin tal disculpa, incurren en el mismo defecto.
Hace pocos días Anatolio France, en un disparatado artículo chauvinista, condenaba la última novela de Zola (no terminada) en nombre... ¡de los reclutas rurales de Francia!
Pues a todos estos críticos artistas, o que de tales presumen, les da una lección buena un señor alemán, un ex ministro, Schäffle, que jamás tuvo pretensiones de dilettante ni de artista, que se contenta con ser gran sociólogo y economista; y dice el tal, en una obra muy larga, muy pesada y muy importante acerca del organismo de la sociedad, que la literatura tiene dos aspectos que no deben confundirse nunca (y que casi siempre se confunden): el social y el técnico; y que la historia y la crítica tienen que ser muy diferentes, en las letras, según se trate de uno u otro concepto. Nunca se insistirá bastante en tan grande y trascendental verdad. Así como no sirven para filósofos ni para críticos de filosofía los que admiten o desechan teorías y sistemas, no por su fuerza racional, sino por las consecuencias morales o inmorales, alegres o tristes, de orden o de desorden social que las teorías y sistemas traigan o parezca que traen consigo; así es mal crítico de arte el que juzga una obra de bella literatura por las intenciones —75→ del autor, por la oportunidad social, por el alcance moral, etc., etc.
Y si algún autor hay que más que todos rechace por su índole este modo de crítica mezclada, impura, es justamente Baudelaire.
Era el tal, como hace notar bien Gautier, muy amigo de metafísicas, razonaba mucho sus procedimientos, y tenía hasta para sus paradojas y sentimientos originalísimos toda una teoría intrincada y sutil. Para Baudelaire no era la poesía expresión inmediata y fiel del estado del alma, porque esto no era arte, según él; no había aquí la creación singular en que consiste la invención poética; muchos dicen que el gran poeta expresa su gran pasión, y Baudelaire negaba esto. Oigámosle a él mismo:
«El principio de la poesía es, estricta y simplemente, la aspiración humana a una belleza superior, y la manifestación de este principio está en un entusiasmo, una elevación del alma, del todo independiente de la pasión, qué es la embriaguez del corazón, y de la verdad, que es el alimento de la razón. Porque la pasión es cosa natural, hasta demasiado natural para no introducir un tono que hiere, discordante, en el dominio de la belleza pura; demasiado familiar y demasiado violenta para no escandalizar a los puros Deseos, a las graciosas Melancolías y a las nobles Desesperaciones que habitan las regiones sobrenaturales de la poesía.»
Claramente se ve en estas palabras, como en otras muchas que no copio, que poeta semejante no se retrata —76→ en sus versos tal como es, porque esto repugna a sus ideas de artista; dará de sí mismo aquello que sirve para el elemento ideal, puramente poético, no la pasión familiar, en toda su rudeza de verdad psicológica y fisiológica, que él cree ajena a la vida poético-literaria. Tendrá razón o no, pero no se trata de eso, sino de comprender que hay injusticia en considerar al autor de las Flores del mal como un poseur, que quiere hacernos creer que padece lo que no padece. No: él no tiene interés en engañarnos; es absurdo ir a pedirle cuentas de sus acciones con relación a sus versos. Él no dice que él, vecino de París, sea así, aquel poeta que canta las letanías del diablo; figurémonos que es otro, o que se trata de un gran monólogo dramático: ¿y que? ¿Está bien o está mal? ¿Ha producido ilusión o no? Esta es la cuestión. No se diga que allí hay amaneramiento y falsedad porque se haya averiguado que el autor no responde personalmente con sus pasiones de aquellos versos; si se averigua que el poeta no ha sentido aquello como artista, porque lo dice mal, porque son inverosímiles los afectos; de mal gusto, violento, humanamente falso aquel lirismo, entonces se podrá criticar. Pero esto no puede decirlo nadie que sea sincero. Figurándonos un hombre en las condiciones en que el poeta se pone, toda aquella poesía es tan natural como el misticismo de Lamartine, o la desesperación clásica de Leopardi.
Que se trata de un espíritu complicado, de un estilista —77→ que aspira a la novedad y a la fuerza original, porque sólo así cree que puede haber armonía entre su idea y su forma, es indudable. Pero ¿y eso qué? Las almas complicadas, los estilistas refinados, ¿no son producto tan natural como los Virgilios y los Bernardino de Saint Pierre? Nuestro enrevesado y graciosísimo D. Juan Valera es tan de carne y hueso como el Sr. D. Manuel J. Quintana, el cual admito que es un monumento nacional, pero a condición de que se me conceda que es un monumento monolítico, de una sola pieza y sin juegos. Admito que un hombre sea sincero, sintiendo el furor pimpleo en vista de que una expedición española va a propagar la vacuna en América bajo la dirección de D. Francisco Balmis. Pero admítase también que puede ser sincero el poeta que quiere asuntos nuevos y formas nuevas, y busca y rebusca y encuentra algo original e inaudito en sus pensares de pensares, como dice doña Emilia Pardo de Bazán; en su espíritu y en su temperamento de artista refinado, nacido en el centro de una sociedad compleja, riquísima en experiencia, que tiene el cerebro excitadísimo por grandes gastos nerviosos y que ve más que vio nunca el mundo y siente especies de dolores, sino nuevos, renovados y complicados hasta lo infinito.
En suma, llámese al poeta de esta sociedad decadente, si tanto nos pagamos de palabras, pero déjesele cantar, con el mismo derecho con que a otros se les deja imitar directamente el no ensayado canto de las aves.
—78→Así como del poeta de Recanati se dijo con razón que, a pesar de ser su musa la muerte, no estaban sus versos llenos de esqueletos ni del aparato terrorífico, pero vulgar, de los cementerios, se puede decir de Baudelaire que, aun admitiendo que sea el poeta satánico por excelencia, no huelen mucho sus Flores del mal a azufre, ni la imagen del diablo y los paisajes infernales abundan en sus cuadros breves, sobrios y vigorosos. Débese esto a que es el tal satanismo más psicológico, que físico. Aunque, a fuer de buen poeta y de poeta: moderno, influido por el orientalismo reciente que transforma la metafísica en paisajes, Baudelaire piensa y canta pintando, pronto se ve que no se trata de un parnasiano más, a pesar de la admiración y el respeto que Gautier le merece; y no es difícil descubrir en estas poesías cortas y de apariencia plástica el predominio del elemento psicológico. En estos poemas que las más veces, no se llaman sonetos sólo por un escrúpulo de técnica, poemas que en tres, cuatro o pocas más, estrofas consisten casi siempre, no se ve el arte del esmalte que con delicado amore cultivaba el autor de Espirita; ni siquiera esa clásica ligereza y gracia epicúrea de los Estados latinos de Leconte de Lisle; Baudelaire, puede decirse, siempre escribe para el alma, —79→ y para el alma espiritual, distinta del cuerpo y hasta separada de la materia por sublimes misteriosos abismos. No trabaja el camafeopor el camafeo; puede decirse que son sus versos medallas de metales preciosos que conmemoran momentos solemnes del corazón o de la conciencia del poeta. Se parece a los poetas de su tiempo, y su país por los primores del estilo poético que tiende a la forma escultural; pero no se le puede colocar entre las almas serenas y las que por tales quieren pasar, que prescinden del fondo moral de la vida y sólo quieren que sirva para la poesía el belloaparecer, la transparente representación sin sustancia. Yo hay una sola poesía propiamente horaciana en toda la colección, ni siquiera cuando canta el vino; bien se puede decir que el vino de Baudelaire es triste; por lo menos demasiado filosófico para verdaderos bebedores... El alma del vino se llama la primera poesía que a este asunto se dedica, y puede decirse que es socialista y teológica, pues más que en las aficiones de Horacio hace pensar en las excelencias del vino... según el Evangelio. Así, dice:
|
—80→
El vino místico, si valiera hablar así, es la nota constante de Baudelaire; la belleza física, el placer extremado, hasta el dolor y la extravagancia, la orgía diabólica con dejos espirituales, con mementos que se repiten como ritornellos de canción; algo como la escena de la venganza de Lucrecia, según Víctor Hugo; el cántico de las bacanales con un épodo del Dies iræ...
Aunque Baudelaire al definir, describiéndola, la Belleza dice:
|
no hay que tomarle por uno de esos impasibles que aborrecen en el movimiento la revelación de la fuerza y la sustancia; Baudelaire es romántico en el alto sentido que da a la palabra Richter en su Introducción a la Estética; es poeta de movimiento, del claire de lune moral, del drama interior, de la indecible vaguedad en que necesariamente quedan los interesantes de la profunda vida psíquica. Sin embargo, no se olvidaba de lo dicho en el artículo anterior respecto de las ideas de nuestro autor acerca de la diferencia entre la poesía y la pasión y la verdad; recordando lo entonces copiado de las opiniones de Baudelaire, se resuelve la aparente antinomia, y al mismo tiempo se limita en —81→ lo justo este concepto general del espíritu del poeta. Sí: en las poesías de Baudelaire hay cierta serenidad, casi casi impasibilidad formal, que se debe a la creencia del autor tocante a la naturaleza del arte... y además a sus opiniones y experiencia respecto del procedimiento técnico. Dice:
|
pero esto no habla con el alma de la poesía misma, se refiere a lo exterior, a la composición poética, quiere decir que se refiere a lo que se llamaba antes la tendencia escultórica, el ritmo inmóvil, al que le basta el espacio, que no necesita combinarse con el tiempo, que encuentra en la variedad sucesiva una especie de abdicación, de flaqueza. Pero esto reza con la forma de la poesía, no llega el alma del arte, que está fuera del alcance de tales categorías; el espíritu finito, inmóvil no significa nada, no puede ser, como no aspire a cualquier especie de panteísmo o nirvanismo, completamente antipático al genio de Baudelaire.
No cabe duda: el movimiento que él hace odiar a la belleza, es el formal, el del material artístico; quiere decir que la poesía ha de expresarse, siendo a su gusto; en determinado espacio, con sencillez, sin complicaciones retóricas que hagan de la estrofa discurso, del estro elocuencia; sin furor pimpleo, sin arrebato lírico, sin desorden pindárico, sin complejidad romántica —82→ (aquí ya lo romántico es otra cosa; se trata del romanticismo formal de las razas septentrionales).
En Baudelaire no hay, porque su poética las rechaza, las amplificaciones y paráfrasis de Víctor Hugo, los largos discursos líricos de Lamartine ni aun el abandono perezoso y dulce de Musset, que deja al capricho de la musa las proporciones de sus cantos. Baudelaire todo lo tiene dispuesto en número, peso y medida de antemano, y cuando la obra no resulta por completo conforme al ante proyecto, no queda satisfecho de ella.
Como el cuadro ha de ser pequeño, el dibujo sencillo, las líneas armoniosas, serenas y de expresión muy intensa, pues con pocos trazos tiene que representar mucha idea, es claro que el arte de la composición es para tal poeta cosa importantísima, muy difícil; no se deja al azar nada, no vale cambiar de postura, saltar de un asunto a otro, recurrir al arrebato lírico para acabar de fijar la imagen que no salió completa en su primera expresión; y por todo esto hay que trabajar el verso como un material precioso que no puede desperdiciarse en tentativas y aproximaciones. De aquí el estilo de Baudelaire, que le acerca, en parte, a los verdaderos parnasianos; pero nada de esto trasciende de la forma, y así como podría decirse que la mayor parte de los poetas franceses modernos son una especie de escuela jónica poética, de Baudelaire se puede asegurar que, respecto de la esencia de su poesía, es metafísico, idealista. Por no hacer esta distinción indispensable —83→ entre el estilo y el pensamiento de nuestro autor, algunos críticos le colocan entre los realistas; así, por ejemplo el marqués de Custine, creyendo contradecir las ideas y la escuela de Baudelaire, escribe: «Ya ve usted, caballero, que no soy realista» a lo que contesta el poeta en una nota: «Ni yo tampoco».
Baudelaire ha hecho en la lírica algo de lo que Flaubert emprendió en la novela, sólo que dentro de los límites que el género le señalaba, es a saber: comunicar a la obra la especial corrección que nace de la impasibilidad del autor, impasibilidad que en la novela puede llegar y llega a cierta impersonalidad... relativa8, pero que en la lírica no puede pasar de determinada serenidad y como abnegación que permite al poeta separar el elemento artístico, el valor genérico y desinteresado, del puramente individual y apasionado que, según Baudelaire (entiéndase), es ajeno a la poesía verdadera. Pero, como se ve, también esta serenidad, esta inmovilidad de la belleza artística se refiere al poema, que es la forma de la poesía, no a las ideas, y sentimientos del poeta. Todavía estamos aquí en el elemento expresivo, no en el sustancial de la poesía. En el alma de los versos de Baudelaire no encontraremos la filosofía indiana de Leconte de Lisle; no encontraremos la adoración del Midi, roi des étés, la idolatría —84→ de la siesta ecuatorial en que la maza de fuego del mediodía aniquila el pensamiento, la fuerza de moverse, hasta el querer vivir; en este punto Baudelaire, a quien tanto se ha acusado de sacrificarlo todo a la novedad, a la originalidad, es bien poco nuevo, es uno de tantos poetas cristianos -en el lato sentido que la palabra tiene aplicada al arte como lo entiende nuestro poeta-, preocupados con la lucha del alma y del cuerpo, de Dios y del diablo. Esta falta de novedad -que no es por cierto un defecto- la ha notado a su modo M. Brunétière, al decir, creyendo descubrir algo, que, después de todo, lo que abunda en el fondo de las Flores del mal son los grandes lugares comunes de la filosofía y de la moral, las ideas generales, etc., etc. M. Brunétière echa en cara a Baudelaire lo mismo que él y otros desdeñan en Víctor Hugo: las ideas generales, y es que estos críticos que truenan un día y otro contra el decadentismo y los outrancistas son los menos fuertes, los de estómago más averiado, los más incapaces de elevarse a las grandes ideas, sencillas o complicadas, entre las cuales ignoran ellos que está el saber tolerar y comprender penetrar las decadencias, los sutilismos nerviosos. Así, Víctor Hugo, el poeta de una pieza; el poeta profeta, el de las ideas generales supo comprender y admirar a los Goncourt, el colmo de lo complicado y deliquescente.
Tan poco nueva y tan poco retorcida y alambicada es en lo esencial la poesía de las Flores del mal, que si —85→ hubiéramos de resumir en dos palabras, más gráficas que exactas, la índole de este poeta, podríamos decir:
Baudelaire es casi maniqueo.
Explíquese por qué y cómo.
La idea del diablo trae consigo su contraria, la idea de Dios. Es, ni más ni menos, la famosa fórmula de Fitche: menos A (-A) supone A. Sin embargo, hay que distinguir: el demonio, el verdadero, quiero decir, el ángel rebelde, el tentador, no es, en rigor, contrario a Dios, no es una negación coordinada, sino subordinada; ni la negación satánica es negación de ser, sino de ser de un modo determinado (de ser bien), ni la tradición ni el dogma suponen en Luzbel caído un dios malo, sino una potestad angélica rebelde, un elemento finito: en suma, para el creyente, el mal es inferior al bien; Dios el bien, lo es todo, y el mal no, no es más que un límite.
Por lo cual a los que siguen la idea bíblica no se les puede acusar de nihilismo metafísico, ni tampoco de verdadero pesimismo, a pesar de todas las amarguras de Salomón y de toda la triste experiencia de la Imitación de Cristo. Considerando esta subordinación del mal, el más famoso y elocuente filósofo cristiano llegó a la teoría heterodoxa del fin del mal, de la absolución —86→ del diablo. La Iglesia ha tomado otro camino; y sin hacer infinito y absoluto al demonio, dio al mal en la eternidad de las penas, en la eternidad del infierno y de la rebelión diabólica, un carácter extraño, misterioso, que hace que se den, en cierto modo, la mano (sobre todo por lo que toca a los sentimientos que nacen de una creencia) el cristianismo vulgar y el maniqueísmo. Es claro que esa eternidad no es la eternidad rigurosamente hablando en buena metafísica; no es superior al tiempo, sino la perpetuidad del tiempo mismo, el tiempo sin fin, pero no sin principio. El mal, comenzó, pero no acabará: no acabará, porque no acabarán ni el diablo ni el infierno.
Sean o no contradictorios la metafísica necesaria del monoteísmo y el dogma del infierno con todas sus premisas y consecuencias, lo cierto es que, con lógica o sin ella, pensadores y poetas que apoyan sus ideas y sus sentimientos en tales doctrinas y tradiciones están menos lejos del maniqueísmo de lo que ellos suelen figurarse. San Agustín, que había sido maniqueo, atribuye su conversión a la ley de Cristo, a una intervención directa de lo divino; pero mirado, el fenómeno humanamente, cabe pensar que el antiguo maniqueo no estaba tan mal preparado como podía parecer, para este cambio. En muchos puntos del dogma, de la tradición de la moral cristiana (llamo así aquí a la doctrina históricamente tenida por derivación natural de la enseñanza y ejemplo de Jesús, en las varias sectas), se —87→ puede ver que al mal, al poder del infierno se le da un valor casi infinito, si se puede hablar así; ni más ni menos que en algunas de las doctrinas que admiten la principal idea del maniqueísmo, los dos principios superiores y en lucha del bien y del mal, aquel acaba por vencer a este, ya sea definitivamente o para renovarse la guerra. La contradicción del espíritu y del cuerpo, la necesidad de la Redención, las tentaciones del desierto y cien y cien derivaciones doctrinales y morales e históricas del cristianismo histórico, crean esa especie de dualismo, que trasciende al fin a la misma metafísica, y que hace considerar con horror el panteísmo a la Iglesia que, sin embargo, cuenta entre sus santos a San Pablo y San Anselmo, y a Fenelón entre sus lumbreras. La separación entre Dios y el mundo, la diferencia esencial entre finito e infinito, el dualismo, en fin, que es inherente al monoteísmo, según es generalmente admitido, da a la negación diabólica, con mito o sin él, como elemento simbólico o histórico o puramente metafísico, como quiera, un valor que el mal no puede tener en la idea propiamente monista, unitaria, en que infinito y finito no están separados, sino meramente distinguidos.
Nadie extrañe estas reflexiones un tanto metafísicas tratándose de penetrar el verdadero fondo de la idea poética de Baudelaire; en el comentario de tal poeta, menos que en caso alguno, deben parecer impertinentes tales excursiones. Todo lo dicho importa para aplicarlo —88→ a las Flores del mal. Por de pronto, se ve que no se trata de un poeta propiamente ateo, es decir, de un poeta desligado de la cuestión de las cuestiones, de la preocupación magna de la vida racional; no se trata de uno de esos cantores de lo relativo, que hacen con las ideas primeras y los sentimientos fundamentales lo que cierto positivismo con la metafísica; dejarlas en el tintero. No, no es un poeta de los que podrían llamarse agnósticos, no empieza por lo limitado, por lo contingente; no es de los que saben descansar en el aire, apoyando la planta con entera confianza en las vanas apariencias de los fenómenos como tales, sin atención a lo que sea su esencia; por lo que decía al principio de este artículo, la inspiración satánica de las Flores del mal supone la realidad afirmada, el reconocimiento y la conciencia estética de lo infinito y de lo absoluto; sin esto no habría derecho para llamar diablo al diablo, ni mal al mal, ni se les podría atribuir a las tinieblas todo su horror, que nace de la conciencia de la luz. Es claro que Baudelaire no es poeta teosófico, ni místico, ni siquiera teológico, por más que la forma literaria de sus versos, el material, estético, por decirlo así, se refiere a veces directamente a determinadas creencias y tradiciones religiosas históricas y bien conocidas: la metafísica positiva de las Flores del mal, más bien se ve por oposición.
Más puede decirse, esta especie de selección del mal que en tantos poetas modernos, se encuentra, en un respecto —89→ o en otro, nace, en general, de que los más de ellos, sépanlo o no, están impregnados de ese mismo dualismo, algunos a pesar de las apariencias panteísticas de sus poesías, apariencias que son una imitación externa del orientalismo. Podría haber hombres desesperados, tristes hasta la muerte, misántropos; pero no habría poetas pesimistas si el mal no fuera materia política, si no pudiera atribuírsele cierta sustantividad que es exigida para que haya objeto de gran poesía, verdadera belleza; y esta sustantividad y como dignidad estética del mal, sólo cabe en civilizaciones y creencias en que predomina el dualismo, en que el monoteísmo tiene esas que, por lo menos, parecen confusiones, cuando no contradicciones; en que al mal se le reconocen derechos de beligerante, categoría metafísica casi igual al bien, igual en muchas cosas; grandeza suficiente como contraste, hasta el punto que la mayor parte de los panegíricos cristianos, históricos, teológicos y poéticos se fundan principalmente en la comparación del dolor sufrido, del mal superado, de cuya magnitud se hace nacer la sublimidad, del esfuerzo triunfante y de la victoria. En la estética derivada de estas ideas más o menos directa o voluntariamente, han descubierto autores insignes el sublime de la mala voluntad, negado por otros, si más ortodoxos formalmente, menos inspirados en el profundo sentido de ese dualismo cuyas consecuencias estéticas confirman la tal doctrina del mal sublime. Entre los poetas modernos —90→ ha sido y sigue siendo muy frecuente cantar a Caín, y algunos poetizan su rebeldía y hasta le dan el mejor papel en la contienda, ya haciéndole digno de profunda compasión, ya dando relieve poéticos la energía de su voluntad, como hace, v. gr., Leconte de Lisle. Nada de esto cabría ni en símbolos ni en poesía directamente metafísica y moral si el mal no fuese una especie de potencia superior, a lo maniqueo; si el mal sólo fuese un límite, una sombra, un menos tanto, nada positivo en suma. Tanta poesía pesimista y sobre todo esta que en forma paradójica dice cantar y adorar el mal por el mal, sólo cabe en condiciones religiosas y poéticas en que el mal es un ángel, caído sí, pero ángel al cabo, y ángel que, según el modo de entender muchos la justicia y la idea de Dios, está siendo víctima de una injusticia eterna, o por lo menos es el vencido en una lucha desigual infinitamente. Sería un contrasentido el poeta blasfemo, el poeta satánico allí donde no hubiese una especie de maniqueísmo estético originado en doctrinas, aunque monoteístas, dualistas y, repito, si no contradictorias, confusas.
Es claro que para Baudelaire es el diablo símbolo, y nada más; pero en el fondo la cuestión es la misma que si creyera en su valor real, histórico; no habrá demonio ni infierno; pero hay un mal prepotente, con cualidades divinas; ubicuo, eterno, que lo llena todo, que se extiende por el infinito espacio y desciende a ocupar el fondo más recóndito de las almas; llamándose, —91→ allí donde están las raíces de la vida consciente, remordimiento. Esto cree Baudelaire y esto siente (al menos el Baudelaire poeta, el sujeto supuesto, artístico, de sus poesías) y de aquí nace la seriedad de las Flores del mal, su valor, más real y profundo. Todo lo demás podrá ser apariencia, amaneramiento si se quiere, coquetería de poeta, recurso de retórico, habilidad de sofista; pero queda de fondo sólido, como vigor poético de que se nutre toda la vegetación de tantas flores artísticas, esa amargura del mal, poderoso, inevitable, triunfante; y después de haber visto esto en Baudelaire, sería absurdo calificarle de frívolo poseur o confundirle con los poetas indiferentistas, que aman la realidad por la apariencia, la vida por las formas, y que respecto de la sustancia de las cosas han llegado a una serenidad de apatía absoluta, o a la desesperación aniquiladora que da aquel resultado y pide y canta el poeta del Midi, roi des étés, que busca, como va indicado, en el sol, centro de la vida, la nada de la conciencia, a fuerza de olas de calor que aplasten el pensamiento.
No: Baudelaire no sólo es metafísico, no sólo se muestra preocupado con los intereses de la vida, sino que es nervioso, siente con viveza los dolores reales y no lo oculta, ni niega la importancia del dolor, y por la importancia, a realidad de consecuencia implícita la importancia, la realidad de su contrario, de la dicha y de su fundamento real, el bien. Baudelaire asusta, entristece, horroriza si se quiere, pero no inspira la desesperación nihilista de tantos y —92→ tantos poetas modernos que, por uno u otro camino, llegan a esa región de la estética que llamaba antes el agnosticismo poético, donde podrá haber a veces una ráfaga de íntima dulcísima ternura, que refresque un punto el alma ahogada de sed, pero donde lo constante es el tormento inefable de una conciencia que fisiológicamente no busca su muerte y que se afana por entrar en la nada a fuerza de reconcentrarse en sí misma.
Para el que quiera vivir y crea en la realidad, son menos horribles las Flores del mal con todas sus trágicas apariencias, que esa venenosa flor de loto, transplantada de Oriente, en cuyo cáliz se respira el amor de una nada imposible.
Al autor de las Flores del mal se le quiere hacer responsable, en gran parte, de los extravíos de los famosos simbolistas que hacen en la actualidad algún ruido desde París; pero semejante acusación es de todo punto infundada, como puede ver el que se tome el trabajo de mirar de cerca lo que pretenden y hacen los simbolistas, que llegan al absurdo grotesco a las primeras de cambio. Ningún hombre de gran talento, de vigorosa originalidad verdadera, puede ser cómplice de semejantes extravagancias, donde lo que más se luce es una aptitud singular para la incoherencia lógica, que viene a ser la manía fija. El simbolismo ha llegado, en poder —93→ de algunos de sus más ardientes defensores, a lo mismo que llegó entre nosotros el famoso Estrada, el del Pistón y los Pentacrósticos, y adonde llegó Passanante en Italia, y adonde acaso llegue también el Sr. Carulla si insiste en disolver el universo en pareados de arte menor y mayor. El simbolismo pertenece por muchos de sus aspectos a la categoría de las obras que estudia Lombroso en los casos teratológicos que ofrece la grafomanía como campo de observación. Si esto puede parecer exagerado respecto de algunos partidarios de la nueva escuela, no lo es ni siquiera en apariencia tocante a muchos de ellos. El simbolismo no es la exageración de la poesía de Baudelaire, como pretende algún crítico francés: es sencillamente, y sin más que dejar a salvo el talento de algún simbolista que no se sabe por qué capricho insiste en serlo, una payasada tétrica, que inquieta, que marea, producto, de algunos ingenios mediocres y de muchos nulos. Estos últimos no sólo están en mayoría en tal secta, sino que dan el tono a la retórica nueva y le hacen tomar un aspecto de charada, logogrifo y laberinto poético, que denuncia desde luego el arte del matoide de pluma. En otro artículo, independiente de estos, pienso hablar del simbolismo para decir de él lo poco bueno que se puede decir y lo mucho malo que merece, y por eso no insisto ahora en demostrar mi ruda censura. Pero importa desde luego hacer constar que sólo espíritus muy limitados, que confunden la originalidad con el prurito —94→ ridículo y grotesco de la novedad llamativa y tintamarresque, pueden sostener que es responsable de las paradojas e hipérboles, sofismas y disparates de ciertos jóvenes, la extraña personalidad literaria que revelan las Flores del mal, digna de ser entendida por quien no atiende a lo nuevo y original por absurdo y atrevido, pero tampoco lo desprecia por su novedad y atrevimiento mismos, ya se sabe que en nuestros tiempos multitud de autores aspiran a llamar la atención por medio de rarezas y esfuerzos y dislocaciones, como los míseros titiriteros que, ante una competencia desconsoladora, se entregan a la desesperación del salto mortal y del equilibrio imposible, y llegan a inventar modos inauditos para colgar la vida de un cabello, y acaban por cortar el cabello. Los literatos que buscan a toda costa el buen éxito, hacen eso, ya se sabe; pero la gracia de la crítica consiste en distinguir entre el pobre diablo que busca un pedazo de pan dando dos vueltas por los aires y el escritor verdadero que obedece, al marchar por camino desusado, a su temperamento extraordinario y de caracteres singulares, no a las sugestiones del hambre o de la vanagloria... En Baudelaire se puede leer entre líneas toda una metafísica; por lo menos hay allí un poeta que ve y siente a su modo los fundamentales principios de la realidad en cuanto importa a nuestra vida: hace pensar en cosas grandes, nos conmueve profundamente y nos lleva a las regiones de los ensueños graves y a los dominios de esa idealidad —95→ que está por encima de las diferencias de idealismos y realismos, que es necesario ambiente de todo espíritu que no esté adormecido por el vicio más bajo o la ignorancia más grosera. Después de leer las Flores del mal, cualquier hombre de regular sentido y de buena fe declara que ha estado comunicando poéticamente con un espíritu elevado, con una conciencia de las escogidas.
Se ven los defectos del pensador, del artista; se reconoce que no es desapasionado; que no tiene la abnegación estética entre los dones de su ingenio; que mira el mundo a través del egoísmo; se nota, en la manera de exornar las visiones poéticas, cierta monotonía que nace del riguroso sistema de producir siempre, en breves poesías plásticas, cuadros y más cuadros, ya psicológicos, ya naturales, ya compuestos; se echa de menos algo de lo que nos dan con exceso poetas anteriores, en que la poesía degenera en discurso, y la corriente rítmica se desborda y llega a causar otra monotonía: la de las pampas inundadas; se advierte que no pulsa muchas cuerdas el autor de tantos y tantos modelos de corrección y exactitud, de concisión y facilidad graciosa; pero a pesar de tales defectos, y aun de otros, subsiste siempre la idea de que se ha tenido enfrente aun de dichos pocos semejantes que tenían algo de nuevo por contarnos y que sabían decirlo de una manera agradable, original y propia.
En cambio, en tantos y tantos mediocres como —96→ poetas y se presentan con ciertas sorpresas de lenguaje y tal o cual sofisma estético más o menos recalentado, en vano buscamos una sustancia que revele al hombre notable, al pensador original, fuerte, o al alma que ha pasado por sentimientos de vigor extraordinario o de una ternura excepcional y comunicativa: muchachos y más muchachos, más o menos listos, todos llenos de esas ventajas que la vida refinada de ciertos centros facilita a cualquiera, inventan novedades vulgares, pasmos de un día, materia para el hastío del siguiente; y eso es todo.
Así como Zola no es responsable de las menudencias insulsas, o soeces, o groseras, que nos han contado tantos y tantos prosistas modernísimos franceses y españoles, Baudelaire no es tampoco responsable de las caricaturas que con intención o sin ella se han hecho de su manera y de la índole de su ingenio.
Hoy no cabe hacerle ascos por sus atrevimientos, pues en este punto multitud de escritores en verso y en prosa le han dejado atrás; sus admiradores tampoco deben recomendarle por las excelencias de sus paradojas de idea y de expresión, pues también en esto le han puesto algunos el pie delante: hoy Baudelaire sigue siendo digno de ser leído, porque su nota característica llega al corazón y embelesa el sentido, como los otros grandes autores que nunca fueron admirados por sorprendentes, extraños y excéntricos. Cuando una medianía discurre alguna diablura inaudita, otra medianía —97→ más diabólica viene a hacerle pasar a la categoría de un alma de Dios anticuada, merced al descubrimiento de alguna otra zapateta artística. Esto sucede hoy con simbolistas, decadentes, instrumentistas, prerrafaelistas, esteticistas, deliquescentes, etc., etc.: la extravagancia borra la extravagancia. Pero a Baudelaire no hay que colocarle entre esa clase de inventores: hay que penetrar en su obra prescindiendo de ciertos reclamos de la crítica amiga, de los pasajes subrayados por sectarios y enemigos; hay que ver en él aquel dolor cierto de un alma educada en un espiritualismo cristiano y metida en un cuerpo que es un pólipo de sensualidad: alma trabajada por la duda, y en la que hay especiales aptitudes (y como tendencias morbosas) para el alambicamiento ergotista, para el entusiasmo ideológico: tormento oculto de muchas almas sinceras y muy seriamente preocupadas con las grandes incógnitas de la vida.
Diré, en fin, por vía de resumen: Baudelaire no es tanto como han querido algunos, pero es mucho más de lo que dice Brunétière. No es el primer simbolista, sino un poeta original cuyo temperamento produjo una poesía nerviosa, vibrada, lacónica, plástica, pero no alucinada, ni materialista, ni indiferente. En la forma, lo que parece característico es la aspiración a lo correcto, sencillo; la línea pura en breve espacio: todo lo contrario del desorden pindárico y de la elocuencia lírica. En el alma de esta poesía de las Flores del mal, —98→ lo que resalta es el contraste de un espíritu cristiano, por lo menos idealista, con un sensualismo apasionado, sutil y un tanto enfermizo, que vive entre metafísicas, por decirlo así, y que representa todo lo contrario de la pacífica voluptuosidad poética de Horacio, dentro de la sensualidad misma. La agudeza nerviosa de sentido y de entendimiento de Baudelaire habrá podido ser incentivo y sugestión para que apareciesen las alucinaciones simbolistas; pero no hay que confundirlas Flores del mal con las flores de trapo que algunos nos quieren hacer tomar por el colmo del arte de los jardines poéticos. La distinción importa dejarla consignada, no tanto por lo que haya de malsano, retorcido, forzado y decadente en el simbolismo, cuanto por evitar la confusión de clases. Una cosa es el talento de un poeta muy notable, y otra cosa la habilidad de las medianías, que deben más de la mitad del valor de sus ocurrencias al medio en que viven, a la atmósfera literaria de París, que produce casi sin necesidad de aprender, como en germinación espontánea, prosas y versos alambicados, quinta esencia de la fiebre intelectual; algo que es en la vida del arte como es a los perfumes acumulados en un almacén el olor que resulta de la mezcla de todos ellos; algo que a la larga molesta, da náuseas y es incompatible con el apetito de manjares sanos y fuertes.
—99→
Al Sr. D. Benito Pérez Galdós, en El Globo.
Mi querido amigo (ya sabe usted que nunca le llamo maestro, porque ni de ser su discípulo me creo digno, ni es cosa averiguada que yo vaya para novelista): ignoro dónde estará usted al recibo de estas cortas líneas, y aun si las recibirá. ¿Ha vuelto usted de Inglaterra? ¿Anda por Dinamarca? ¿Visita a Holanda? ¿Baja por el Rhin? ¿Estudia sobre los vericuetos suizos el esnobismo andante? Nada sé; y pues le debo carta y mil parabienes, para que conste que le escribo, después de terminar la lectura del cuarto tomo de Fortunata y Jacinta, mando la presente a las columnas de El Globo, donde sé que tengo fraternal acogida; y así podré en su día probar, con esta especie de escritura pública, que he cumplido como un caballero, y como esto que llamamos crítico.
Escribe usted la última parte de su novela; la entrega a la imprenta, y diciendo: «ahí queda eso», deja —100→ que se publique mientras usted viaja por el extranjero. ¡Bien se ve que es usted el autor de los Episodios y de las Novelas contemporáneas, donde se estudia a los españoles como si se les hubiera parido! Sí, usted quiere mucho a su pueblo; pero aún le conoce más que le quiere, y sabe que por novela de más o de menos, así sea de usted, no nos asustamos. En otra parte, el primer novelista de su tierra, al publicar el último tomo de una obra de gran empeño, no se dedicaría a recorrer países lejanos; se quedaría en casa a saborear el efecto de la impresión primera, a oír las alabanzas y las censuras, a contemplar los homenajes del entusiasmo y los estragos de la envidia. El primer novelista español, que sabe con qué bueyes ara, armado del estoicismo necesario, deja el libro correr, hacer su negocio, y se va a paseo porque sabe que nadie envidia en alta voz, ni nadie se entusiasma con mucho gusto, y que son pocos los que leen, y menos los que entienden lo leído. Sabe Galdós que de su novela, por buena que sea, se hablará poco, y que si coincide su publicación con alguna gracia del general Salamanca, o alguna cuchufleta representada de Romero Robledo, no se hablará nada de su novela. Y se va.
En tanto, allá en Francia no le dejan a Zola terminar su Tierra, y la atención general se le echa encima protestando... pero leyendo. «Pega, pero paga», es decir, pero lee, se dirá Zola, tan contento. La tontería de los cinco naturalistas protestantes ha servido para —101→ demostrar que un público inmenso estaba leyendo el folletín de Gil Blas.
A usted, D. Benito, también se le compra aquí más que a otro escritor alguno, como declara noblemente nuestro insigne D. Juan Valera, ídolo de usted y también mío; es más, hay bastantes españoles que leen sus novelas de usted después de comprarla, y muchos más que sin comprarlas las leen. Lo que no hay es periódicos que hablen de ellas tanto como por sí y por su autor merecen. La crítica, si la hay, no tiene perdón de Dios, dejando pasar sin examen detenido, sin discusión, sin el calor de las polémicas literarias, fecundas cuando se sabe lo que se dice, sus libros de usted, que son dignos siempre de crear esa atmósfera literaria que en otros países es la más hermosa y fuerte manifestación del espíritu del pueblo culto. Aquí los críticos, o lo que sean, ya no hablan más que de los libros de algún amigo o recomendado, o de algún enemigo. Ni siquiera los envidiosos se atreven con usted. Ya sé, con pruebas concluyentes, que le importa un rábano (así se dice y bien dicho está) de todo esto; pero no lo siento yo por usted, sino por los demás, por la patria artística.
Y dejo ya estos lugares comunes elegíacos, que merecen más detenido estudio más lúgubres lamentaciones.
Fortunata y Jacinta tiene un gran defecto para España: sus cuatro tomos. Hace días un revistero —102→ francés decía que en Italia se lee poco... porque hace casi siempre buen tiempo. Tiene razón, aunque no ha descubierto nada.
Soy menos partidario que mi amigo Pompeyo Gener de buscar en causas étnicas y climatológicas el fundamento de casi todo; pero reconozco que el sol es un enemigo de la literatura y un protector de la política y de los toros. Salir a la calle a hablar mal del Gobierno o a ver matar a Frascuelo, es más fácil y más agradable, y hasta más higiénico, valga la verdad, que quedarse en casa leyendo, en mala postura probablemente, con respiración difícil y en un ambiente impuro. En España, la mayor parte del pueblo no tiene más habitación bien ventilada... que la calle. En fin, somos unos filósofos peripatéticos, sin filosofía. Aristóteles meditaba paseando; nosotros paseamos sin meditar: esa es la única diferencia entre esta España y aquella Grecia.
Pues bien: los cuatro tomos de Fortunata tienen ya un defecto en ser cuatro. Si los críticos se dignaran hablar del libro, vería usted cómo eso era lo primero que decían. O nos trae usted el cielo de Londres, o escribe menos largo; o quita usted sol, o quita tomos. Nuestra querida amiga, por ambos admirada, doña Emilia Pardo Bazán, ha entendido mejor que usted a nuestros amados compatriotas; también tiene que hablarles largo y tendido...; pero se pone al sol a contárselo; se sale con la literatura a la puerta de la calle. —103→ Ahí la tiene usted, en Orense, a la hora en que escribo, haciéndose oír de un pueblo entero un artículo de la más escogida crítica; ahí la tiene usted, obligando con su habilidad y con su elocuencia al telégrafo a convertirse en cátedra de literatura; hoy, gracias a doña Emilia, sabe España entera que el P. Feijóo fue un grande hombre, lo cual prueba que existió, que era lo que muchos ignoraban antes. Hace pocas semanas todos los celtas y celtíberos de la Península (y los bereberes, amigo Gener), estábamos en ascuas hasta saber lo que había dicho Salamanca; hoy sabemos algo mejor: lo que dijo Feijóo. Hace medio año apenas, nuestra amiga quiso comunicar a España su entusiasmo por la literatura rusa, y comenzó por enterarnos de lo que había sobre el particular. Sí, y por España entera corrieron los tres tomitos de La revolución y la novela en Rusia; yo los he visto en el bufete de un abogado, sobre el mostrador de un comerciante. ¿Por qué esta difusión de la luz oriental?
Porque doña Emilia comenzó por leer ella su libro en el Ateneo, como quien dice, en la Puerta del Sol. Dios se lo pague, dirá usted; pero no todos tenemos los mismos ánimos. Corriente; pero replico yo: si usted no está dispuesto a leer sus novelas en público, o a dejar que se las lean Grilo o Cañete (grandes lectores que leen haciendo pucheros y haciendo música, que es una bendición), si usted no pasa por eso, recoja velas, recoja lomos, trabaje por ser breve, aunque se haga —104→ oscuro. U otra cosa. En vez de escribir, pinte usted en lienzos muy grandes, aunque sean muy malos; lleve usted a la Exposición sus creaciones, y no tema cansar a la crítica. Verá usted salir críticas a docenas por esos periódicos, Ilustraciones inclusive, filosofando a todo trapo con motivo de sus cuadros de usted, malos y todo. Se ha notado eso, y perdone usted la digresión; nuestros censores ordinarios, que ante libros de mucha miga, llenos de ideas, no tienen nada que decir, en cuanto llega una Exposición de pinturas se convierten en Sénecas y Platones, y aquello es discurrir, y meditar, y hacer consideraciones sobre la pequeñez de las cosas humanas, todo, en fin, lo que no sea tratar de pintura como exige la técnica difícil del arte. En cuanto hay Exposición, sobran motivos para recordar que somos una raza de teólogos. Ahora, tratándose de novelas que debieran dar mucho que pensar, el que más dice de esos críticos, dice... que las figuras están bien o mal dibujadas, que aquel D. Fulano se sale del cuadro, que se abusa de las medias tintas, etc., etc. ¡Vaya usted a entenderse con estos señores! No se puede.
No temo que usted se impaciente con tantas digresiones, porque, por grande que sea su modestia, para saber que Fortunata es un buen libro, no necesita que yo se lo diga. ¿Cómo ha de necesitarlo? Usted no es tonto, y que la novela es admirable, salta a la vista.
Lo que yo no puedo adivinar a ciencia cierta es la —105→ clase de defectos -además de ese de los cuatro tomos que le pondrán, si se deciden a hablar de ella, los críticos idealistas, que todavía tienen uniforme, ni los errores de dogma y de disciplina que descubrirán los naturalistas juramentados. ¿Fortunata es real, o ideal? ¿Hay o no hay Fortunatas? ¡Vaya usted a saber! Yo creo que los Juan Pablo del café del Gallo y de otros cafés, van a opinar que no hay tales Fortunatas, y que eso no es copiar del natural, ni ese modo de tener por el naturalismo. En cuanto a los Ponce que conozco, críticos de regalo, como los periódicos de anuncios, opinarán todos que usted ahoga la acción en la multitud de los pormenores, y que echa a perder las situaciones dramáticas con su lenguaje ordinario y con su estilo demasiado llano y tranquilo. He oído decir que sobra casi todo el primer tomo y gran parte del segundo, y no poco del tercero, y mucho del cuarto.
Usted mismo, D. Benito, que es demasiado benévolo con los Ponces, como su Ballester; usted mismo dice que la novela es pesada, que el primer tomo no debe de gustar... No sabe usted lo que se dice (ahí tiene usted por qué no le llamo maestro; porque me pongo yo a darle lecciones). El primer tomo es primoroso; la apología del mantón de Manila, de lo más original y elocuente: hay allí mezcla del recóndito gusto artístico delicado y tierno de los Goncourt con la forma de un Calderón en prosa... y sobre todo mucho de puro Galdós, el Goya, un poco serondo, de las letras. Esa China —106→ que tanto ha dado que decir y que cantar al cosmopolitismo literario modernos y que aun hoy inspira versos a Emilio Blemont, narraciones preciosas a Pedro Loti y novelas graciosas y delicadas a Eca de Queiroz, nos la presenta usted en relación con nuestro comercio de la calle de Postas y de Carretas, y no puede ser más picante y humorístico el efecto, sin dejar de ser reales los datos en que se funda. Tales contrastes sólo sabe encontrarlos un artista; y buscarlos en la realidad sólo sabe un gran naturalista, en el sentido serio y significativo de la palabra, que no ha de pasar, porque es algo más que una moda. En la historia y relación de parentescos, especie de selva oscura de linajes, algo pudo cortarse, pero tampoco mucho, porque el argumento e índole general de la novela no lo consienten, y porque la ilusión de realidad y el mérito del estudio social exigían todo ese trabajo, o poco menos.
Y lo que es en lo demás del primer tomo, ¿qué puede sobrar? ¿Tal vez algunos mimos algo transportados de Santa Cruz y de Jacinta?
Sea, por no discutir. Pero en lo demás, no se me toque, Ido del Sagrado es inviolable, y ni una letra de cuantas a él atañen se puede suprimir. ¿Dónde habrá cosa más graciosa que su borrachera carnal? ¿Qué escena ha pintado usted mismo, D. Benito, que haga reír tan de corazón como aquella en que Santa Cruz da de limosna una chuleta a D. José Ido? Como con una de las salidas de D. Quijote reí yo al llegar adonde dice:
—107→-Observo una cosa, querido D. José.
-¿Qué?
-Que no masca usted lo que come.
-¡Oh! ¿Le interesa a usted que masque...?
Todo lo que se refiere a la casa de alquiler donde vive el Pituso, pertenece al gran arte de observación y descripción, y es a la literatura española lo que aquella otra casa de alquiler de L'Assommoir a la literatura francesa. La diferencia está, en que el cuadro de Zola es más triste y más fuerte, el de usted más pintoresco y gracioso; pero ambos de grandísimo efecto.
Vea usted lo que son las discrepancias. A mí me parece que en el segundo tomo es donde se hubiera podido (no cortar, que eso es salvajismo), pero sí echar fuera un poco de lastre retórico y descriptivo al pintar la casa y la vida de doña Lupe y familia. Papitos, especie de Miñón en prosa, tiene muchísima gracia, es original9 y está hablando...; pero en los incidentes domésticos que le incumben se podía haber ido más de prisa, así como en otros pasajes, y, sobre todo, en las miradas retrospectivas, como las llamaba Pérez Escrich, a quien yo debo tan puras y vigorosas emociones. No puedo ir señalando aquí una por una las escenas, narraciones y descripciones de interés secundario, en que se debió, en mi opinión, abreviar, no suprimir. Y advierto que aun esto lo concedo, considerando aquello de que cuatro tomos son muchos en España. Por lo demás, sobrar, lo que se llama sobrar, no sobra nada, y todo contribuye —108→ (y en esto hay que fijarse) a que sea más interesante la ilusión de realidad -suprema aspiración del arte imitativo- de ese pedazo de vida que usted acaba de dar a la estampa. Pensando en esto, casi estoy arrepentido de haber dicho que se podía haber aligerado la obra. No las tengo todas conmigo. Mire usted, acaso no; acaso no había nada que quitar, o muy poco. Por otra parte, ¿qué hombre que se precie de amar la belleza se atreve a decir que en un libro sobran episodios que, a más de no ser impertinentes, son hermosísimos?
Todo lo que pasa en las Micaelas, convento de Arrepentidas, es un primor de penetración y verdad, de una novedad absoluta en las letras españolas; y sin embargo, todo eso que ocupa muchas páginas, pudo haberse dicho en pocas palabras, por el sistema del lápiz rojo. No, D. Benito; yo no quiero cargar con la responsabilidad de decir que en libro tan excelente, tan pensado, tan ameno, profundo y nuevo, sobran varias cosas. Me acuerdo, y siento escalofríos, de la aventura de Máximo de Camp, el gran amigo de Flaubert, a quien aconsejaba suprimir en Madame Bovary muchos de los episodios mejores. Y volviendo a las Micaelas, no sé por qué se me figura que usted nunca estuvo de interno en un colegio de esos; pues aun suponiéndole gran pecador, como de fijo le supondrá Cañete, en cuanto es usted naturalista, y llevando la hipótesis hasta figurármelo arrepentido, aun en tal caso, hubiera usted ingresado en un convento de idealistas varones, pero no en —109→ uno de señoritas. No, usted no ha podido estar nunca en las Arrepentidas. Entonces, ¿cómo conoce usted aquello tan bien, en lo que debe de ser esencialmente, y en tantos y tan gráficos pormenores? ¿Ha vivido usted con alguna monja? ¡Qué atrocidad! De fijo no. ¿Qué milagro hay aquí? El mismo que en la mayor parte de las obras de Balzac; el milagro de la adivinación artística. Un gran poeta que pone todas sus potencias en ver lo que no hay, llega a sublimes imposibles, bellísimos, y es idealista. Un gran poeta que por la índole de su genio (no por seguir una escuela) pone todos sus esfuerzos de inspirado en ver lo que hay, llega a descubrir el mundo verosímil que ha pintado Balzac y que le ha hecho inmortal; y es realista. Esto no lo ven algunos naturalistas de corral, amigo D. Benito. Estos naturalistas me recuerdan a mí cierta especie de arenga o lección que, por casualidad, le oí hace pocos días al reputado profesor de la Academia de Arquitectura, D. Francisco Jareño, el cual decía: «Señores; el arquitecto, además de ser hombre de ciencia, es artista; no es como el ingeniero o el boticario», etc., etc. Estoy casi seguro de que el Sr. Jareño, respetabilísimo y sabio profesor, cree de buena fe que todos, o los más de los arquitectos, son artistas. Artistas como estas promociones de arquitectos son los novelistas que no comprenden, ni comprenderán, nunca, que no se escriben verdaderas novelas a fuerza de discreción, de documentos y de estar cargados de razón contra los idealistas.
—110→No sólo bueno, sino absolutamente necesario, es ser observador, gran observador, para escribir novelas por el estilo realista; pero llega un punto en que no cabe la observación inmediata, directa, conforme a las reglas ordinarias de la lógica, y entonces hace falta que lo que llamamos genio (y será lo que Dios quiera) arrime el hombro y eche el resto. En la mayor parte del arte psicológico, cuando no se trata del puramente subjetivo y, todo lo más, del experimental, que llaman muchos subjetivo también, es indispensable prescindir, si se quiere ahondar, de la observación inmediata. ¿Quién sabe hacerlo? El que sepa. Galdós sabe. Aquella madre de las Micaelas; Marcela, que apenas hace más que pasar por el escenario, es un dechado de adivinación, una figura de muchísima fuerza, de un relieve extraordinario, uno de esos personajes aparentemente secundarios que sólo se ven en los grandes maestros de la literatura.
Pero no quiero hablar de personajes, porque entonces esta carta sería interminable. Sin salir de las Micaelas, diría que así como Fortunata es la heroína de todo el libro, Mauricia es la protagonista de todo el episodio del convento. ¡Qué Mauricia! ¡Qué estatua! Cuando usted la hace salir de aquel retiro llamando púas a las monjas, con una bota en una mano, corrida y silbada por los pilletes, llega usted adonde han llegado pocos escritores realistas de los de buena ley; y hace pensar en que es cierto que existe ese singular —111→ genio español en cuya franqueza, desenfado y justa conciencia de la realidad, hay mundos de gracia y gallardía, salud espiritual, lozanía del alma, que de puro hermosa enternece. Esa y otras muchas situaciones de su libro, en que el idealismo más legítimo y puro se ve de repente puesto a prueba en el crisol de la más cruda realidad, a la luz del medio día, al aire libre, recuerdan tantos y tantos pasajes de Cervantes de igual índole, y hablan en secreto del misterioso como subterráneo parentesco de dos ingenios, el uno soberano de soberanos, el otro príncipe reinante. Así, v. gr., cuando Sancho se levanta molido, después de haber pasado sobre su cuerpo los súbditos de la ínsula, como le hablen del gran vencimiento alcanzado por él, exclama: «El enemigo que yo hubiere vencido, quiero que me le claven en la frente...» y desde entonces se cura, y vuelve a la realidad de la vida y sus miserias, y emprende aquel viaje sublime en que va vertiendo la más castiza, sana y cristiana filosofía que a pensador español se le ha ocurrido. De esta casta de filosofía, aunque con las variaciones propias del tiempo, hay mucha en usted siempre, sobre todo entre líneas, y acaso en esta última novela más que en todas las anteriores.
Pero se dirá usted: ¿adónde va a parar esta criatura con este desorden y estas digresiones sin fin, merced a las cuales aún no ha dicho nada en sustancia, ni tomado el hilo por donde debía, ni sacado a plaza los méritos de Fortunata, de Maxi (el gran Maxi) ni los de —112→ Guillermina (la hembra de que estoy más orgulloso en este mundo de mi fantasía, después de la Pitusa, se entiende), ni los de doña Lupe, ni los del endevido Pepe Izquierdo, modelo de modelos, ni los de Estupiñá, ni los de tantos y tantos amigos ilustres?
La verdad es D. Benito, que yo en esta carta no me proponía examinar, como se dice, su novela de usted, tan larga y que pide tiempo. Eso he de hacerlo en otra parte, donde suelo escribir largo, y no quiero decir dónde es, porque a los lectores de El Globo no les suene esto a reclamo, que siempre es cosa fea.
Ya hablaremos de Fortunata, esa dama de las camelias de la Cava de San Miguel; ya hablaremos de Maximiliano Rubín, cuya figura parece fundada en aquella observación que Shakspeare10puso en boca de Falstaff: «Estos jóvenes pálidos que no beben vino, acaban por casarse con una prostituta». Por cierto que le llama usted redentor, y al verlo de pronto, me asusté porque entre mis temerarios ensayos de novela tengo uno en proyecto que se llama así: El Redentor. Pero el mío es un redentor político; crucificado también, eso sí, como todos. ¿Cambiaré el título, a esta quisicosa de mi flaco ingenio? Creo que no. ¿Para qué? Siempre se distinguirá su redentor del mío, en ser Maxi una creación como sólo sabe crearlas la sal cervantina de usted. También hablaremos mucho de Guillermina, a quien me atreví a llamar santa realista, y nos ocuparán muchos renglones La de los pavos y su presunto galán D. Evaristo, —113→ cuya decrepitud entre gatos pinta usted con tan magistrales rasgos. (Y dispense Quiroga la palabra.) A Santa Cruz, al pícaro que tiene la culpa de todo, le deja usted en la sombra, y puede decirse que sólo se le conoce por cantidades negativas; pero así y todo está clavado. Sin embargo, como no todo ha de ser lo mejor, le diré, por hablar de todo, que ni Jacinta ni su marido me parecen los personajes más acabados y perfectos.
Tiene usted derecho, como le tiene cualquiera que esto lea, para decir que no hay en mí pizca de formalidad, y que no se escriben tantos pliegos acerca de un libro para acabar prometiendo hablar de él en otra parte. Esto se parece a las reformas de Sagasta, que siempre van quedando para la legislatura siguiente. (Y ahora recuerdo, usted es ministerial... bueno, pues usted dispense).
Pero es el caso que yo no me encuentro con fuerzas para borrar nada de lo escrito, y lo que falta, que es casi todo, no cabe aquí. No hemos entrado en materia, como quien dice. Pues ya no entramos. Sirva esta de anuncio, que es lo que principalmente me proponía. Conste que Fortunata y Jacinta es una de las mejores obras de usted; que la crítica debió hablar de ella tanto y más, mejor dicho, que de otras hermanas suyas, admiración de propios y extraños; y conste, por último, que yo pienso dedicar al asunto la atención que merece.
¿Es o no importante materia de actualidad literaria una novela de usted? Lo es. Pues entonces, ¿por qué no —114→ hablan de ella los que deben hablar? Yo siento mucho que doña Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, no nos diga públicamente su parecer. También desearía oír, o leer, el de Armando Palacio, que hace mal, muy mal en dejar ociosas sus armas de crítico. De críticos sabios tenemos una regular cosecha; pero críticos de actualidad, de gusto delicado y de juicio imparcial; críticos que, sin alardes de erudición, sean profundamente artistas, tenemos muy pocos, y Palacio, que es de estos, debiera darnos luces y ejemplo, en vez de aprobar o desaprobar en silencio. Picón también, siempre discreto, noble, nervioso, enamorado de veras del arte, debiera darnos su opinión; así como están en el caso de dar la suya Fernanflor, Cavia, Luis Alfonso, Ortega Munilla, Orlando, etc.; y no quiero decir nada de los discretos redactores que de vez en cuando me dejan aquí sitio, que diariamente ellos ocupan con mejor derecho que este pobre gacetillero retirado11.
Y adiós, D. Benito. Un abrazo de enhorabuena.
Al cerrar esta, nuestro común amigo, el joven escritor montañés Quintanilla, que tanto promete, me dice que está usted en Santander, de vuelta. No importa, a Madrid va ya la carta; al abrazo le encargo que se separe de ella en Palencia y vaya a buscarle a usted a la patria de Pereda y Menéndez Pelayo.
—115→
Así se llama el último libro de Pereda, y debe el título al apellido de una gran dama, protagonista de la novela. Laméntanse muchos críticos y no pocos lectores, críticos orales, del prurito que aqueja a los novelistas modernos de manejar constantemente el lodo y el cieno de las más bajas miserias sociales, como si las estatuas del arte novelesco no pudieran ser amasadas con mejor pasta, con barro más noble; y les echan en cara que siempre o casi siempre escogen sus personajes y el lugar de la acción en medio del arroyo, entre las últimas capas sociales (así suele llamarse, por terrible antífrasis, a las clases que no tienen capa generalmente). ¿Qué ha de resultar de aquí? Que como esas capas no tienen educación, ni han ido al Instituto, están plagadas de concupiscencia y chorrean lujuria, y, por consiguiente, los libros que las retratan chorrean lo mismo. Está bien; pero es el caso que cuando el —116→ novelista moderno, que se precia de decir lo que siente y de pintar lo que ve, deja las cloacas de la miseria urbana y sale al campo... se encuentra con lo mismo; ejemplo de ello: La Tierra, de Zola. Y si vuelve a la ciudad, y huyendo, por idealismo, de los proletarios mal olientes sube a la clase media... se encuentra, con pequeñas diferencias, semejante espectáculo. Ejemplo de esto: Pot-Bouille, del Zola. Y si sube más, y penetra en los salones del que llamamos por acá gran mundo, y en Francia el mundo por antonomasia, el arte moderno no tropieza con menos libidinoso cuadro; así, dos de las más recientes novelas, Mensonges, de Paul Bourget, en Francia, y La Montálvez, en España, tratan análogo asunto: la vida de una señora de la más alta y mejor forrada capa social; y sin embargo, y a pesar de ser ambos autores, Pereda y Bourget, serenos, prudentes, justos, comedidos, incapaces de mentir y aun de exagerar, los dos, con igual valentía, declaran horrores respecto de las costumbres que retratan y de las interioridades que refieren. ¿Qué es esto? ¿Será que tenía razón cierto famoso presbítero, amigo mío, hoy amigo del Papa, que me decía: «Los resortes del pícaro mundo son la vanidad y la lujuria»?
Lo que yo creo es que los enemigos de ver en las novelas cosas feas y tristes, muchos pecados y bajezas y lascivia a discreción, lo que deben hacer para lograr su intento, para no dejar en la literatura amena o ligera (que de ambos modos se califica) más que el regocijo —117→ y las sonajas que pide el muy discreto Castro y Serrano en el prólogo de sus Historias vulgares; lo que deben hacer es atacar el mal en la raíz, y negar en redondo la legitimidad del arte realista, del arte que copia la vida tal como la encuentra. Todo lo demás son paños calientes, transacciones deshonrosas para los buenos idealistas, y patentes de corso para el desenfreno pornográfico de los que parece que se deleitan en retratar las miserias del mundo, o se debe mentir, o no. Si no se debe mentir, no se debe escribir; porque si se escribe y no se miente, no hay más remedio que pintar al hombre como un animal eminentemente vicioso, tal vez lujurioso. Esto no es pesimismo, es historia natural; por lo menos no es pesimismo absoluto..., que es el único pesimismo posible.
Consentir que sea la novela reflejo de la sociedad en que vivimos, y después quejarse de que nuestros autores realistas son tristes y desengañados, y de que sus obras hacen pensar en las mismas profundas lacerias de que hablan, por ejemplo, Salomón, Job, Kempis; esto, digo, es contradecirse, es quitar con una mano lo que se da con la otra. Si ha de exigirse que toda literatura sea de pura diversión, regocijada, como decimos los castizos, consuelo de los afligidos, rosa mística y torre de marfil, entonces no se permita escribir novelas más que a Octavio Feuillet o al Cherbuliez que haga sus veces, y recreémonos cuanto quepa en la contemplación de lo bello, lo bueno, y lo verdadero, representados, —118→ v. gr., por aquella señorita de La Muerta, enamorada de la política Luis XIV, de la literatura Luis XIV, del mobiliario Luis XIV, de la religión Luis XIV, y, en fin, de todo lo que sea Luis XIV, en cuyo tiempo vive ella en espíritu.
Los escritores sinceros, esos que tan mal le parecen ahora a M. Brunétière, coinciden en encontrar el mundo muy atrasado en punto a buenas intenciones y a lo12 que llamaba Frontaura, en El Cascabel, el decoro debido. Es absurdo pensar que hay tacto de codos en esto de pintar tantos cuadros casi negros, y que se entiendan por señas escritores como Tolstoï en Rusia, Zola en Francia y Pereda en España, tres señores que ni se tratan, ni probablemente se estiman.
Viniendo al nuestro, que ya es hora: ¿quién se atreverá a acusar al autor de Sotileza y de El sabor de la Tierruca, de afectación, de partido tomado, como decía el otro, de pesimismo fingido, de decadentismo moral y religioso? En fortaleza de ánimo, frescura y nitidez de ideas morales, sinceridad religiosa, sencillez de formas literarias, tiene caudales Pereda suficientes para regenerar toda una raza; decir que Pereda puede estar influido por el naturalismo pesimista francés, es demostrar que no se sabe quién es el novelista santanderino. Si la literatura moderna con sus angustias, tristezas y alambicamientos es una peste (yo no lo creo), bien puede asegurarse que Pereda vive en un lazareto. Todo en él es original, espontáneo; si algo lee de rusos y franceses, —119→ no le llega muy adentro; y, en fin, no cabe conocerle y suponerle influido por escritores extraños. Pues bien: La Montálvez es, en el fondo, tan fiel espejo de miserias humanas como lo son La Curée o Ana Karenine.
¡Cuán diferente criterio filosófico y literario guían a Zola, a Tolstoï y a Pereda! ¡Cuánto se separan al pensar en el fundamento de la realidad, en las leyes naturales, en el ideal humano..., y cómo coinciden, los tres francos, los tres nobles, los tres fuertes, los tres rudos13 (sobre todo Zola y Pereda), al mostrarnos la verdad verdadera de la vida cortesana, de la mujer que brilla en el gran mundo!
Acabo de citar juntos los nombres de Pereda y Tolstoï; y aunque esto sea una digresión, quiero notar las íntimas analogías que hay en el alma y en el arte de ambos autores junto a tantos y tantos elementos y circunstancias que los distinguen y aun separan. El que haya visto a Pereda en el campo y le haya acompañado en excursiones por su país, o por otro parecido, no me negará que, en aquel cariño fuerte, sano, como pudoroso, a lo que llamamos por antonomasia la naturaleza, se ve algo semejante a lo que Tolstoï nos pinta, sin duda retratándose, en su famoso y muy simpático personaje Levine, el señor ruso que en la ciudad se asfixia y que encuentra una voluptuosidad sublime en pasarse —120→ un día de sol a sol segando como un gañán en los frescos prados, confundido con los humildes aldeanos de sus propios dominios. Hay en Pereda una graciosa y, entendiéndole bien, muy simpática aversión a la capital ruidosa donde la vida tiene que ser, a poco que nos dejemos dominar por el medio ambiente, precipitada, superficial, insignificante, teatral y artificiosa; y esa misma ojeriza se ve en el Levine de Tolstoï, que, como Pereda, tiende a la paz del campo, no para entregarse a la poesía bucólica, a un lirismo ocioso, ni para vegetar pensando como Rousseau, sino para saborear los jugos de la vida aldeana en actividad útil y seria, también poética, pero sin remilgos de églogas ni filosofías panteísticas, sino con un amor casto, profundo, ruboroso, poco hablador, casi diría reconcentrado y huraño, pero muy fuerte, muy sincero, muy arraigado.
Este modo de querer a la madre naturaleza, como la llama Emilia Pardo Bazán, no pueden comprenderlo aquellos que van al campo en calidad de turistas, los snobs, ni los que recurren a él para curar los pulmones o tomar leche de burras, o buscarse electores, recoger notas para libros, cuadros, etc.; sólo pueden comprenderlo los que, como Levine (léase Tolstoï) y Pereda son, en cierto modo, aldeanos sin dejar de ser artistas, y han llegado a penetrar la belleza útil y dulce de la tierra, viviendo pegados a ella años y años, interesados de veras en esta manera de vida, llena el alma de emociones y recuerdos antiguos de esa leyenda rítmica de las estaciones, —121→ siempre igual y siempre nueva. El espíritu poético naturalista de Pereda y de Levine se acerca más a las Geórgicas que al del Jocelyn de Lamartine, por ejemplo; la esencia de su encanto está compuesta de purísima, íntima idealidad, y de elementos utilitarios, como la hermosura del arte arquitectónico y de la oratoria; Levine y Pereda huyen, por lo común, de divagaciones contemplativas, y dan cuerpo a su inspiración poética con asuntos útiles, de provecho, de la vida agrícola... y con una tendencia moral, sana y sencilla.Levine (Tolstoï) es un moralista, y Pereda es otro moralista. Y entiéndase que el moralista no necesita ser indispensablemente pesado, machacón, inoportuno.
Mucho más pudiera decir de las semejanzas que creo haber descubierto entre el escritor ruso y el escritor montañés, y acaso algún día, hablando del carácter de Pereda con detenimiento, exponga más analogías, detalles y reflexiones; pero aquí hoy no cabe parar la atención más tiempo en ello.
A quien se parece tanto el poeta de Tipos y paisajes es al personaje Levine, que es, en parte, retrato del autor, el cual ya había pintado sus propias facciones, en aquel famoso Pedro Besukof, de Guerra y paz; pero el conde Tolstoï es, o fue por mucho tiempo, además de un Levine y un príncipe Pedro, un príncipe Andrés (de Guerra y paz) y algo también de un Wronski (de Ana Karenine); es decir, fue el hombre de la corte, el gran —122→ artista, que es también magnate, héroe de los salones, práctico de los mares del gran mundo.
Por eso, al lado de la Rusia campestre, y del mujik, y de Levine, nos enseña con no menor maestría la Rusia de Petersburgo y de Moscou, de los palacios y de los clubs aristocráticos. Pereda no tiene dentro de sí este doble hombre, este príncipe ruso que brilla en la corte a pesar de ser campesino. Pereda, repito, se parece a Tolstoï en lo que este tiene de su Levine. ¿Cómo hubiera escrito Levine una novela en que se pintara la vida de la gran capital que tanto le aburre? Probablemente como Pereda ha escrito La Montálvez, con el mismo vigor candoroso en el fondo, con las mismas grandes cualidades y con los mismos defectos, muchos de ellos no sólo disculpables, sino hasta graciosamente significativos del carácter, del autor, menos flexible que noble, varonil, serio, tierno y profundamente religioso.
La Montálvezes, ante todo, una valentía moral, más diré, cristiana. El que quiera hacer justicia al autor y saborear las mieles más delicadas de este libro, necesita estar muy experimental en el arte difícil de las buenas intenciones. El que por emulación, que bien puede ser vehemente acicate, aunque sea ridícula por lo disparatada, o por envidia, o por prurito pedantesco —123→ de crítica, prescinda de considerar, ante todo, la obra en conjunto, en su relación a las demás producciones del autor, en lo que representa el nuevo libro para la historia artística de Pereda, en lo que significa en el estado actual de nuestra novela; el que prescinda de todo esto y prefiera aplicar a La Montálvez los cánones de tal o cual dogmatismo disciplinario de estética, sin pensar en lo más recóndito, en el perfume delicado que guarda el libro en las entrañas de su idea como un tesoro, ese podrá señalar uno y otro defecto, que brillan y se ven de lejos, defectos que cualquier crítico de ocasión distingue fácilmente pero no podrá el tal decir que ha comprendido La Montálvez y sentido toda su belleza.
Los principales lunares, como se dice, saltan a la vista; se pueden recitar de corrido, en pocas palabras, en escueta y cruda enumeración; lo que hace olvidar tales defectos, lo que rescata el libro, como debería poder decirse en castellano; lo que nos conmueve profundamente y sugiere mil ideas grandes, austeras, y habla a las energías más nobles y sanas del alma, eso no se explica tan pronto, ni todos pueden entenderlo, y menos sentirlo. Por lo cual creo que generalmente ha de gustar La Montálvez menos que otras hermanas suyas; y hasta he de permitirme enajenándome de paso cien voluntades pensar que algunos entusiastas incondicionales de todo lo que produce el ingenio probado, entusiastas tan generosos y simpáticos como imprudentes —124→ y peligrosos, no han de ser esta vez tan sinceros en sus alabanzas como en otras ocasiones.
Hoy en el público, gracias al progreso, hay una gran masa de bachilleres (graduados o no) repartidos por las huestes de los meros lectores y por las poco menos numerosas de la prensa, ya madrileña, ya provinciana; el lector, que admira y siente quand-même, va desapareciendo; el pío lector ya no es pío, es un pensador a su manera, ha leído... y casi siempre ¡ha escrito!, ¡juzga con frialdad y lee con las de Caín! No quiere comulgar con ruedas de molino.
A cada autor favorito se le tiene una cuenta abierta. Todo libro nuevo trae consigo una cotización. Los lectores se preguntan: ¿Ha leído usted la última obra de Fulano? Y según los casos: ¿Cumple lo que prometía? ¿Se ha agotado? (El gran placer de muchos: que se agote un autor.) ¿Sube? ¿Baja? ¿Es una caída? ¿Sirve para quitasol y paraguas, o no es más que manguito o abanico? etc., etc.
Pereda, como cada cual, tiene su cuenta abierta. La curiosidad fría y la envidia maliciosa quieren saber si el ilustre escritor montañés puede salir de su provincia, si sabe escribir de cosas que no sucedan en Santander. Y aunque la misma pregunta parece desde luego absurda, más absurda -si en esto caben grados- parecerá la contestación que ya ha dado algún... periodista. «No, se ha dicho; Pereda no debe salir de su pueblo, debe volverse a Santander» ¡Así estamos!, a Pereda, a —125→ una gloria de España, reconocida por toda Europa y toda América, le dice el anónimo del cuarto estado: «¡Métase usted en su pueblo!» Pero, en fin, hagamos lo que el pretor: no nos cuidemos de mínimis.
Pedro Sánchez, la mejor novela, por lo menos la más novela de Pereda, en muchos respectos, probó gloriosamente que su autor, aunque fuese nuestro primer poeta naturalista, en prosa y todo, aunque fuese nuestro mejor pintor de paisajes, y el La-Bruyère de las provincias del Norte, podía, además, aspirar a renovar sus laureles venciendo en otros empeños. Se le aconsejó muchas veces, yo entre muchos, que ahondara más en las almas, que no siempre pintase lo especial de Santander, sino lo más general, y, sobre todo, lo más profundo de lo humano. El salir de la montaña, más quería decir salir de la novela de costumbres exteriores, si se puede decir así, de descripción local, en que predomina el elemento plástico, muy a nuestro sabor, pero en que faltan muchas otras cosas, que el gran novelista moderno debe tener y que Pereda puede ofrecernos; más quería decir esto, lo de salir de Santander que el empeño de un cambio geográfico en el lugar de la acción. Esto último era casi indiferente, aunque14 es claro que ciertos asuntos exigían también cambio de aires, ¿Ha caídoPereda por su viaje de La Montálvez? Algunos —126→ han dicho que sí en los periódicos; otros, menos atrevidos, lo dicen por ahí verbalmente y sin firma.
Yo pienso, y digo con toda franqueza lo que pienso: que La Montálvez tiene muchos defectos de relumbrón; y llamo así, y nótelo el autor si esto lee, a los que descubrirá fácilmente cualquier lector, menos diré, cualquier crítico gratuito de gacetilla; a los que sabría evitar o sortear cualquier experta medianía francesa (las españolas ni eso saben), de esas que han aprendido a estudiar el medio en que colocan la acción y describen perfectamente tinteros, cortinas, bibelotes, sietemesinos y tertulias vespertinas o sean matinées serondas (five o' clock15, que dicen los clásicos), cacharros, menús y asuntos de crónica escandalosa. El Sr. Pereda sabe poco de estas materias; no ha vivido, o ha vivido poco tiempo, en lugar a propósito para estudiarlas, y como pasa como sobre ascuas por ellas, y como muchos entienden que la novela moderna ha de describir siempre todo lo que hay alrededor de quien habla, y, sobre todo, como Pereda nos tiene acostumbrados a sus maravillosos escenarios, de aquí sin duda que sea la decepción principal de los que se quejan, lo poco original, lo poco gráfico, la poco fuerte, claro y real de la parte descriptiva de La Montálvez, salvas algunas excepciones, como el banquete en que muere el padre de la protagonista, y algunas otras escenas. Yo opino que aun en este punto de las descripciones habría algo que decir en defensa del autor; pero concedo (recurso lógico y retórico que —127→ ya aconseja Quintiliano), me guardo mis argumentos y sigo enumerando los defectos, por cuya realidad no hemos de reñir.
También se nota (y en esto sí que no cabe gran defensa) que no siempre los personajes hablan como deben; que al lado de diálogos vivos, naturales y oportunos, hay polémicas, disertaciones e interrogatorios en que falta oportunidad, claro oscuro y la verosimilitud indispensable. Lo peor de estos diálogos suele ser el lenguaje y el estilo. Pereda, que tan bien hace hablar a sus aldeanos, marineros, hidalgos montañeses, indianos, jándalos, etc., etc., suele tropezar con la frialdad seudocastiza cuando mueve los labios de damas y caballeros de cultivada inteligencia, como lo prueban las conversaciones en que interviene cierta señorita de la novela De tal palo tal astilla, y muchas de La Montálvez, singularmente la que tienen al principio de la novela las tres amigas, Sagrario, Leticia y Verónica; aquellos prolegómenos mundanos, en mi opinión, ni son necesarios, ni están presentados en un diálogo digno de Pereda. Dos causas contribuyen, según barrunto, a que el autor de Sotileza no haga siempre maravillas en el diálogo de cierta clase de personajes.
La primera y principal es que, así como pocos autores de novelas han llegado a transformarse con tanta fuerza e ilusión de verdad en las figuras que han creado como este Pereda, cuando se trata de caracteres, clases, tipos y temperamentos por él estudiados y penetrados —128→ en larguísimo trato y experiencia, así también hay pocos escritores (de los de primera clase hablo) que abandonen tanto a las contingencias de la pluma no inspirada los hombres y las cosas con que no congenian, que no han comprendido y medido bien, o que le son antipáticos. Sí; respecto de ciertas gentes, cuya vida él no conoce bien o no quiere conocer, Pereda se parece algo a su doña Ramona, la Esfinge (la mejor figura tal vez de este libro; por lo menos, la pintada con más verdad, más pureza y mejores tonos); su Esfinge aborrece el gran mundo, a las damas encopetadas y pecadoras, y aborrece sin conocer, exagerando el pecado, la perversión, con una injusticia que tiene su grandeza y su disculpa. Pereda, se ve en todo el libro, casi hace alarde de no conocer de cerca el mundo en que coloca la principal parte de la acción; desprecia a muchos de sus personajes, y como no los ama, no los siente bien; no se transforma en ellos, y les hace hablar... como quiere la retórica, es decir, de la peor manera para que hablen como deben.
Y aquí entra la segunda causa del defecto a que me venía refiriendo. No es el autor de Sotileza hombre que se avenga a ninguna servidumbre, ni siquiera a la académica; pero si es muy respetuoso, demasiado, de toda clase de autoridades, tradicionales, y entre otras cosas, respeta, cuando escribe en frío, lo que se llama todavía lenguaje y estilo castizo, clásico, de pura cepa castellana, etc., etc. Y él, que escribe con divina frescura y —129→ naturalidad cuando ama lo que escribe, en los momentos de aridez, en los que el mover la pluma es un oficio, se acuerda del período rotundo, de los giros de elegancia y falsa familiaridad que no sé por qué se llaman cervantinos, y, en suma, se parece a los prólogos de Guerra y Orbe y a los discursos académicos de nuestros mejores hablistas... y ya no es Pereda, ni cosa que lo valga. Y cuando esta manera de escribir cae sobre un diálogo de personajes que no deben hablar así, que son casi todos, denota mucho más la frialdad y falta de naturalidad y vida del endiablado lenguaje correcto, castellano rancio, «que recuerda el de los Luises, los Saavedra, los Solís, etc., etc.». Lo mismo que digo de esta clase de diálogos que abundan en La Montálvez, lo digo también de gran parte de los Apuntes de Verónica; pierden mucha fuerza, quitan calor y verdad al libro, porque, sean buenos o malos, ese lenguaje y ese estilo no pueden ser los de mujer semejante.
Como se ve, sólo un malvado, de puro mala intención que tenga, podrá decir que escribo una defensa de La Montálvez, que atenúo sus defectos y hago resaltar sus bellezas. No, y mil veces no. Admiro a Pereda; soy de los que opinan que al ingenio demostrado cien veces, y que llega a cierta jerarquía, se le deben más respeto y consideración que al escritor inútil, a quien conviene desengañar cuanto antes; pero no soy de los que piensan que el respeto y la consideración consisten en adular y encontrar en todo maravillas. He hablado, y —130→ seguiré hablando mucho todavía, de los defectos que a La Montálvez se le atribuyen, y algunos de los cuales creo que tiene; pero es claro que, terminada esta tarea, que no llamaré ingrata, me juzgaré con derecho para referirme a lo que creo valor positivo y muy grande de esta novela; la cual, en mi opinión, y usando el tecnicismo de cierta crítica moderna, tiene menos fuerza que Pedro Sánchez y Sotileza, pero es más sugestiva, o por lo menos tanto.
Y ¡cosa triste!, la facilidad y claridad relativa con que podré y pude discurrir acerca de los defectos de La Montálvez, es probable, casi seguro, que se truequen en oscuridad y vaguedad irremediables, para muchos lectores, cuando se trate de procurar ver y sentir la dulcísima belleza que, como una luz mística, brilla alumbrando en muchos pasajes del libro; el cual, además, tiene un sanísimo aroma, que es al alma lo que es al sentido el olor de ricas manzanas de mi tierra puestas a madurar entre puñados de heno.
Continúo hablando de la parte débil de esta novela; y dejando otras cosas de menor cuantía, voy a examinar las tachas que pongo a la composición. No gusta el autor de escribir libros muy largos, por miedo al cansancio de los lectores; pero es el caso que La Montálvez, —131→ o no debió ser como fue, o debió ser escrita en muchas más páginas. El tamaño de una obra de arte influye en el resultado; pues si en absoluto no se puede decir que es mejor lo poco que lo mucho, ni viceversa, cada asunto pide cantidad adecuada de materia; y así como sería insoportable una égloga de tres tomos, es imposible una epopeya en veinte versos. La Montálvez es la historia de una mujer desde que nace hasta que llega a la edad de los desencantos y de los castigos lógicos y sin indulto posible, que impone la realidad de la vida a los extravíos y al pecado; aún es más que esto: es la narración analítica de los antecedentes de herencia y de educación que preparan el carácter y la conducta de la protagonista, y es, por último, La Montálvez una elegía idílica (como el Idilio de Núñez de Arce), en que la madre culpable ve caer sobre la cabeza de una hija adorada el rayo engendrado por las propias pasiones y los propios vicios.
De modo que Pereda, para decirnos todo lo que se proponía, ha tenido que abarcar tres generaciones, y hablarnos del marqués de Montálvez y de su tiempo, y de su hija Verónica y de su tiempo, y de Luz, hija de Verónica y de su tiempo; y para ser exacto, añadiré que también se nos dice algo, y aun algos, del suegro del marqués, abuelo de Verónica y bisabuelo de Luz. Todo esto es muy legítimo y muy del gusto actual, y muy propio del propósito que guiaba al autor; pero tantos años aglomerados con más muchas digresiones —132→ necesarias, en un solo tomo de no mucha lectura, no cabían con anchura en tan poco espacio, y de la prisa con que el autor tiene que marchar para hablar de tantas cosas en 450 páginas, de pocas palabras cada una, se resienten la acción, los caracteres, las descripciones, el efecto plástico de las escenas dramáticas y cuantos elementos contribuyen a dar fuerza, intensidad de belleza a una novela analítica.
Desde los primeros capítulos se echa de ver que el autor tiene que recorrer muchas etapas y nos lleva con demasiado apresuramiento, lo cual no es lo mismo que la celeridad. Así, en uno de esos viajes baratos y de recreo ¡que Dios confunda!, los viajeros económicos visitan en pocos días y por poco dinero una nación entera, o dos, o tres; pero lo han visto todo y no han visto nada; las impresiones del viaje son débiles y borrosas, confusas sobre todo; como la prisa de la excursión no consistía en la velocidad del tren, que no era el rápido, sino en las pocas horas o los pocos días desatinados a visitar los pueblos y paisajes del itinerario, en el resultado total, en la impresión suprema, entran por más el monótono run-rún del traqueo ferrocarrilero, las molestias prosaicas de fondas, estaciones, aduanas, etc., etc., que las bellezas naturales o artísticas admiradas en unas y otras regiones.
En La Montálvez, desde el principio, digo, se nota algo de esto; Pereda, poeta primoroso, con el cual estamos acostumbrados a viajar a pie por costas y montañas, —133→ callejas, muelles y plazas, a pie, que es como viaja el verdadero aficionado a ver la naturaleza; Pereda, el artista del pormenor poético, de la parsimonia descriptiva, de los rasgos menudos, pero típicos, esta vez nos lleva en tren, si no rápido, correo, y por tierras que a él no le gustan, ni conoce tan bien como otras, y de las que quiere decir poco, porque tiene que andar mucho.
No sabe el lector cuándo va a parar o descansar; si en tal paraje espera detenerse y verlo todo despacio y saborear las bellezas a que el autor le tenía acostumbrado, pronto toca el desengaño, porque la locomotora silba de nuevo. «¡Viajeros al tren!» -grita Pereda, y allá vamos todos. Y a veces ¡qué saltos!, al llegar a la interesante historia del matrimonio de Nica, donde hay verdadera intensidad dramática, mucha valentía y hábil franqueza de color, episodio que recuerda y oscurece en gran parte otro muy parecido, en lo esencial de la Jacinta, de Luis Capuana (novela que los italianos tiene por notable); al llegar a tal historia, el lector se dice: ¡aquí nos detendremos!, estamos en el núcleo de la acción. Ahora iremos despacio, lo veremos todo con tiempo sobrado para interesarnos profundamente.
Pero aquí acaba la primera parte, y al comenzar la segunda hemos dado un brinco de muchos años, y de lo que en ellos sucedió a la heroína sabemos por una conversación de club muy bien escrita, pero rápida, descosida, como es natural, y, en suma, menos interesante —134→ de lo que sería la novela de aquel tiempo saltado, presentada por el autor a los lectores. Y siendo, en cierto modo, como se ha dicho con razón, libro de análisis La Montálvez, las peripecias de su existencia que el autor deja en el tintero son justamente las que mejor caracterizarían la vida, así interior como social, de una mondainede la calaña de Verónica. Todos aquellos viajes, llenos de escándalos y aventuras, aquellos caprichos de Mesalina (por no citar ejemplos históricos más próximos) que Pereda apenas hace más que enumerar, eran la parte más significativa del asunto, añadiendo lo que se refiere a las relaciones, posteriores al matrimonio, entre la adúltera y su cómplice Guzmán.
Leyendo los primeros capítulos de la segunda parte, apenas se explica el lector por qué va tan de prisa y da tales saltos el novelista; cuando la explicación (no la justificación) aparece, es cuando se penetra en lo que llamaré, sí no llamé ya, el idilio de Luz, lo mejor del libro con mucho; una preciosa pintura o poesía prerrafaélica, como ahora se dice, digna de un Rossetti. Pero el indicar las bellezas de la obra queda para el capítulo de los descargos; ahora estoy haciendo de fiscal; con que adelante.
Por lo mismo que hay tanto atrevimiento, que a mí me agrada, en el episodio de los amores casi místicos, y casi milagrosos de Luz, se exigía más tiempo, más espacio, más análisis para hacer que el lector, a fuerza de arte, pasara por todo.
—135→Cuanto se refiere a la vida y muerte de Luz, sus paradisíacos amores, su exquisita sensibilidad, es de innegable belleza; pero de belleza idealista, de esa que muchos no admiran por parecerles inverosímil. Es claro que a estos puede recordárseles que de casos tales hay en la historia, que el amor de Dante a la Beatriz real, que conoció de niña, fue no menos platónico, no menos inverosímil, como dicen los que sólo encuentran verosímil lo que les pasa a ellos; pero es lo cierto que esta argumentación a posteriori no cabe en la novela, y que lo que en ella falta es que la convicción de la realidad de Luz les pueda entrar a todos los lectores por los ojos y por el alma, a fuerza de conocerla más, acercarse más a ella, estar a su lado más tiempo, sintiéndola pensar y viéndola vivir.
El autor hubiera podido dar a esta parte el relieve y el interés que ha dado a su Pedro Sánchez, por ejemplo; pero ya no había sitio; Luz llega tarde a la novela de su madre, y ella, y su novio más aún (fuera de algún episodio, como el felicísimo del retrato de Luz presentado a la Esfinge), quedan en una lontananza vaporosa, muy poética, entre nieblas rosadas, pero al fin nieblas; materia poco a propósito para novelas de análisis psicológico. Por esto de la premura del tiempo, el autor procede con otros personajes por el sistema de la recomendación; quiero decir, que, en vez de dejarlos a ellos pintarse y hacerse querer por sus palabras y obras, nos los presenta con cartas apologéticas, en que él, y —136→ sólo él, alaba sus virtudes, describe su carácter y aficiones.
Esta frialdad, como diría Quintiliano, es defecto en que suelen incurrir muchos autores, y en que pocas veces habrá tropezado Pereda. ¿Quién como él para hacer vivir a sus personajes y hacerlos hablar? Pero ahora... le estorbaba el marco del cuadro. Sí; hagamos La Montálvez de este tamaño, se dijo el autor, y La Montálvez quería ser mayor...; y como no la dejaron, al achicarse perdió alguna gracia. Tal creo sinceramente. Otro personaje, que debiera estar mucho más vivo y determinado, simpático o antipático, pero familiar a fuerza de tratarle, es Pepe Guzmán. Como he tenido el honor de decirle al autor mismo, este Guzmán está muy bien dibujado... de espaldas. Mucho más pudiera decir de aquellos defectos del libro que se originan, a mi entender, de la desproporción entre el asunto y la cantidad de páginas a que se le reduce; pero no prosigo por este camino, por temor de hacerme pesado, y para que no crea algún malicioso que quiero atribuir todo lo malo a un error, que si para el libro ha sido perjudicial, nada dice contra la fuerza de las facultades del novelista.
No; no quiero ser sistemático ni quiero exagerar. No todo lo que en La Montálvez juzgo deficiente, obedece al mal señalado. No siempre es la prisa que tiene el motivo de apartar al autor de insistir más en ciertas materias, de examinar más de cerca, de describir —137→ más a lo vivo y con pormenores de esos que son los que dan el tono artístico a la imitación literaria de la realidad; las ideas de Pereda, así estéticas como religiosas y morales, su modo de entender la decencia y la prudencia en el arte, no le consienten, cuando llega a ciertas escenas fuertes, pintar con franqueza, rectitud y fuerza; pasa por alto lo escabroso, deja entre líneas lo característico de ciertos actos de la flaca humanidad, y así... se salvan los principios, pero se pierden las colonias; es decir, se pierde gran parte del mismo efecto que se busca. Por muchas páginas de La Montálvez corre un airecillo frío de abstracción, de indeterminación, y falta en gran parte de ellas aquella vis plástica, y casi diré el aura seminalis de que hablaban los geólogos fantásticos de antaño; aura y fuerza que si son imaginarias en la vida natural, son realidades en la creación de las novelas.
Por una parte, el miedo a hablar de lo que no ha visto a menudo muy de cerca; y por otra, y sobre todo, el miedo de manchar su libro con descripciones y narraciones escandalosas, a su juicio; estos dos miedos, digo, han quitado no poco del encanto que La Montálvez hubiera tenido, gracias al vigoroso talento de su autor, a la franqueza noble y simpática con que aborda el lado moral (no el plástico) de su asunto, y gracias, sobre todo, al contraste, edificante a su modo -modo artístico en sumo grado- entre la pura moral, de belleza inefable, la lección elocuente, triste sublime con —138→ que termina el libro, y entre las miserias humanas, doradas por el lujo, que antes habríamos visto en toda o casi toda su desnudez.
¡Y vive Dios que basta de ponerle peros a una novela que a este pecador, y crítico en sus ratos de ocio, le ha causado profunda impresión y le ha llevado a pensar en las grandes tristezas poéticas, irremediables de la vida, y en los consuelos fuertes, austeros, dolorosos que ofrece a los males humanos la pura idealidad religiosa que, probablemente adivinando una realidad suprema, recóndita, divina, ha creado todo un mundo de sanciones eternas!
La Montálvez, con todas sus imperfecciones, es obra de importancia, que nos dice mucho del alma de su autor y de la nuestra, que se mueve en la vida interior con profundo conocimiento de sus pliegues y repliegues; es un libro serio de veras, de esos que, sin salir del terreno del arte, prueban que en él caben con anchura las más graves interesantes cuestiones de cuantas preocupan al hombre de buen corazón y reflexivo.
¿Tantos libros españoles salen a luz que lleguen muy adentro, nos toquen muy de cerca? No; entre los mismos de Pereda no todos son de esta clase. Por eso lo que, en comparación con sus hermanos, pierde por un lado, La Montálvez lo gana por otro.
—139→En Pedro Sánchez, el Pereda moralista-artista se nos presenta también, y con mucha fuerza; pero allí la lección, mejor dada acaso, es de menos intensidad en sus motivos, es menos dramática; la melancolía de las decepciones comunes, ese desencanto, cómico a veces en la apariencia, elegíaco siempre en el fondo, que trae consigo el tiempo, sin más que dejarse resbalar entre la arena gris de una vida vulgar, sin peripecias sorprendentes, eso es la moralidad poética de Pedro Sánchez; en La Montálvez, aunque parte del efecto se pierda, hay cosa más fuerte: un drama terrible sin sangre. El castigo de la mujer perdida, de la gran señora prostituida, tiene aquí un relieve poético, que sólo un gran artista podría conseguir: sencillez, sobriedad, emoción muy sincera y profunda se juntan al pintar aquel amor idílico, casi místico, casi milagroso, de Luz y de Ángel16, que va a ser, con todas sus apariencias de ventura, el castigo terrible de una vida consagrada al pecado; sí: este amor de Ángel y Luz va a ser para La Montálvez como una rosada nubecilla de la aurora que de repente lanzara de sus entrañas el rayo.
Como rayo cae la muerte de Luz sobre el alma de Nica; en esta sólo la madre había sobrevivido a la podredumbre del espíritu, y el rayo hiere allí, en la madre. A muchos no les sale la cuenta de la muerte de Luz, sin más factores que la pérdida de su amor y la —140→ vergüenza de la pena de ver a su madre como es, como una mujer sin honra; pero hay que advertir que esta clase de cuentas no les puede salir bien a los que no entienden de matemáticas sublimes. No quiere Pereda decir que todas las señoritas educadas en conventos, castas y honestas, se mueren al saber que su mamá es una mala pécora; como tampoco quiso dar a entender que todas las damas del gran mundo, aunque muchas sí, sean tan endemoniadas como Sagrario, Leticia y Verónica.
Un notable crítico y novelista francés acaba de decirlo al defender su última novela: en las obras artísticas de análisis psicológico no se trata de representar en los personajes el término medio de los de su clase, sino de estudiar determinada personalidad, de veras, tal como es o debe ser, ya sea de comunes cualidades, ya excepcional. Lo excepcional es tan artístico como lo general, porque las leyes naturales, de que lo excepcional es resultado, no son excepcionales; son tan reales y constantes como todas.
Las modernas tendencias del arte llamado en general realista, han traído grandes bienes a la literatura; pero también es verdad que las teorías predicadas para defender esa relativa novedad son muy peligrosas, cuando entran en la cabeza de ciertas gentes, de esas que tanto abundan y forman la masa de todos los fanatismos, de todas las doctrinas parciales, exclusivas, cerradas, y en el fondo necias; el realismo lo han entendido muchos críticos o meros lectores como un resultado estadístico; y así se ha visto hace poco que un crítico formal le echaba en cara a Zola un error de fecha al señalar cierta crisis agrícola en su última novela; y menos tiempo hace, hará quince días, un lector crítico se reía de otro novelista francés porque este colocaba en el gabinete de una dama elegante un mueble que habría sido de última moda hace dieciséis años.
Los espíritus comineros, pobres, convierten la verosimilitud en el arte en una traba ridícula, intolerable, que sólo serviría, si se respetara, para respetar a la medianía y sofocar el ingenio fuerte y poderoso. Nada más a propósito para matar la poesía que ese prurito del falso realismo, que consiste en no tolerar lo poético, lo distinguido, lo extraordinario, introduciendo en las letras, y hasta en sus asuntos, una mesocracia tediosa que ya está causando tanto daño en la política, en la ciencia, en la religión, en mil partes.
No hay más que oír hablar a los más del romanticismo, y ver cómo y por qué le condenan, para comprender de qué modo han entendido las novedades y a qué nivel de vulgaridad y aburrimiento quieren que baje la literatura, para que sea como bienes de propios, a manera de la sección de anuncios y comunicados en los periódicos. Lectores y críticos de este jaez son los que encuentran grandes aberraciones en La Montálvez, y gritan: ¡Inverosímil!, ¡exagerado! Luz es imposible para —142→ ellos; la desfachatez y fría necedad de las amigas de Verónica, imposible también.
No: todo ello es posible; si en el lenguaje de las damas encopetadas hay cierta crudeza, que no será general, no puede decirse que no haya de ella famosos ejemplos; y por lo que respecta a su pensamiento y a sus obras, por desgracia todos sabemos que Pereda no ha exagerado siquiera. No ha hecho más que atreverse a pintar la verdad.
Y en cuanto a la figura de Luz y a su papel en la novela de su madre, aparte los defectos indicados antes, yo no veo más que motivo de alabanza; el mismo atrevimiento que ha habido para reflejar las lacerias morales del gran mundo, le hay para pintar esta excepcional hermosura de un alma que viene a representar, en medio de nuestra vida de mezquinas preocupaciones, de falsos positivismos y pequeñeces ciertas, la sorpresa que ofrecería en una discusión parlamentaria, según las usan nuestras ilustres medianías, una arenga de Isaías, un exabrupto de San Juan Degollado, o unos latigazos de Jesús indignado ante los mercaderes del templo. «¡No desentonemos!» Esta es la consigna.
Luz y su amor... no son verosímiles, y se acabó. ¿Dónde está ahí el realismo? ¿Quién es Luz? ¿Quién la ha visto? Únase esto, que nadie ha visto a Luz, a la escasez de conocimientos indumentarios y de otros elementos de la moda como el mobiliario, que demuestra —143→ Pereda en su libro, y se tendrá explicado por qué no ha parecido bien La Montálvez a muchos caballeros y señoras. ¿Y cómo demostrar a los tales que se equivocan, que en la literatura hay muchos más casos legítimos que los que ellos admiten; que Luz, castigo angelical de su madre, es una hermosísima invención; que en la sencillez del final de su libro ha hecho Pereda algo muy bueno, tan bueno como el final, análogo en gran parte, de la Consuelo de Ayala? ¿Cómo explicar todo esto, a lo menos, sin hablar mucho? Y para ello ya es tarde.
En este artículo he caído en el mismo defecto que noto en La Montálvez, he sido desproporcionado; tratando de un libro en que las bellezas, a la larga, oscurecen los defectos, he consagrado cuartillas y más cuartillas a poner reparos, y he dicho poco, casi nada, de lo que en La Montálvez admiro. Pero no importa. Acaso más vale así. La malicia tiene en la pícara sociedad sus derechos. Digo respecto de mi conducta en esta ocasión, lo mismo que se puede decir respecto de la principal belleza de La Montálvez: Qui potest capere capiat.
Y por no terminar en latín, copiaré cuatro palabras de una carta que yo le escribí hará dos semanas a mí amigo Rueda, esa esperanza de un poeta: «...Muchas veces la crítica debiera ayudarse de la música; sólo con una melodía muy tierna y dulce podría juzgarse la belleza más recóndita de la última parte de La Montálvez».