Fernández y González, don Vicente Boix y don Emilio Castelar
Una de las figuras más interesantes del periodo literario que venimos estudiando, fue la del novelista don Manuel Fernández y González630. Interesante por las circunstancias que en él se dieron, más que por el valor intrínseco de sus obras, en las que, a pesar de todo, reveló facultades excepcionales. Hubiera podido ser el Walter Scott o el Alejandro Dumas español, de haber escrito sus novelas con más atención y esmero.
Nació en Sevilla, pero se crió en Granada. En esta capital hizo sus estudios, que alternó con jugarretas, jaranerías y enamoriscamientos propios de la edad juvenil. Enrolado en las filas del ejército obtuvo los galones de sargento, y de su valentía certifica la posesión de la Cruz Laureada de San Fernando.
Metido en el mundo o mundillo de la letra impresa, cultivó varias modalidades literarias: la poesía, la leyenda, el teatro, la novela, el cuento y la crítica631. Como poeta mostró una ardiente fantasía, que tiraba de él hacia los temas orientales632. Al famoso actor coetáneo suyo Carlos Latorre dedicó una elegía y cantó en octavas reales La batalla de Lepanto. Mas no fue en estos aspectos en los que más brilló. Débese su fama a sus novelas folletinescas, que eran devoradas ávidamente por el público de entonces. En este género de actividades no tuvo rival. Su fecundidad se ha comparado a la de Lope. Y sin embargo, pese a sus excepcionales prendas y quizá por falta de orden en su vida, no logró conquistar el puesto que le hubiera correspondido sin duda alguna, de haber empleado y administrado mejor su talento literario.
Bastará asomarse un poco a su existencia para que comprobemos que no fue, precisamente, un ejemplo de disciplina y moderación. El mozuelo enamoradizo de la ciudad del Darro, siguió siendo faldero, y además disoluto. Téngase en cuenta que, según afirman los bien enterados, Fernández y González venía a ganar con sus folletines y novelas por entregas, alrededor de los diez mil duros anuales. Cifra muy estimable en aquellos días, en que un periódico, dicho sea para establecer el contraste, valía dos cuartos. Pero el autor de Men Rodríguez de Sanabria gastábase diariamente, poco más o menos, los cincuenta duros que recibía de manos de su editor Guijarro. ¿Cómo? Vamos a verlo, pues don julio Nombela nos proporcionará, a estos efectos, algunos detalles interesantes.
No era don Manuel muy madrugador. Empedernido noctámbulo, hasta el extremo de que rara vez tornaba a casa antes de las dos, había por fuerza de desquitarse retrasando todo lo posible la levantada. Según cuenta algún biógrafo suyo, como encontrándose aún en el lecho le pasaran recado de que habían venido por original para Manini, contestó: «Que vuelva mañana»
633. Antes de las doce no se podía contar con él para nada. Solía desayunarse con una copa de champagne. Y mientras dictaba a sus amanuenses Frasquito y Mariano Lerroux menudeaban los sorbos de tan rica bebida. Más inclinado a los líquidos que a los sólidos, sus yantares eran de una sobriedad ateniense. Valíanle los dos pliegos de diez y seis páginas cada uno, que diariamente escribía de ordinario, de 20 a 24 duros. Con este ingreso y otras cantidades634 que recibiera por el resto de sus actividades literarias, subvenía a sus gastos habituales, que generalmente pertenecían al orden de las libaciones. Su bodega era, sin duda alguna, lo mejor abastecido de la casa. A su mujer le entregaba un duro todas las noches. Las otras obligaciones diarias consistían en la manutención del cochero -pues imitando el ejemplo de Dumas, el padre, había comprado un coche en el que se trasladaba a los sitios que solía frecuentar- la yegua Pastora y siete perros. Fuera de estas atenciones, las demás, que absorbían totalmente sus disponibilidades económicas, eran las siguientes: beber en casa o fuera de ella sin tasa ni medida. Por lo común regresaba al hotel del barrio de Argüelles en que vivía, en estado lastimoso. La comida en el café Oriental, de la Puerta del Sol,
ya desaparecido, y la cena, muy avanzada la noche en el café Inglés. Una tortilla con jamón y un bistec con patatas, eran a estas horas los elementos restauradores de su gastado organismo. No faltaban esos contertulios que no tienen el menor
inconveniente en subrayar las genialidades y las ocurrencias de quien a cambio de tales homenajes, ofrece, cuando menos, «un café con tostada, de arriba o de abajo»
. Otras veces solía ser la gente maleante de ciertos barrios de Madrid la que consumía el resto de su peculio. A tales lugares acudía para estudiar en vivo aquellos singulares tipos de la sociedad que habían de servirle de modelos de sus personajes novelescos.
Un testimonio más del desorden de su vida, era el hecho de que a pesar del dinero que ganaba con su copiosísima producción literaria -pasaron de doscientos títulos sus obras- tenía grandes dificultades para pagar a los abastecedores
de su bodega. Y no se piense que su vestuario o el moblaje de su casa contribuirían a aligerarle de peso el bolsillo, pues ni lo uno ni lo otro eran para arruinar a nadie. «Su guardarropa le costaba muy poco:
- dice Nombela en sus Impresiones y recuerdos- en verano y en invierno la socorrida capa, que tapaba el no muy cuidado traje de abrigo»
635. Un sombrero de copa completaba este modesto indumento.
Vida tan poco ejemplar, en cuanto se refiere a la administración de su hacienda y de su salud, imponíale un duro trabajo. Había que escribir acuciado por las necesidades cotidianas: impuestas unas por la ley natural y otras por el capricho. En tales condiciones, por muy notables que fueran sus aptitudes literarias, las obras habrían de adolecer gravemente de los defectos propios de toda elaboración precipitada. Y aquella fantasía poderosa, aquel arte nada común para tejer la trama de sus libros; el diestro traer y llevar a los personajes por el escenario de la acción; la facilidad del diálogo y el saber compenetrarse, pese a la falta de una concienzuda preparación histórica, con el ambiente de la época en que ocurren los acontecimientos novelescos, habían de estar subordinados siempre a la prisa: tan mala auxiliadora de la creación artística.
Si repasamos bien todos nuestros periodos literarios, veremos que este mal no fue exclusivo de la literatura folletinesca. A cada paso surgirán a través de esta mirada retrospectiva, multitud de autores a los que tanto perjudicó su fecundidad. ¡Cuánto habrían ganado las letras españolas, si el ritmo creador de nuestros escritores hubiera sido más lento, más intercalado de paréntesis de reflexión y de estudio! Los poetas alemanes, por ejemplo -ya lo hemos dicho en otra parte de estas páginas-, planeaban bien los asuntos de sus poemas, como un alarife o arquitecto traza las líneas de su proyecto y hace reposada y concienzudamente sus cálculos. El Fausto no fue obra de la improvisación. En cambio, nuestra vehemencia literaria, el disfrute ilimitado de la creación estética, nos ha arrastrado siempre a improvisar y a repentizar. Por eso nuestras obras, a la par que presentan rasgos verdaderamente geniales, ofrecen mil dislates y descuidos. Pocos libros españoles habrá que puedan salvarse de una crítica severa. Nos da pena tener que proclamar esta gran verdad, pero si hemos de ser honrados, tendremos que reconocerla.
Otra de las características más salientes de Fernández y González fue la inmodestia, o dicho de otro modo, su fanfarronería literaria. No ha sido menor su vanidad a la de Víctor Hugo o a la de Chateaubriand. Para él no había en todo el área de la literatura dramática quien le superase. Refieren sus biógrafos y críticos que la noche que se reestrenó, previamente corregido por Vico e interpretado también por él, su Cid Rodrigo de Vivar636, como el público que asistía a la representación le aplaudiese a rabiar, exclamó en el paroxismo del éxito obtenido: «Aquí no hay más que Pepe Zorrilla y yo»
. De golpe había borrado del mapa literario de España en aquellos días, a García Gutiérrez, López de Ayala y Tamayo, que además se hallaban presentes y asintieron muy de buen grado a tal afirmación.
Y lo mismo que aseguraba tal cosa, no había tenido el menor inconveniente en augurarse un gran éxito cuando proyectaba su viaje a París. Considerábase con arrestos bastantes para competir con el mismísimo Dumas. No era un obstáculo el no saber el francés. Y como Nombela le advirtiese que necesitaría partir la ganancia con un traductor, replicará muy convencido: «En el primer mes, sin duda alguna; pero no pasará mucho tiempo más en que yo hable y escriba el francés como el mismísimo Víctor Hugo»
637. ¡Deliciosa e ingenua inmodestia que tanto ha enriquecido su copioso anecdotario! Porque en cierta ocasión en que le preguntaran quién valía más, Homero o él, contestó: «Te
diré...»
, añadiendo a la respuesta unos cuantos puntos suspensivos.
Y a París se marchó638, con una agraciada estanquera de Madrid, de la que se había enamorado. Antes de emprender el viaje se deshizo de los siete perros, desalquiló el hotel que habitaba en el barrio de Argüelles e instaló en modestísimo albergue, tras de entregarle algo de numerario, a la sufrida compañera de su vida.
Cambiad este panorama de la existencia de Fernández y González por el orden, la mesura, la sobriedad, y habrían cambiado también de seguro los rasgos y características de sus obras. Pues qué ¿no cabía esperar de sus excepcionales aptitudes de escritor otros frutos más sazonados y ricos? Aquella portentosa imaginación que poseía; la facilidad para situarse en la época en que hubiera de desenvolverse la fábula novelesca, no con el bagaje de sentimientos y caracteres propios del tiempo en que él vivió, sino con el espíritu de entonces, del ámbito temporal elegido; lo diestro que era en el diálogo, ya que propendía más a lo dramático que a lo narrativo, habríanle deparado fama sólida y duradera, capaz de aguantar las severidades de la crítica más descontentadiza. Pero las639 fuertes exigencias cotidianas: la bodega, las comidas del café Inglés, con la cohorte de parásitos; el gasto que le imponía el trato con la gente de rompe y rasga; el mantenimiento de la esposa legítima, del cochero, de la Pastora y de los perros, obligábanle a trabajar a destajo, y en tales condiciones salieron de su pluma La princesa de los Ursinos, Lucrecia Borgia, El Alcalde Ronquillo, Don Miguel de Mañara, Doña María Coronel, El Conde-Duque de Olivares, y así hasta mucho más de doscientos títulos.

D. Manuel Fernández y González
[Págs. 368-369]
¡Admirable fecundidad! Para encontrarle semejanza habrá que retrotraerse a los tiempos de Lope y de Tirso.
Fernández y González se movió dentro de un ancho campo histórico, si bien propendió, según ya se ha observado, a aquél que tuvo por marco temporal la dinastía austríaca, y principalmente a sus tres últimos reyes. Las figuras más interesantes, desde el punto de vista novelesco, que nos brinda la leyenda y la historia, fueron traídas por él a las páginas de sus libros. El Cid, los siete Infantes de Lara y Bernardo del Carpio, Don Juan II, Don Álvaro de Luna, Enrique IV, Don Ramiro, el Monje, Don Pedro, el Cruel, Antonio Pérez, el Conde-Duque de Olivares; Don Juan Tenorio, Don Luis Osorio y Don Miguel de Mañara; Cisneros, Rodrigo Calderón, Don Francisco de Quevedo, José María, el Tempranillo, etc. El teatro, la leyenda, la novela y el cuento serán las cuatro modalidades elegidas por su inspiración creadora para poner de nuevo, delante de nuestros ojos, todo este mundo de la verdad histórica o de la fábula. La precipitación con que escribió siempre, acuciado; como ya queda dicho, por sus necesidades o por las apetencias de dinero de sus editores, fue causa de que sus personajes careciesen de esa consistencia real, humana, que constituye la mayor garantía de pervivencia. Faltan en sus obras los caracteres bizarros y vigorosos. El sistema de escribir -dictando- había de llevarle por fuerza a la inconcreción, a la inmadurez, al estilo dilatorio y elocuente. Como su temperamento literario es más dramático que narrativo, se holgará con el diálogo y huirá de la descripción. Pero no se crea por esto que queda incierta y borrosa la prosopografía de los tipos. Cuando los pinta -Doña María de Padilla, Don Pedro, el Cruel, Leila, Don Enrique de Trastamara, el señor Juan Tenorio, etc.-, lo hace con morosidad, deteniéndose tanto en los rasgos físicos, como en los morales.
Abusará, como todos sus congéneres, del número de personajes. Raro será un libro suyo en que no intervenga buen tropel de ellos. Reyes, magnates, hidalgos, ballesteros, pajes, frailes, artesanos, tahures, bandidos, dueñas, celestinas, monjas, azafatas... Y no los presentará a matacaballo, sino recreándose voluptuosamente en describirlos. Escenas hay en sus obras, como el encuentro de Don Pedro de Castilla y su hermano Don Enrique, el entierro del Arcediano, la terrible misión confiada por el citado rey Don Pedro a los hermanos de Nuestra Señora de Rocamador y la final del capítulo intitulado «El rey en la caza del lobo»640, que no obstante la tónica peculiar del folletín, impresionan profundamente al lector. Tampoco faltan descripciones de motines o de interiores como la cámara del médico judío Jonatham, que no desdeñaría el naturalismo literario del último tercio del pasado siglo.
Algunas veces incurrirá en más de un anacronismo. ¿No cayó también en tal torpeza el mismo Walter Scott? El lenguaje, con sus naturales descuidos propios de una época poco dada al casticismo, a la puridad-literaria, se mostrará expresivo y enérgico a ratos. «[...] por el contrario su pie refractaba vigorosamente la luz de algunas hogueras, a cuyo alrededor se agitaba una multitud harapienta, inquieta, activa, como un hormiguero y zumbadora como un enjambre»
641.
Que sentía el pasado como ninguno de sus congéneres coetáneos -Ortega y Frías, Nombela, Eguilaz, Tárrago- es verdad indubitable. Entre los sucedidos de su vida que deponen en favor de cuanto afirmamos, está aquella escena graciosísima de Burgos642. Como mostraran a don Manuel la estatua sepulcral de Don Enrique de Trastamara, le endilgó, con patético acento, la siguiente imprecación: «Vil bastardo fratricida: yo, don Manuel Fernández y González, el primer novelista español, con más talento y vena que Alejandro Dumas, te abofeteo».
Y tan a lo vivo lo hizo que se destrozó la mano.
Con reiteración hemos de insistir sobre este punto. De haber sido mejor administrada su vida, cuán distintos habrían resultado los frutos de su talento. Tendremos que conformarnos con decir que entre la profusísima obra literaria de Fernández y González descuellan principalmente Men Rodríguez de Sanabria, El Cocinero de su Majestad y El Pastelero de Madrigal, pues el resto, aún no careciendo de valor, fue cosa más bien del montón que ejemplar y digna de aplauso.
Paralelamente al género histórico, floreció también en su tiempo la llamada novela de costumbres, con una nota sentimentalona, lacrimosa y enfermiza, recibida del Pirineo allá. Fernández y González ensayó esta modalidad en La maldición de Dios, Los desheredados, Los hijos perdidos y María, memorias de una huérfana. Ya los títulos declaran el contenido sentimental y llorón de estas páginas.
Aunque tengamos que reconocer que todos los libros de Fernández y González, salvo contadas excepciones, pertenecen a una pseudoliteratura más que a un arte verdadero y auténtico, lo cierto es que son testimonios irrefutables de una inventiva poderosa y de acendrado amor a lo pasado. Nos explicamos perfectamente el interés que despertaban y que los editores de tal género literario tuvieran tan solicitadísimo a nuestro autor. Es hoy, en que la presente generación de lectores posee gusto más refinado, pues no en vano han pasado ante sus ojos Alarcón, Pereda, Galdós, la Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Baraja, etc., amén de las grandes figuras de la novela extranjera, y todavía se ve en manos del público Lucrecia Borgia, Men Rodríguez de Sanabria y El Cocinero de su Majestad. La trama interesante de estos libros, el ambiente histórico que describen, tan llenos de sugestivos acaecimientos, de intrigas, ambiciones y odios, subyugan fácilmente a los espíritus infantiles, enamorados de lo extraordinario y excepcional. No será pues cosa probable que el tiempo abata estas inclinaciones, y que al derrumbarse perezca entre los escombros la memoria del fecundísimo don Manuel. Al leerle nosotros ahora hemos sentido cómo reverdecían en el corazón aquellos estados de conciencia estética propios de los quince años, en los que al leer a Dumas, Walter Scott, Xavier de Montepín y Ponson643 de Terrail, también leíamos a Fernández y González, Pérez Escrich, Ortega y Frías y Parreño.
Bien merece quien escribió más de cuatrocientos tomos, muchos de ellos ciego o poco menos ya, que le rindamos el homenaje de esta relectura. Cuentan los biógrafos de don Manuel, que sobreviniéndole en los postreros momentos de su vida fuertes y frecuentes ataques de disnea, exclamó con sin igual desenfado al sufrir el último: «¡No!... Me ahogo, me muero»
, Y como comprendiese que había llegado irremediablemente el fin de su vida, musitó con la sonrisa en los labios y dejando caer la cabeza sobre el pecho: «Se continuará»... Las dos palabras que tantas veces había puesto al final de sus cuadernos por entregas644.
El romanticismo se caracterizó por ciertos sucesos inusitados, aparte de sus específicas singularidades. Un religioso, el padre Arolas, compone versos eróticos. Un escolapio, don Vicente Boix, como veremos después, lee un himno a la libertad y decide colgar los hábitos. Una mujer, Jorge Sand, sustituye el vestido femenino por la ropa del varón, y multitud de jóvenes, trastornadas por el fin trágico que tuvieron la Margarita Gautier, de Alejandro Dumas, hijo, y la Mimí de Murger, beben vinagre para ponerse héticas.
Don Vicente Boix645 fue un soldado más en la nutrida falange de novelistas que cultivaron durante el periodo literario que venimos estudiando, el género histórico. Se le recordará más siempre por sus actividades de cronista de Valencia e historiador de sucesos particulares646, que como novelista, poeta o autor dramático647. De todo esto tuvo un poco y de periodista también, pues fue redactor de El Huracán, en Madrid, y de El Cisne, en Valencia648. El arte es más exigente y no se conforma con que sepamos hilvanar bien unas páginas en prosa o medir, rimar o acentuar correctamente unos versos.
Los biógrafos649 de Boix atribuyen650 la educación literaria por éste recibida, a los padres Pascual Pérez y Juan Arolas, con quienes mantuvo relaciones afectivas. Pero un buen día llegó a manos de don Vicente Boix un Himne a la Llibertat, y perturbó de tal manera su conciencia, que se decidió a colgar los hábitos. La atmósfera espiritual que envolvía a Boix era muy propicia a cualquier explosión ideológica. El romanticismo estaba en todo su apogeo. Los traductores de esta literatura, tan rica en ideas liberaloides e incluso socializantes; la contaminación que de tales doctrinas sufrieron los exilados651; y el panorama político de España en aquellos días, prepararon esta mutilación vital, cuyo testimonio más expresivo, si bien horro de valor literario, fueron las cartas eróticas publicadas bajo el título de El amor en el claustro652.
De sus novelas Guillén Soroya, La campana de la Unión653 y El Encubierto de Valencia654, esta655 última, que es una leyenda de las Germanías, es la que sobrevive principalmente en las páginas de la historia literaria. Su estilo fue llano y sencillo, con esas pinceladas de melancolía tan propias de este periodo de las letras. Abusa el autor del diálogo, que en algunos instantes parece un interrogatorio judicial. La palabrería de la conversación, cosa más fácil que el bucear en la conciencia de los héroes y el describir, fue achaque de nuestros románticos de la novela, imitado de los franceses.
Truculencias y sentimentalismos del negro Ben-Faldem, de ejemplar fidelidad al Encubierto y vicisitudes de éste, entreveradas a lo largo de una acción de firmes puntales históricos, que el autor ilustra con eruditas notas al texto, dan cuerpo a la novela, en cuyas páginas no es difícil advertir la influencia de Dumas y Sue656.
La primer novela que escribió don Emilio Castelar657 fue Ernesto, publicada en 1855, si bien había salido de su pluma algún tiempo antes de aparecer658. Novela de costumbres, de malas costumbres cabría decir, pues sus personajes faltan a cada paso a los más elementales deberes de la moral y de la convivencia humana. El autor al escribirla frisaría entre los dieciocho y los veintiún años. La obra adolecía de los graves defectos propios de toda iniciación. Lo cual no fue óbice para que la haya publicado en la colección denominada Las cien mejores obras de la literatura española. Hay que echarse a temblar cuando un crítico o un editor se mete a encerrar en los inflexibles límites de un número, lo mejor que se haya dado en este o aquel género.
En las páginas de Ernesto hay una profesión de fe romántica cuando el autor se lamenta de que no aparezca ya Odino en los hielos del polo «coronado con las auroras boreales y armado del rayo»
, ni resuene en la cueva de Fingal, «el canto de Ossian, que las tempestades repetían»
, ni en las
montañas de los Alpes, «coronadas de sempiterno hielo y vestidas de inmortal verdura»
, brillen las hadas, «que acariciaban en sus delirios a Manfredo»
659.
Sin embargo, no sería necesaria esta confesión de ex profeso. El libro ofrece numerosos testimonios respecto del dogma literario seguido por su autor. «Era su vestido de moaré blanco semejante a las nieblas de otoño heridas por el mustio rayo de la luna»
660. Y descripciones teñidas de esos tonos melancólicos e incluso sombríos que infestaron la literatura inmediatamente anterior, y rebeldías y sarcasmos, entreverados de breves y desenfadados juicios de las cosas;
y modo de hablar de los personajes -«Dime, ¿do está María?»
661-, que sobrepasan incluso los linderos del campanudo decir de nuestros románticos.
¡Pero qué falso todo! ¡Qué desconocimiento del corazón humano! ¡Qué desdichada arquitectura moral la de la acción novelesca y la de sus intérpretes principales! ¡Qué plan más mal trazado y qué vesania en las palabras, en los gestos, en los ademanes, en las actitudes; en el modo de reaccionar ante las situaciones planteadas! ¿Son locos? ¿Son cuerdos? Dudamos que se pueda leer la obra sin dar saltos frecuentes de unos renglones a otros. El mismo Castelar reconoció en otra parte de su copiosa producción literaria, que era poco conocedor del corazón humano. circunstancia que le apartó del género novelístico.
Un desgraciado poeta a quien un usurero estorba, o por mejor decir, obstruye el camino de la felicidad, y que primero pierde el juicio y después muere tuberculoso, tras de presenciar el fracaso de una obra dramática suya, que posteriormente es rehabilitada por el público; una joven que por salvar a su padre de la miseria contrae matrimonio con el usurero, a quien detesta y aborrece; una liviana literatuela corroída por la lepra moral de su tiempo; una mujer que engaña al marido y al amante, y abandona al hijo, constituyen la poco recomendable lista de personajes de esta fábula, cuya inverosimilitud, artificio o convencionalismo bien patentes se muestran a los ojos del lector menos avisado y perspicaz.
Al año siguiente de aparecer en Madrid la novela que acabamos de comentar, salió de molde Alfonso el Sabio, escrita en colaboración con don Francisco de Paula Canalejas. Nada añadió a la fama de Castelar. Era éste ya muy celebrado como orador político. En 1854 y en un acto de propaganda que tuvo por marco el Teatro Real, habíase dado a conocer como elocuente adalid de las doctrinas democráticas. Por este lado no hemos de poner reparos a su prestigio. Pero ya seguiremos viendo cómo no fueron sus actividades novelísticas, ni en el género de costumbres, ni en el histórico, las que le granjearon más abundantemente las consideraciones del público de entonces, ni el juicio favorable de la crítica actual.
La Hermana de la Caridad, reputada como la mejor novela de este autor, publicose en 1857. No debe haber la menor duda sobre su filiación romántica; ya se ha señalado la influencia que respecto de esta obra ejercieron en Castelar, Chateaubriand y Lamartine. Generalmente los imitadores toman del modelo con más facilidad los defectos que las virtudes. Un estilo profuso, más femenino que viril. Un diálogo asmático, de breves intervenciones personales, pero que se dilatan con exceso. Unos caracteres cuyos exagerados rasgos y proclividad denotan antes su inconsistencia humana que su valor vital, son los rasgos distintivos de esta novela. Y sin embargo no es cosa rara ver cómo algunas personas la solicitan en las librerías de lance de la calle de San Bernardo o del Botánico.
Ángela, que ha pasado de la opulencia a la estrechez y que está ahora como piojo en costura, conoce a un joven llamado Eduardo, del que se enamora apasionadamente. La ausencia injustificada del galán abre una honda herida en el corazón de Ángela, la cual se decide a ir a Nápoles en busca de aquél. Margarita, que es la estampa de la perversidad, seduce a Eduardo, interponiéndose así en el camino de la dicha de Ángela. Triunfa ésta en la ópera, como cantante de excepcionales facultades. Cortéjala inútilmente el conde Asthur; pero la pasión que acaba inspirándole permítela salvar, mediante el poder omnímodo de este prócer, a Margarita y Eduardo, los que por su participación en una secreta sociedad política, habían sido condenados a muerte. Eduardo se incorpora al ejército francés de África y Margarita sufre terribles calamidades. Ángela decide hacerse hermana de la Caridad, socorriendo a una y otro en las situaciones más graves a que la vida les arrastra. Y todo esto sin que se apague en su pecho el encendido amor que sintiera por Eduardo. He aquí la grandeza de su heroísmo, de su valeroso sacrificio. Margarita y Eduardo se reconcilian finalmente, y Ángela dispónese a partir para el Asia, en la que difundir la caridad y el amor que no le cabe en el alma.
La acción se desenvuelve principalmente en Nápoles, como podía haberse desarrollado en cualquiera otra ciudad. No trasciende a las páginas del libro ningún color local. Las descripciones son vagas e indeterminadas. En cuanto a la fábula ya hemos observado su traza convencional y ficticia. Las reacciones de los personajes tienen en su propia violencia el eje de una inconsistente humanidad. No es raro leer a lo largo de la obra cosas como éstas: «-El Eduardo a quien yo amaba
ha muerto»
(Ángela). «-Esas son distinciones metafísicas»
(Margarita). O exageraciones así: «Esas notas altas, agudas, aisladas, solitarias -se refiere a las fermatas que hacía Angela-
parecen quejidos, ayes, el sonido de una lágrima que cae en un lago»
662. Cuando no dislates de este orden: «En la gota de agua que bebemos para aplacar la sed, destruimos el mundo de infinitos insectos»
663.
Florencia, en los días de Eduardo IV y Cosme de Médicis, es el escenario elegido para su segunda novela histórica. Fray Filippo Lippi, el fraile pintor, enamorado de Lorenza Butti, la monja de Prato, con quien casó después, porque ambos religiosos y merced a la influencia de los Médicis, habían conseguido de Pío II la dispensa necesaria, es el héroe de esta novela, aparecida en 1877.
No embarazaron a Castelar ciertas circunstancias históricas al componerla, por pensar, sin duda, que el género novelesco cuando se nutre del pasado no debe renunciar del todo a sus prerrogativas poéticas. Y es tal el estilo dilatorio
y profuso del autor, las expoliaciones en que incurre a cada paso, su tendencia a discursear y filosofar -aquí de las embarazosas moralidades del Guzmán de Alfarache- que cabría hacerle el mismo reproche que Eduardo IV hace a Cosme de Médicis en el capítulo IV del tomo II: «-Ya vuelves a las disertaciones, y olvidas los hechos. Déjate de retórica y de circunloquios. Vamos al grano, al grano»
664.
La acción, que bien llevada podría interesar mucho, se diluye en una serie de palabradas de los personajes y descripciones, que hace falta una grande vocación de lector para leerse de cabo a rabo los tres tomos de que consta la novela.
Muy inclinado Castelar al género novelístico dio dos testimonios más de sus aficiones con la Historia de un corazón y su segunda parte Ricardo665.
Carolina no está enamorada de su marido. El mulato Antonio, esclavo suyo, la seduce y de tales amores ilícitos nace una niña: Elena. Carolina era ya madre de Ricardo, y ambos hermanos, sin saber naturalmente el vínculo que los une, se prendan el uno del otro al ser mayores. A punto de ir a contraer matrimonio, Carolina, de quien había sido separada su hija apenas nacida, descubre que ésta es la prometida de Ricardo y al tener que oponerse a la boda, se ve obligada a confesar su falta a sus hijos. Elena acaba casándose con un amigo de Ricardo, Jaime; pero el día de las nupcias, como consecuencia de todo lo ocurrido, Ricardo muere fulminantemente. El padre de Elena, el mulato Antonio, se retira a un convento de los Alpes. Carolina pierde el juicio y el padrino de Elena se va al otro mundo a causa de una apoplejía.
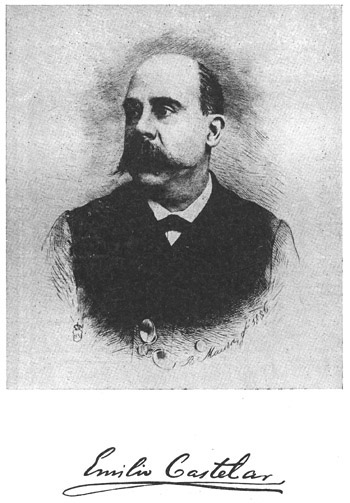
D. Emilio Castelar
[Págs. 376-377]
He aquí, muy extractado, el asunto de estos libros, que no son novela, sino historia, según afirma el autor666.
Como modelo de la prosa elocuente y expletiva de aquellos días, podrían sacarse muchas páginas de ambas obras. Son bien notorios los elementos románticos que aparecen en una y otra, de un modo más o menos esporádico667, no obstante lo lejano que está ya el romanticismo. Ejemplo de la desatinada manera de novelar de este autor, la conversación que sobre temas literarios sostienen Carolina y Antonio en la primera parte de la obra y esos enormes paréntesis que abre Castelar con sus digresiones, en el desarrollo de la fábula.
Con El suspiro del moro cerró Castelar el ciclo de sus novelas. Toparemos en estas páginas con los mismos personajes de que echó mano Martínez de la Rosa para componer su Doña Isabel de Solís: Muley-Hazem, Zoraya, Aixá, Boabdil, Moraima, Venegas, Illán, el Zagal, etc. Aunque la obra de Martínez de la Rosa no puede citarse, ni mucho menos, como modelo dentro del género histórico, aventaja en interés novelesco y más apropiado desarrollo a la de Castelar. Carecía éste de la fuerza creadora necesaria para imprimir carácter y dar aliento a los personajes, que apenas salen de la urdimbre del relato. Pero la pompa oriental de su estilo tuvo en este libro ancho campo en el que desplegarse. Abundan las descripciones de los palacios y parajes que sirven de lindo escenario a la acción histórico-novelesca. La Alhambra, el Generalife, la Mezquita de Córdoba, la sierra de Loja, las Alpujarras, Elvira, inspiran al autor ricos cantos en prosa. A lo largo de esta frondosidad retórica -Castelar fue un literato injerto en orador: circunstancia a la que contribuyera poderosamente el verbalismo literario de la época- ofrécense algunos rebrotes románticos668.
Cuando apareció, como un islote enmedio del frondoso género histórico, la novela de Pastor Díaz, De Villahermosa a la China, ya hacía muchos años que habían salido a la luz La nueva Eloísa, de Rousseau, el Werther de Goethe, el René, del vizconde de Chateaubriand y el Obermann de Senancour.
Es innegable la influencia que esta literatura llena de sentimentalidad, escéptica, pesimista, ejerció sobre el escritor de Vivero. Mas no se piense en una correspondencia fácil de precisar. La subordinación de este autor a los antes citados, es cosa vaga y sutil. No se trata de una imitación directa, sino del empleo de los mismos elementos estéticos: obra, pues, más bien del ambiente, de la atmósfera literaria, que del remedo deliberado.